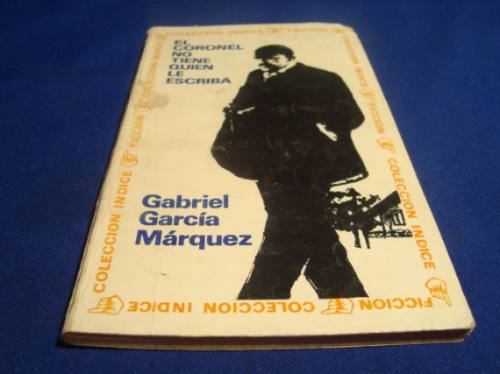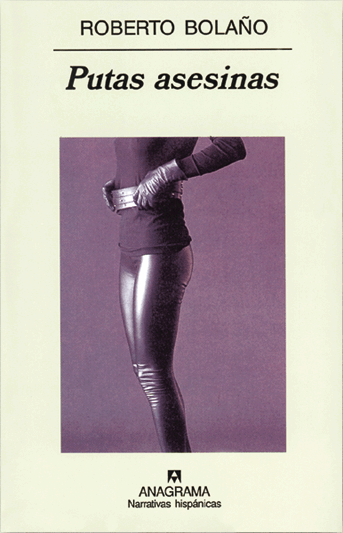El fallecimiento de Gabriel García Márquez hace unos días ha sido, entre otras muchas cosas, una constatación de lo difícil que resulta leer y pensar a nuestros autores canónicos. El ruido en los medios y en las redes sociales, causados por el exceso de admiración (en muchos casos falsa y oportunista), por el gesto contracultural de rechazo y denuncia de sus posiciones políticas y herencias estéticas (oportunista e innecesario) y por la reducción de su figura a un puñado de anécdotas y a una supuesta sabiduría sobre la condición latinoamericana, vuelve casi imposible recordarlo de la mejor manera en que se puede recordar a un escritor: a través de la lectura cuidadosa y crítica de las obras que nos ha dejado. Más allá de que uno comulgue con su estética, o con esa epigonía de su estética que hemos dado en llamar “realismo mágico”, resulta indisputable que su obra mayor, Cien años de soledad fue la que elevó a la literatura latinoamericana al estatuto de literatura mundial, superando a generaciones de suspirantes cosmopolitas y reacios nacionalistas que vivían confrontados al desafío de escribir desde culturas que se entendían a sí mismas como periféricas y dependientes. Más allá de las explicaciones sociológicas, relacionadas con la emergente industria editorial global en los sesenta y la incapacidad de la novela europea de la época de responder a las demandas de una generación joven comprometida por igual con la izquierda y la vocación anticolonial, la razón principal de su éxito radica en la fundación de un lenguaje en el que se fincaría, en las décadas subsecuentes a su publicación, eso que llamamos ahora “literatura mundial”. La obra de García Márquez está ubicada en una intersección particular entre las tradiciones del alto modernismo anglosajón (sobre todo en sus inflexiones joyceana y faulkneriana, pero también con dejos de Beckett y Kafka), las tradiciones regionalistas de la narrativa latinoamericana (representadas de maneras muy distintas por figuras como Rómulo Gallegos, Elena Garro y Alejo Carpentier) y la rehabilitación de ciertas formas de la literatura fantástica (a cargo de Borges y María Luisa Bombal, pero con ecos en muchas tradiciones globales). Esta ubicación le permitió a su trabajo literario convertirse en lingua franca a lo largo y ancho del emergente mundo poscolonial, que, desde las épicas nacionales de Jane Urquhart en Canadá y Salman Rushdie en la India, hasta las novelas globales de figuras como Amitav Gosh, permitió expresar en una estética global legible las culturas de las zonas de contacto que adquirieron visibilidad literaria de los años sesenta en adelante. Es por esta razón que críticos como Franco Moretti (en Atlas de la novela europea) y Kumkum Sangari (en La política de lo posible) localizan a García Márquez en el lugar de encuentro entre las tradiciones modernistas de la primera mitad del siglo XX y la novela global que ha regido buena parte de la narrativa a partir de los años setenta.
Si tomamos en serio la idea de que el éxito de García Márquez no es un fenómeno del mercado, sino la articulación (no siempre original) de formas disímiles de la narrativa en un paradigma mundial legible, el regreso a El coronel no tiene quien le escriba se vuelve apremiante. Publicada en 1961, esta perfecta nouvelle es parte de una serie de trabajos narrativos cortos (entre los que se encuentran Aura de Carlos Fuentes o El pozo de Juan Carlos Onetti) que preceden la escritura de las novelas mayores del siglo XX latinoamericano, y que fueron espacios de formulación y perfeccionamiento de las aristas y minucias literarias que culminarían en las grandes novelas de sus autores. Un ejercicio interesante de aproximación es el que propone la edición de Biblioteca Ayacucho, que presenta al lector a El coronel no tiene quien le escriba como lectura precedente a Cien años de soledad. Visto de esta manera, el lector de esta edición puede valorar a García Márquez en el contrapunto construido por su propio estilo: una narrativa concentrada y económica en la novela corta y un mundo expansivo y proliferante en la obra mayor. En su extenso prólogo a esta edición, y con una retórica algo anacrónica que no debe opacar la perspicacia de su interpretación, Agustín Cueva observa que la historia del coronel que espera su pensión “no se trata […] de un conflicto de un héroe con su comunidad de origen, con su grupo de referencia cultural y afectiva, como en el caso de la novela europea analizada por Lukács y por Goldmann, sino más bien de una tensión, llevada al paroxismo, entre esa comunidad a la que el protagonista en gran medida representa y una instancia exterior que los oprime. Estamos, por consiguiente, ante una forma literaria enmarcada en las estructuras del colonialismo interior y la dependencia”. Aunque la retórica dependentista de la época posterior a la Revolución Cubana resulte disonante a las posturas estéticas de muchos lectores contemporáneos, lo que se observa en el análisis de Cueva es una clave fundamental para la lectura de El coronel como momento formativo del éxito de García Márquez. Partiendo de la lectura de la novela como disociación del héroe con su comunidad, que proviene del Lukács idealista de la Teoría de la novela, pero que también tiene ecos de “El narrador” de Walter Benjamin, Cueva propone que El coronel permite la identificación de la comunidad con el yo de la narración, lo cual, a su vez, le otorga a la comunidad una voz para narrar la tensión en la que se funda su relación con el mundo. Es esta voz la que puede dar cuenta del asombro con el hielo con el que inicia Cien años de soledad o la que permite a una comunidad, como ya ha señalado Ángel Rama en un ensayo al respecto, negociar la disrupción de Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada. Antes de llegar a la voz más colectiva de sus obras posteriores, El coronel no tiene quien le escriba formula desde la perspectiva de su protagonista un lenguaje que oscila entre la futilidad de la vida cotidiana en un lugar olvidado por la historia (“Durante cincuenta y seis años –desde cuando terminó la última guerra civil– el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban”) y el gradual descubrimiento de la comunidad que emerge cuando se comparte el absurdo (“Acampado en torno a la gigantesca ceiba de Nerlandia un batallón revolucionario compuesto en gran parte por adolescentes fugados de la escuela, esperó durante tres meses. Luego regresaron a sus casas por sus propios medios y allí siguieron esperando. Casi sesenta años después todavía el coronel esperaba”). El verdadero hallazgo de García Márquez radica en desplazar la escisión fundante de la narrativa moderna de la ruptura entre el individuo y la comunidad, representada por los héroes de la tradición europea desde Don Quijote y Robinson Crusoe hasta Hans Castorp y Leopold Bloom, al infranqueable abismo entre la comunidad y el mundo. El anónimo coronel, cuya experiencia es compartida con otros miembros de su batallón, enfrenta no el deseo de escapar del espacio inmediato que lo rodea, sino la amenaza de un mundo allende de las fronteras de lo sensible. Por esta razón, la narrativa de García Márquez encuentra a sus lectores más finos en el entonces llamado Tercer Mundo (y ahora llamado Sur Global), más que en la tradición hispanoamericana, más cómoda con el cosmopolitismo borgiano que con la narrativa garciamarquiana. Ese desplazamiento es central a la emergencia de varias generaciones de escritores que, inspirados en distintos grados por la lectura de García Márquez, pluralizan las temáticas de la novela moderna hacia registros comunitarios que Cien años de soledad lleva de los márgenes del canon literario global (en el que existían figuras como Juan Rulfo o sus antecesores escandinavos Knut Hamsun y Selma Lagerloff) al centro mismo de la novela contemporánea. Vienen a la mente, entre muchos otros, el somalí Nurrudin Farah, el nigeriano Ben Okri, los indios Salman Rushdie y Arundhati Roy, el martinicano Patrick Chamoiseau, el australiano Murray Bail, la haitiana Edwidge Danticat y el dominicano-estadounidense Junot Díaz.
Esta forma de narrar se ve, por ejemplo, en uno de sus lectores más detenidos, J. M. Coetzee, quien articula el mismo procedimiento de tensión entre la comunidad y la amenaza exterior, y una economía similar de la narración que balancea lo sensorial con lo precario, en Esperando a los bárbaros, cuyo protagonista anónimo, el Magistrado, termina por confrontar el horror que la figura más beckettiana del Coronel nunca logra intuir del todo. El ejemplo de Coetzee aquí no es arbitrario. El escritor sudafricano es uno de los lectores que recupera a García Márquez no como un “realista mágico”, sino como un practicante del “realismo psicológico” que, en El coronel no tiene quien le escriba, es mucho más central que la erótica del exotismo que copiaron mal muchos de los peores epígonos del escritor colombiano. El coronel no tiene quien le escriba funciona en el precario equilibrio estético entre una narrativa sensorial capaz de capturar estampas e imágenes relacionadas con el exotismo (pensemos en los lirios, la ceiba y el “octubre” que “se instala en el patio” del coronel) y la sobriedad prosística que permite a la riqueza léxica y visual de su mundo narrado mantenerse en el registro inaugurado por los dos escritores modernos menos inclinados al exceso afectivo: Kafka y Beckett. En Diario de un mal año, Señor C, el alter ego de Coetzee, invoca a García Márquez, de quien cita una declaración en la cual el escritor colombiano observa que la inspiración es el momento de encuentro entre el escritor y el tema que sólo llega, no de forma espontánea, a través de un proceso de tenacidad y control. Este equilibrio es el que hace que muchos de los intentos de emular su capacidad narrativa fracasen. Baste recordar aquí la fallida adaptación cinematográfica de la novela, que, pese a contar con un soberbio actor (Fernando Luján) para interpretar al coronel y con uno de los directores con mayor éxito en la adaptación de la narrativa latinoamericana a la pantalla grande (Arturo Ripstein), cae demasiado en el tropicalismo y traiciona la economía narrativa de la novela. Ese equilibrio imposible entre el exceso sensorial del espacio, la voz proliferante de la comunidad y la disciplina de la palabra justa que emerge del encuentro entre el escritor y su tema es la lección de García Márquez que sus lectores y seguidores aún no hemos asimilado. Es ahí, y no en la pirotecnia del realismo mágico, donde existe su legado y su grandeza: una forma de expresar a la comunidad en un estilo que captura, en un gesto genial y casi siempre imposible, la absurda simultaneidad entre lo moderno y sus antípodas.
Es profesor asociado de literatura mexicana y estudios latinoamericanos en Washington University in Saint Louis. Su libro más reciente es Screening Neoliberalism. TransformingMexicanCinema (1988-2010)