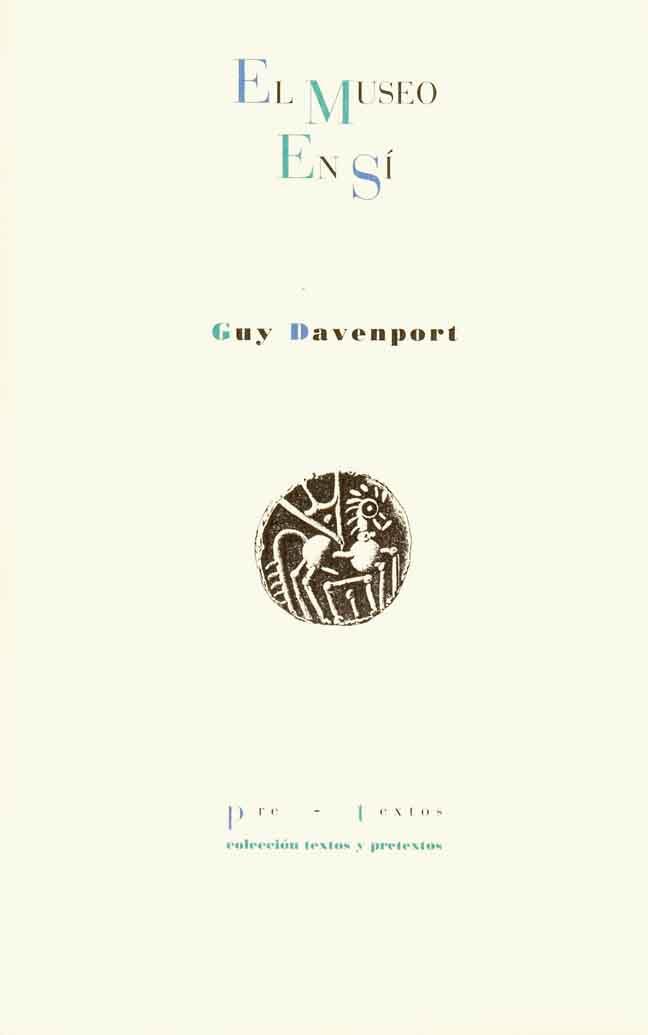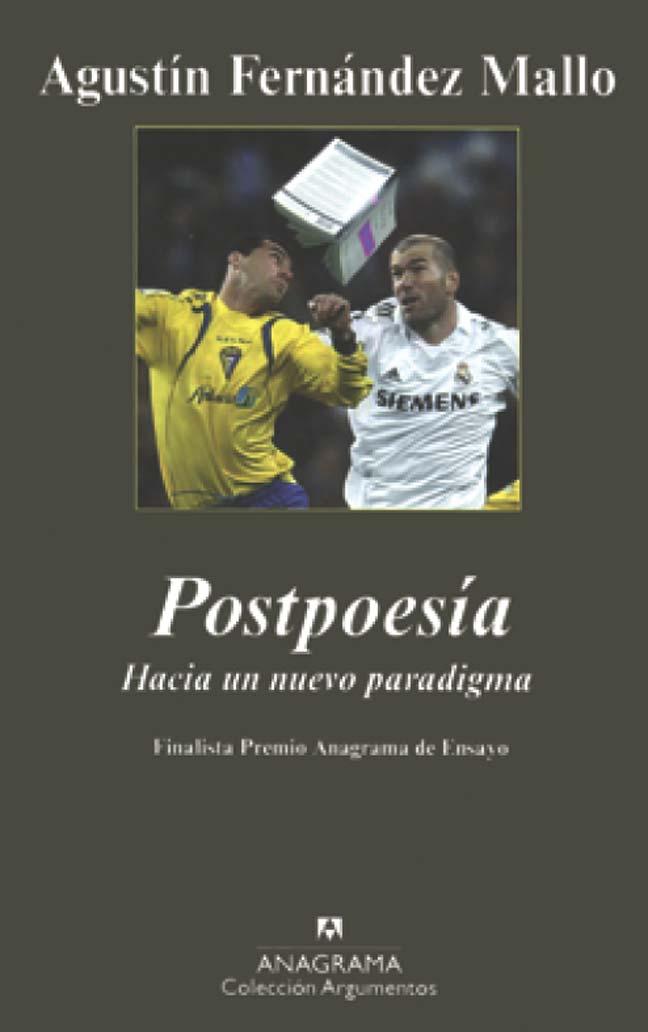La obra de Guy Davenport es una sonriente expedición en la búsqueda de lo moderno, un paseo sensato y misterioso como aquellos que emprendía Montaigne, esa mente sana y ese espíritu liberal, al que el virtuoso escritor estadounidense fallecido en 2005 recurre con frecuencia y seguridad. De un centenar de ensayos más o menos breves, reunidos originalmente en The Geography of the Imagination: twenty essays (1981) y Every Force Evolves a Form: forty essays (1987), Gabriel Bernal Granados ha compuesto El museo en sí, que ya había aparecido en español en una versión previa en 1999, a la que siguieron otras traducciones de Davenport, todas ellas emprendidas con autoridad y cariño, como Objetos sobre una mesa. Desorden armonioso en arte y literatura (fce/Turner, 2002) y el Cuaderno de Balthus (Libros del Umbral, 2005).
Es difícil dar con el elogio adecuado para Davenport, nacido en Carolina del Sur en 1927, quien además de cuentista notabilísimo, fue poeta, dibujante, pintor y excelso traductor del griego clásico. Yo lo definiría como un crítico que, al conocerse perfectamente a sí mismo, no tuvo inconveniente en enseñarnos cómo aprendió a pensar, en el camino, otra vez sea dicho, de Montaigne. Todo empezó, nos dice en “Hallazgo”, el ensayo más iluminador de El museo en sí, cuando era un niño que buscaba puntas de lanza, piedras de indios o tomahawks por los senderos del valle de Savanannah, Georgia.
“Mi descubrimiento más notable fue una piedra redonda de una cuarta de largo y tres de ancho, con depresiones brancusianas en cada una de sus caras, como la huella involuntaria de los dedos índice y pulgar…” Que aquella punta de lanza o herramienta de los cherokees le haya parecido a Davenport, en el recuerdo, un Brancusi, y que, mostrada tiempo después a un especialista del Museo Peabody, éste la haya descartado reconociendo no saber para qué la utilizaban los indios norteamericanos, lo dice casi todo sobre Davenport. Una obra como la de Constantin Brancusi (1876-1957), uno de los grandes escultores modernos, puede encontrarse (como cualquier otra de su estilo) en el principio de las cosas y en su retorno en el tiempo. El arte moderno es tan banal y tan geológicamente imperativo y humano, demasiado humano, como lo es esa flecha de indio. En las pinturas rupestres, Davenport, creyente en el Renacimiento de lo arcaico, ha visto un futuro, y en el modernism, un primitivismo.
Davenport se nos aparece visitando ruinas como acompañante del conde de Volney en Palmira, de Gibbon en el Coliseo, de Champollion en Tebas o de Schliemann en Troya. A lo largo del siglo xx, se detiene ante la evocación de Petra en La tierra baldía o relee, con Charles Olson, “Alturas de Machu Picchu”. De “El bosque de los símbolos de Joyce”, título de otro de sus ensayos, Davenport ha visto salir una troupe goliardesca y lee Finnegans wake como un canto primordial que debe releerse en grupo. Davenport ha visto en la tumba de granito de V.I. Lenin, construida en 1930 d.C., el único vestigio arquitectónico del constructivismo soviético, y en la caminata de Neil Armstrong en la Luna, otra ruina, esta vez inmortalizada por la inverosímil fotografía de un astronauta junto a una nave parecida a un insecto y a una bandera de Estados Unidos almidonada para que pareciera ondear con el viento.
Pero la historia de las ruinas, tal cual la dispone Davenport, es ajena al estremecimiento romántico. Nada hay menos afiebrado que una página de Davenport, y él mismo, que ha defendido la imaginación de Poe de su difundido contubernio con los interiores sombríos y claustrófobicos, es el constructor de una casa bañada por el color y la claridad. Lo digo porque he leído, gracias al prólogo de Bernal Granados que la cita, la descripción que hace Erick Anderson Reece de la casa de Davenport. Lo digo porque a las casas metafóricas de Joyce y de Yeats se les dedica una larga reflexión en El museo en sí. Las ruinas, para Davenport, son aquello que el niño va encontrando en su cotidiana averiguación solitaria, y lo arabesco, lo gótico y lo exótico, la trinidad estilística que Davenport encuentra en Poe y en Oswald Spengler, es lo que salía de los bolsillos de Huckleberry Finn.
Discípulo de Ezra Pound, a quien visitó en el hospital psiquiátrico de Santa Isabel y frecuentó en el retiro italiano, cabe imaginar que Davenport, en Harvard, en Haverford y en Kentucky, fue, también, un profesor excelente. Como crítico de arte y literatura le sostiene la mirada al lector en el mejor de los tonos profesorales, aquel que examina, antes que un estilo, a los creadores de estilos, como Picasso, como Stravinsky y como Pound. Las vegetaciones más espesas, como lo son esos estilos, no permiten que se echen raíces en ellas, sino que se florezca en torno suyo. Pero Davenport, a su manera un botánico, es lo suficientemente moderno para creer que la naturaleza es inmutable y recuerda que Olson, otro de sus maestros, murió meditando en la rotación de los continentes.
La lección principal, en El museo en sí, consiste en desentrañar la dificultad de lo moderno. Las épocas históricas, en su detallismo y en su cronología, le dicen poco al ensayista; él pertenece a esa familia de críticos que prefieren creer que, desde los bardos prehoméricos hasta la vanguardia, sólo unos pocos temperamentos esenciales han dominado el reino de la estética. Si Stendhal dividió al arte entre lo romántico y lo clásico; si Eugenio d’Ors declaró que la única guerra que valía era la de los barrocos contra los antibarrocos, y si George Steiner, más recientemente, discriminó entre lo épico y lo trágico, Davenport nos explica (como a él se lo explicaron los sabios canadienses Northrop Frye y Hugh Kenner) por qué se puede leer a Walter Scott sin ayuda de nadie y por qué, en cambio, es conveniente pedir auxilio ante Joyce, pero, también, frente a la Ilíada y la Odisea. Exégeta de Homero o de Pound, Davenport cree que lo moderno no distingue a una época sino a un grado de dificultad.
Davenport, como tantos entre los modernos tardíos, fue un antimoderno que se quejaba de los automóviles, llevaba una retirada vida provinciana y censuró, según Reece, “la mayor parte de las formas de entretenimiento que van más allá de la íntima conversación entre dos”. Pero quien se inspira en Thoreau se transforma irremediablemente en devoto de Charles Ives, el músico, otro de los “difíciles” que Davenport ama, y entonces lo moderno y lo antimoderno se encuentran en una armonía que no sé si sería ofensivo calificar como bucólica.
A Davenport le gustan los niños (o la literatura moderna sobre los niños) y aventura que, tras Balthus (que le gusta mucho más que los niños), un libro sobre la infancia como Otra vuelta de tuerca no puede sino verse balthusianamente. Davenport encuentra en Balthus (y en el aduanero Rousseau, que le gusta todavía más) a esos modernos extremos que agotan, por el anacronismo de sus convicciones, la modernidad. En mi modesta opinión de coleccionista de cromos y postales, creo que Davenport resuelve muchos problemas cuando acota que los pintores, a diferencia de los escritores, no suelen ser acusados de escapismo. En esa grieta del tiempo podemos encontrarnos con la obra de Davenport, cuya privanza como intérprete de los modernos proviene de una forma particularmente inteligente (e inteligible) de la capacidad de observación, como lo muestra el siguiente apunte: “Mi gato no me reconoce cuando nos encontramos a una manzana de casa, y deduzco de su expresión que yo tampoco debo de conocerlo.”
La aparición de su gato, en El museo en sí, viene a cuento de otro tema, el del desasosiego que produce estar lejos de casa, descuidando fatalmente a los dioses del hogar. Pero la observación vale como ejemplo de lo que se puede aprender paseando con Guy Davenport.~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.