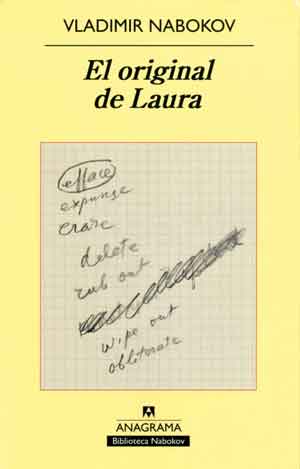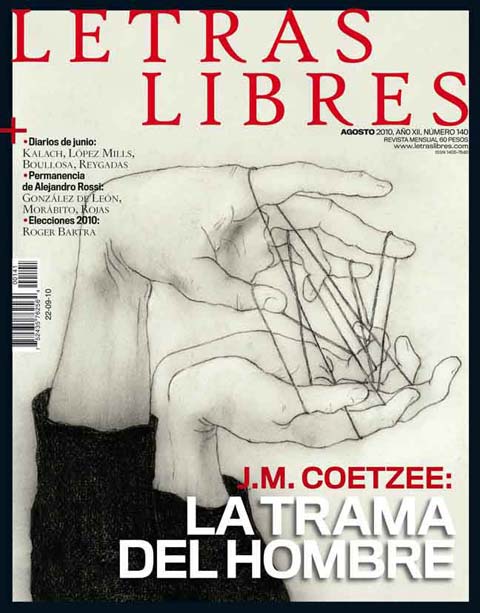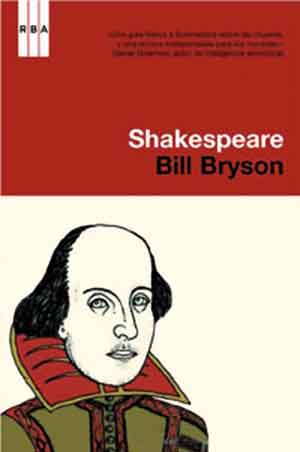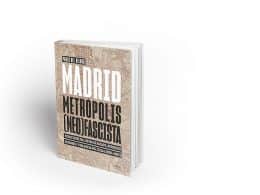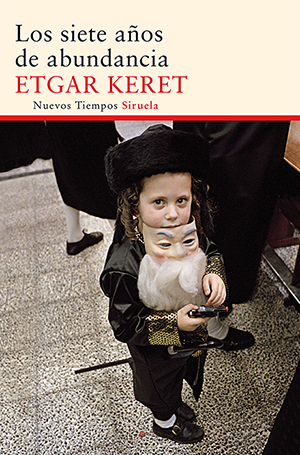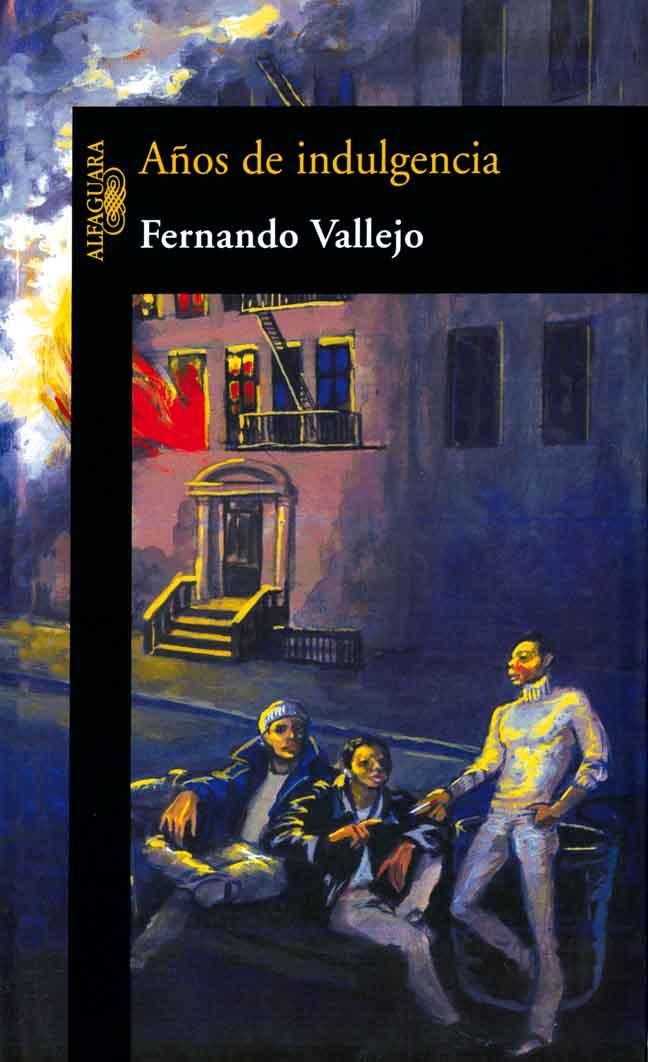En carta a Edmund Wilson fechada el 27 de noviembre de 1946, Vladimir Nabokov le confiesa al importante crítico su credo como escritor: “Con cada año que vivo más me convenzo de que la única cosa que importa en la literatura es el (más o menos irracional) shamantsvo de un libro; es decir, que todo buen escritor es ante todo un encantador.”*
Cuando uno termina de leer la recién aparecida novela póstuma de Nabokov (San Petersburgo, 1899-Lausana, 1978) tiene, sin embargo, la impresión de que por una vez la prodigiosa máquina imaginativa que dio obras llenas de ese encantamiento, como Cámara oscura (1938), Pálido fuego (1962) o la insuperable Lolita (1955), no funcionó. La sensación que se tiene es la de haber sorprendido al encantador en su camerino, con el maquillaje a medio poner.
El novelista ruso-americano, sin duda uno de los mayores estilistas del siglo XX, murió en un hospital de Lausana, Suiza, tras una mala racha que comenzó con una aparatosa caída durante una excursión lepidoptérica y sin haber avanzado más allá de los preparativos de lo que sería su novela número dieciocho.
Nabokov, que sabía de manuscritos no quemados por albaceas (la gloriosa desobediencia de Max Brod para con Kafka), instruyó no obstante a Vera Nabokova que destruyera las tarjetas en las que, como era su costumbre, había comenzado a escribir, a lápiz, El original de Laura. ¿Contaba con que ella lo desobedeciera? No es descartable. En cualquier caso el libro sobrevivió. Por años la legendaria última novela de Nabokov existió tan solo en la forma de 138 tarjetas engargoladas que se conservaban en la bóveda de un banco suizo.
En un prólogo totalmente nabokoviano por su estilo irónico y también por su precisión estilística, su hijo Dmitri enumera las razones que le hicieron ver en aquellas tarjetas un libro y lo llevaron a publicar tan polémico material: “Al cabo de varias tentativas, durante un ingreso mío en un hospital, leí por primera vez aquel texto que, a pesar de estar incompleto, resultaba innovador en estructura y estilo, y estaba escrito en una nueva ‘la más dulce de las lenguas’, que era lo que el inglés había llegado a ser para Nabokov.”
La publicación de estas tarjetas en forma de libro por Knopf en 2009 fue recibida con muestras de entusiasmo y disgusto a partes iguales. El novelista inglés Martin Amis, gran admirador de Nabokov, no ocultó su descontento. Su vitriólica reseña comienza por destacar los claros (¡y sorprendentes!) errores ortográficos de Nabokov (“el manuscrito de Nabokov –con su robusta caligrafía y su frágil ortografía: bycile, stomack, suprize”) y finaliza con lo que parece un veredicto inapelable: “En otras palabras, Laura queda entre una larva y una pupa (para usar una metáfora lepidoptérica) y muy lejos de la acabada imago.” Igual de desilusionado quedó otro gran nabokoviano, el bosnio Aleksandar Hemon: “Podría decirse, sin temor a equivocarse, que la publicación de la novela […] no es algo que Nabokov hubiera deseado ni le habría dado la bienvenida. No solo va en contra de su expreso deseo, sino que va en contra de su sensibilidad estética y de toda su carrera como artista.” Cierto es que muchos otros la celebraron, como Brian Boyd, importante biógrafo neozelandés de Nabokov (Vladimir Nabokov: los años rusos y Vladimir Nabokov: los años americanos, ambos publicados por Anagrama), quien escribió un largo artículo en The American Scholar en que confiesa que en un principio, cuando leyó hace algunos años las tarjetas, las había hallado impublicables, pero que terminó por parecerle muy deseable su aparición, que ahora apoya entusiastamente.
Tal polarización de opiniones quedó manifiesta en dos escuetos titulares de la prensa inglesa: “¡Quémenlo!” (Burn it!), pidió el dramaturgo Tom Stoppard en un artículo en The Times de Londres. “¡Consérvenlo!” (Save it!), respondió John Banville, el novelista a quien muchos consideran heredero de Nabokov en el mismo The Times.
Repasemos entonces, sucintamente, el poco material que Nabokov alcanzó a colocar en estas tarjetas. Cierto hombre que el autor llama Eric (“un hombre de letras neurótico e indeciso”) escribe un libro a manera de venganza, Mi Laura, en el que describe prolijamente la vida de la joven Flora, doble literario de Laura. Su libro, por consiguiente, versará sobre la “verdadera” Laura, su original. Ambos libros, el de Eric y el de Nabokov, comienzan por narrar la infancia de Laura que, nada de extrañar, guarda un enorme parecido con la de Dolores Haze, también conocida como Lolita. Como su antepasada literaria, Laura es un poco una mujer-niña: “Los pechos desnudos de aquella impaciente beldad de veinticuatro años parecían una decena de años más jóvenes que ella.” Y en su pubertad Laura-Lolita ha sido también asediada por un señor mayor de nombre Hubert Hubert: “A menudo se quedaba sola en casa con el Sr. Hubert.”
La madre de Laura, la señora Lanskaya, una ex balerina rusa, muere sorpresivamente en una cancha de tenis. En ese trance Laura es observada por su futuro marido, Philip Wild, un neurólogo de carrera brillante que “lo tenía todo, salvo un físico atractivo”. Este detalle del físico se revelará importante para lo que vendrá y Nabokov se extiende en la descripción de su obeso esposo: Wild era “una obesa mole de rasgos informes y mirada porcina y triste”.
Sea por tener un esposo tan poco atractivo o por haber sido maleada en su infancia por Hubert Hubert, la joven Laura es promiscua. A Wild le pesa sobremanera la extrema infidelidad de su esposa, y, por si fuera poco, la vida amorosa de la pareja es un infierno. Los esposos hacen el amor de una manera grotesca: “De la única forma que él podía poseerla era en la postura más [ ] de la cópula: él recostado sobre almohadones; ella sentada en el sillón de su carne y dándole la espalda. El trámite –unos cuantos botes sobre unas nalgas muy pequeñas– no significaba nada para ella. Miraba el paisaje nevado del pie de la cama, las [cortinas]; y él, con el cuerpo de ella delante, agarrado como un niño a quien un desconocido amable le estuviera dando una breve vuelta en trineo.”
Es entonces, una vez que hemos avanzado un poco más en la maraña de anotaciones y de listas de palabras contenidas en las tarjetas, que vemos perfilarse una segunda línea narrativa, la de la “muerte divertida”: la exploración de una forma paralela al placer sexual. Este, creo, es el verdadero centro del libro. La idea es tan original –la del regodeo y el placer encontrado en una muerte reversible, una suerte de gozo libertino extremo, de arte masturbatorio terminal– que no extraña que, como afirma su hijo Dmitri, Nabokov lo considerara entre sus libros más importantes.
Wild planea borrar la odiada masa de su cuerpo con el más estrafalario de los experimentos: “Un proceso de autobliteración dirigido por un esfuerzo de voluntad.” Y explica: “El placer, rayano en un éxtasis casi insoportable, viene de la percepción de que la voluntad trabaja en una tarea nueva: en un acto de destrucción […] Aprender a aniquilar el cuerpo con el fin de aniquilarlo, darle vuelta al concepto mismo de vitalidad.” Wild buscará borrarse, destruir por partes su cuerpo: primero los pies, luego las rodillas, y así, siempre de forma ascendente. “Una tarde calurosa de domingo, estando solo en casa […] di comienzo al test crucial. Borré la fina base de mi ‘yo’ de tiza blanca […] El exterminio de los diez dedos de mis pies llevó aparejada la voluptuosidad acostumbrada.” Pero lo que de verdad lo vuelve un ejercicio muy disfrutable es que esta destrucción paulatina es también reversible, se puede repetir a voluntad. De ahí el “dying is fun”, “morir es divertido”, del subtítulo.
Aquí y allá, por todo el texto, aparecen nódulos de la más excelente prosa nabokoviana: “En la acera de enfrente de la casa, su obeso marido, con un traje negro arrugado y botines de tartán con hebilla, paseaba un gato a rayas sujeto por una traílla desmesuradamente larga.” Un renglón después: “Su marido la siguió, ahora con el gato en brazos. La escena podría considerarse un tanto incongruente. El animal parecía cándidamente fascinado por la sierpe que se arrastraba por el suelo, a su espalda.” Nódulos que, amplificados y engarzados por la idea del “abrazo nirvánico” que busca la “extinción del yo”, debieron amalgamarse en algo grande, pero que, no obstante, aquí no se comunican entre sí. Falta el tejido conjuntivo: los diálogos, la trama expuesta, los movimientos de los personajes. El resultado, aunque conmovedor en extremo, no logra cuajar, no se constituye en una novela propiamente dicha.
Pero lo cierto es que esto no importa. La discusión, las encontradas opiniones que mencioné al principio, andan descaminadas, ignoran lo obvio: no estamos ante una novela, y esto no constituye afrenta alguna a la imagen de Nabokov. Debemos leer este libro como otra cosa, como un homenaje, claro está, pero también como un paseo virtual por el laboratorio del escritor. Quizá cabe argüir, como lo hiciera cierto crítico en Rusia, que este material se hubiera visto mejor en un volumen añadido a las obras completas del escritor, para consulta de los especialistas. Quizá tenga razón. Pero hubiera significado privar de un placer a los lectores de Nabokov, que son legión.
Una vez que entendí esto, apareció el disfrute. Yo, por ejemplo, preferí leer todo el libro en la sección superior, donde se reproducen las tarjetas facsimilarmente y donde se puede leer sin esfuerzo la escritura manuscrita, a lápiz, de Nabokov. No se trata solo de que estas tarjetas trasmitan el calor de la escritura, sino de que aportan una clave importante sobre su método creativo. Leyéndolas se me hizo evidente que Nabokov pensaba en imágenes: eran su punto de partida. Las anotaba como quien lleva un diario de sus sueños. La escritura de la novela consistía, entonces, en una interpretación de esas imágenes, de esos seres que el sueño ponía ante él. Los diálogos y la trama son un añadido, un artificio destinado a hacerlos inteligibles, atractivos al espectador externo. Pero el núcleo principal de ese encantamiento, que él proclamaba como la cualidad esencial de todo libro, eran esas imágenes soñadas. En El original de Laura estas aparecen previsiblemente dislocadas, desordenadas, como corresponde a lo soñado. Es un trabajo de la vigilia ordenarlas, hacerlas legibles, redondearlas.
Cabe, por otra parte, el ejercicio opuesto: explorar sus libros anteriores para dar en ellos con el núcleo de esas imágenes primigenias, las primeras “soñadas”, en torno a las cuales el autor construyó sus novelas. Hay, por ejemplo, una imagen central de Lolita claramente soñada: el momento cuando, en la habitación del motel, Humbert engatusa a Lolita con lindos regalos: “Se dirigió hacia la valija abierta como deslizándose desde lejos, en una especie de marcha muy lenta, fijando los ojos en el distante cofre del tesoro […] Se acercó levantando bastante los pies de talones más bien altos, e inclinando sus hermosas rodillas de muchacho mientras atravesaba el dilatado espacio con la lentitud de quien camina bajo el agua o en un sueño. Después levantó por los breteles un vestido de color cobre, encantador y costoso, extendiéndolo muy lentamente entre sus manos silenciosas, como un cazador de pájaros apasionado que contuviera su aliento sobre el pájaro increíble que extiende por los extremos de sus alas flamígeras. Después (mientras yo seguía observándola) tomó la lenta serpiente de un brillante cinturón y se lo probó.”
En la versión de El original de Laura aparecida en Estados Unidos y el Reino Unido las tarjetas pueden ser desprendidas del libro de modo que el lector pueda componer un libro totalmente distinto del que tiene en sus manos; imitar el método compositivo del propio Nabokov, que solía barajarlas incesantemente, o más bien figurativamente hablando; arrojarlas al aire (justamente como un shamán u oráculo) para escrutar atentamente en qué orden caen sobre el tablero.
Nabokov, que al morir estaba en su octavo decenio de vida, no había perdido su fuerza narrativa. Los grandes pilares (soñados) de su novela inconclusa son clara prueba de ello. ~
* En The Nabokov-Wilson letters, editado por Simon Karlinsky, Nueva York, Harper Colophon Books, 1979, p. 197.
(La Habana, 1962) es escritor y traductor. Anagrama publicó en 2007 su novela 'Rex'.