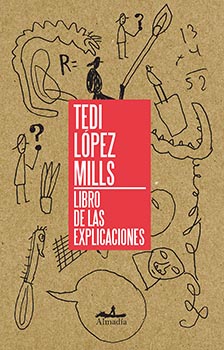Un verano, en un pueblo de la Toscana, el poeta polaco Adam Zagajewski escucha un concierto de cámara de una obra de Mozart. La interpretación es impecable pero los aplausos resultan apáticos y el poeta reacciona. ¿Por qué esa respuesta poco entusiasta del público por una pieza tocada con maestría? Esta pregunta sencilla es el detonante del cuestionamiento que Zagajewski trata de responder en esta recopilación de ensayos estratégicamente articulada. Conocíamos ya su prosa sugerente en el ensayo, En la belleza ajena (Pre-Textos, 2003). En aquel libro el placer de su lectura estaba dispuesto como un recorrido sinuoso por la percepción del poeta en fragmentos dispersos a modo de un diario sin cronología, no menos reveladores, y en esta “defensa del fervor” Zagajewski apunta a un cometido argumental donde reflexión y semblanzas se combinan para tratar de responder a una dicotomía que el siglo XXI no resuelve: la necesidad de mirar lo concreto, la desconfianza frente a los grandes relatos, el abuso de la ironía, y la noción de pérdida espiritual, de urgencia por una dimensión profunda paralela a una elevación del lenguaje literario. El nexo entre estos dos polos lo recorre Zagajewski a partir de la poesía y la condición de lo sublime desde su educación sentimental bajo los desaparecidos regímenes totalitarios de Europa del Este.
Es importante notar que Zagajewski insista en los recorridos sinuosos: señala de entrada los ámbitos en los que ha vivido (Liov, Cracovia, París y Estados Unidos). En este sentido, forma parte de aquel grupo humano que Todorov denominó el hombre desplazado, título de uno de sus ensayos más personales sobre la constitución espiritual de un hombre exiliado que ya no puede volver. Precisamente Todorov citaba en El hombre desplazado a Kasimierz Brandys, otro escritor polaco residente en París, que planteaba el dilema político entre los escritores del Este y los de Occidente: “La opresión te vuelve loco, pero la libertad te vuelve idiota”. Zagajewski es más sutil y su defensa del fervor recurre a términos menos políticos, aunque sí históricos, con un alcance espiritual mayor y con una diferencia: vuelve insistentemente a Polonia y su tradición con la mirada de alguien que supera las discusiones internas con la serenidad de una distancia rigurosa y, al mismo tiempo, cálida y cercana. Una cierta pulsión clásica hay en el poeta aunque sin olvidar su paso por una serie de infiernos históricos y de periferia que elegantemente disimula y que son los que le permiten la síntesis de su perspectiva comparada.
De hecho, este ensayo tiene la ventaja de revisar una literatura rica en intercambios culturales como la polaca, y en sus tensos dilemas que importan tanto hoy: la asunción o decantación de las tradiciones en un mundo globalizado que se configura sin centro estable. Zagajewski no es un neoconservador ni un nostálgico, sino que busca la sintesís de un nuevo reto poético, de allí que su mirada plantea si es posible superar el escepticismo contemporáneo, sus necesarias pero demasiado fáciles ironías, y recuperar una dimensión más intensa y auténtica, la necesidad del enigma, pero cuidándose de no incurrir en la grandilocuencia y los riesgos patéticos y simplificadores de las tendencias reaccionarias o la ingenuidad lírica.
“Cada época tiene su dicción”, señala Zagajewski, y en cuanto poeta observa qué “dicción” tiene la poesía en un mundo que tiende a uniformizar la cultura y el lenguaje. Su particular defensa de la poesía retoma el título provocador del artículo de Gombrowicz, “Contra los poetas”, y habla a su vez “Contra la poesía”. Pero no sólo contra ella, o mejor dicho, contra los lirismos azucarados de una poesía sin resonancias mayores, entregada a la fatuidad, sino contra la ligereza posmoderna, la banalidad sin memoria y la comodidad de réditos inmediatos por seguir las corrientes de época superficiales sin ningún discernimiento, y sobre todo sin espíritu de disidencia y sin un registro de humor con mayor calado. El suave poeta termina siendo enérgico y en su reproche, aunque esté específicamente dirigido a cierta poesía, no deja de entreverse una alusión a otras expresiones: “Sólo me enoja la poesía pequeña y pusilánime, obtusa y rastrera, una poesía que escucha servilmente lo que le sopla el espíritu de la época, aquel burócrata desidioso que revolotea a ras de tierra envuelto en una nube sucia de ilusiones”.
Señalo que no sólo se refiere a la poesía porque también son otras las figuras que aborda. Su ensayo sobre Cioran lo títula “La poesía y la duda”, y los novelistas que trata, además de Gombrowicz, incluyen al irónico humanista Thomas Mann, a Jünger y Dostoievski. Es de Thomas Mann de quien retoma el duelo intelectual entre Settembrini y Naphta en La montaña mágica, esta novela que reta el confort de la legibilidad contemporánea pero que no abandona nuestros problemas fundamentales. Al parecer seguimos siendo una especie de Hans Castorp que, tantos años después de haber abandonado el sanatorio de Davos y luego de atravesar la Segunda Guerra Mundial, ha optado por dar mayor ranking de audiencia a los Settembrini de las columnas de los periódicos de gran tirada y las entrevistas de televisión, pero que sigue necesitando a los Naphta de revistas marginales que sacuden con visiones realmente incorrectas, cargadas de una dimensión espiritual demoníaca. Es justamente esa perspectiva de superar el amarillismo, y su inmediato envejecimiento, lo que Zagajewski traslada del enfoque poético a la reflexión sobre nuestra época. No es gratuito que el adjetivo “amarillismo” implique sensacionalismo, éxito fácil y rápida decadencia otoñal. El poeta advierte que la banalidad chistosa, efectista o calculadora se teñirá de un envejecimiento rápido, y que, como la poesía, que decanta lo esencial frente a lo secundario y fungible, la reflexión en torno al fervor y lo sublime no debe desaparecer porque es parte de nuestra naturaleza dual.
La respuesta de Zagajewski no es rotunda, ni mucho menos, es más bien tensa, plagada de dudas, pero quizá en esa duda es donde encuentra una oportunidad que no quiere dejar escapar. Así revisa de manera provocativa la figura de Nietzsche —el más atrevido de los filósofos del estilo y el más manipulado— y la de tres artistas y poetas polacos: Czapski, Zbigniew Herbert y Czeslaw Milosz. En todos ellos encuentra que convive una dualidad: una dimensión humana muy concreta —como en la descripción de Czapski repartiendo por París los pequeños encargos de sus amigos y cultivando su capacidad de admiración— y una necesidad de misticismo, de un misterio ocasional que lo lleva a revisar de nuevo los conceptos de inspiración y de estilo sublime.
Infiltrado en Occidente, y con una experiencia vital donde el contraste de épocas, regímenes y lenguas permiten una posible convicción que no se diluya en una monotonía nihilista “a la Houellebecq”, Zagajewski forma parte de una última generación de escritores de Europa del Este que funcionan como alarmas de sensatez pero también como puentes de flujo constante que rehúyen la rendición espiritual de Occidente. Esta ductilidad mental y su plasticidad admirable —no puedo menos que celebrar la precisión de la prosa de Zagajewski, por sí sola un argumento— son reservas necesarias y provocadoras para asumir con equilibrio el bombardeo de discursos políticos y culturales polarizados y autodeclarados triunfantes. Hay atributos que a lo mejor no sabemos o no queremos reconocer y a los que no damos nuestro voto de confianza. Suena moderno ser un hombre sin atributos y sin convicción, pero el show retórico dura sólo quince minutos y necesitamos de concreciones menos efectistas y, por qué no, diferir los fáciles placeres y los chisporroteos de un lenguaje devaluado y funcional. Ni escéptico ni apasionado, Zagajewski pone en jaque los emblemáticos versos de Yeats cuando éste decía que los mejores carecen de convicción mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. En defensa del fervor rescata las convicciones de la crítica histórica y la sensibilidad y nos alerta para no abandonar a lo pueril el territorio del lenguaje y las pasiones. –
(Ecuador, 1969) es escritor. Su novela más reciente es La escalera de Bramante (Seix Barral, 2019).