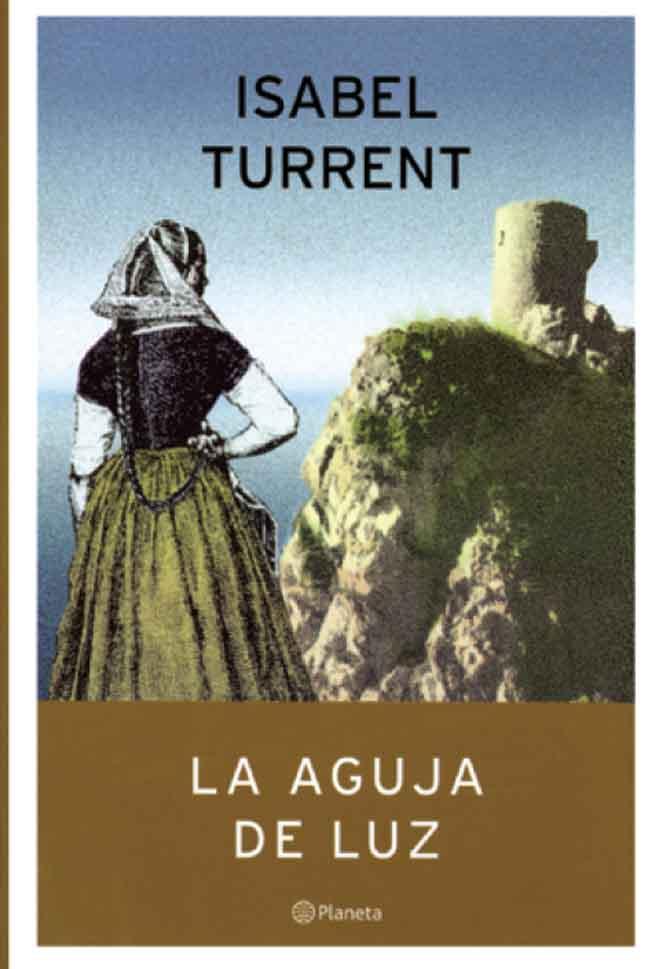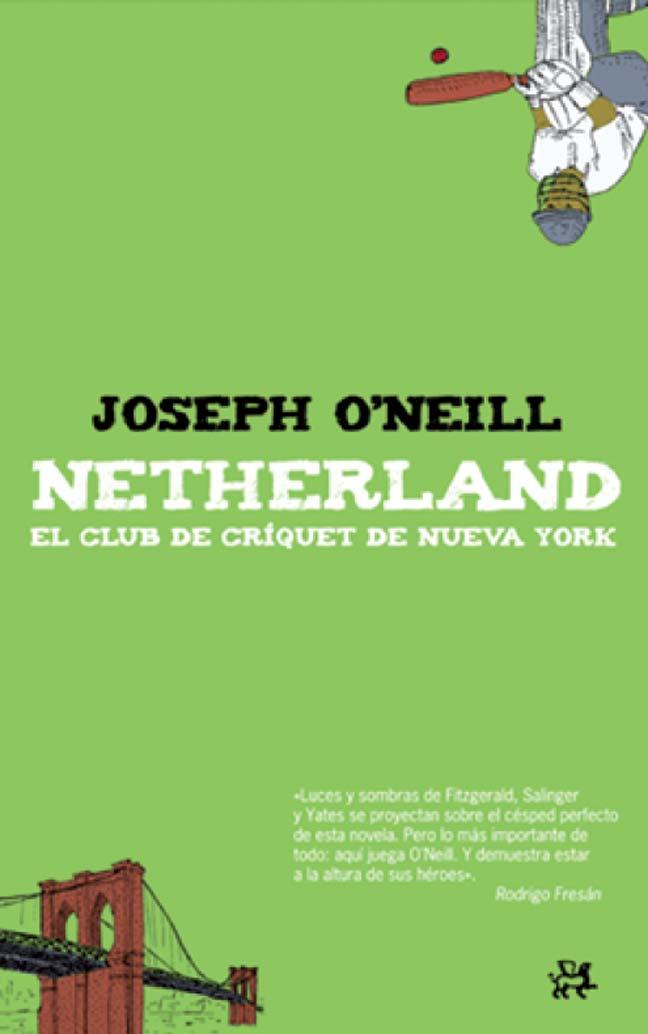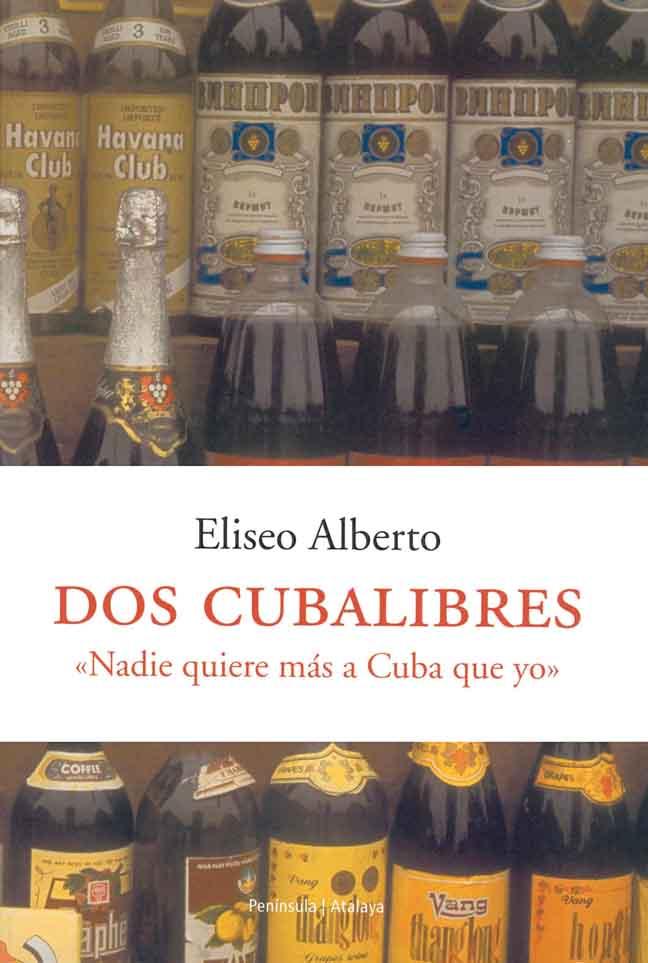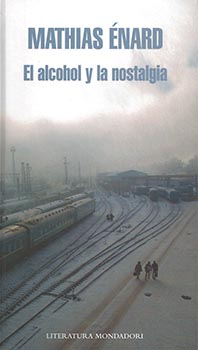Las buenas novelas proveen la dicha de abrir nieblas de la realidad concreta para dejarnos ingresar a espacios prohibidos o negados. Gracias a ellas la vida se expande hacia galaxias que estremecen el sensorio y la inteligencia. Los conflictos humanos se presentan coloridos y los escenarios adquieren la intensidad de la alucinación. Cuando los personajes exhiben una verosimilitud sólida, las historias despliegan un firme desarrollo y el lenguaje tiene el sabor de un manjar, entonces ese libro se torna inolvidable.
En el archipiélago de este género literario tan vasto ha conseguido un lugar importante la novela histórica. ¿Podría decirse que, en un sentido amplio, toda novela es histórica? Opino que sí, incluso la anclada en el tiempo presente o futuro, porque se basa en la experiencia (sólo derivada del pasado) y las fantasías que de ella brotan. Pero en general se tiende a considerar que es de veras histórica cuando se sostiene sobre acontecimientos ocurridos antes del nacimiento del autor. Este punto límite, sin embargo, es también discutible: los hechos pueden haber ocurrido con el autor en este mundo, pero sin que tuviese conciencia de ellos; al enterarse, recibe inevitablemente una versión pretérita. Además, los hechos no tienen por qué estar ligados a la vida del autor, sino a personajes y escenarios distantes, cuyos pormenores son exhumados mediante la investigación.
El problema se complica al haberse disecado en el laboratorio de la literatura otro subgénero que se ha titulado “nueva novela histórica”. En él ni siquiera se respetan los documentos, ni los rasgos axiales de personajes o contextos descritos por la ciencia histórica. Creo que se le debe reconocer como inspirado en la historia, pero no dispuesto a respetar dato alguno, sino a efectuar un historicidio de magnitud. Es decir, un asesinato de los hechos aportados por pruebas serias con el fin de disparar el relato hacia una dirección inesperada y asombrosa. Sería parte de lo admirable en la ficción, pero no debería estafarse al público haciéndole creer que una parte de lo contado en esa obra se basa la ciencia histórica.
Por supuesto que la clásica novela histórica inventa personajes, recrea épocas, llena agujeros negros o dudosos, altera secuencias y ofrece una visión distinta, original y vibrante de un determinado hecho o personaje, grande o minúsculo. Pero no debería burlarse de la confianza del lector que, basado en la definición del género, espera que por lo menos una parte de la sustentación sea más o menos cierta; es decir, que mantenga algún respeto hacia los hitos que la ciencia histórica considera los más creíbles con base en los datos procesados hasta ese momento. El lector no se escandalizará por cambios, exageraciones, distorsiones, supresiones, agregados y reconstrucciones fantasiosas, porque navega en las páginas de una novela, pero se escandalizará si lo ocurrido en el siglo XIX se instala en el siglo iv y Cristóbal Colón se convierte en un soldado de Atila que quiere circunvalar el mar Caspio, porque entonces la novela no será histórica, sino pura y exacta novela; eso sí, con nombres familiares que provocan asociaciones tan divertidas como las pistas falsas.
La novela y la historia, por lo tanto, se complementan en la novela histórica. Este último subgénero ingresa en los arcanos del alma individual y permite identificarse con las sensaciones de los personajes. Sus páginas dan vida a un espacio provecto y a menudo desaparecido. Es capaz de desencadenar emociones que pocas veces logra el riguroso texto histórico. Genera el milagro de una resurrección y por eso muchas obras se leen con placentera perplejidad.
La aguja de luz de Isabel Turrent es un libro que nos arrastra a contemplar la tormentosa apertura de una caja de Pandora. Utiliza dos herramientas: la exhaustiva investigación y el talento narrativo. Ambas fraguaron una obra que merece atenta lectura.
Su núcleo es la cruel discriminación padecida durante siglos por una comunidad diminuta. Tanto esa comunidad como la isla donde ocurre pueden considerarse marginales en la geografía del mundo. Pero el origen reprimido de ese odio y las absurdas racionalizaciones que procuran justificarlo convierten al hecho en un paradigma que merece estudiarse, porque lleva a descubrir círculos concéntricos, cada vez más anchos, de esa misma discriminación. En este sentido, La aguja de luz es una aguja que pincha los ojos de la humanidad aún alienada por el temor al diferente, impulsada a humillarlo o matarlo, como se narra con mano experta en esta obra de ficción basada en hechos históricos.
“La nuestra ha sido por siglos una sociedad de castas, como la India. Somos indispensables porque hasta el más despreciable de los mallorquines se agiganta comparando su sangre, supuestamente limpia, con la nuestra”, afirma un entristecido personaje. Y agrega: “Es un mundo singular, un mundo que se niega a morir. Por generaciones hemos echado tierra de silencio sobre el sufrimiento inmenso de miles, con la esperanza de que los prejuicios se desvanezcan… Y lo único que hemos logrado es ser cómplices de quienes han mantenido la herida abierta y se niegan a encarar su culpa colectiva.”
La autora penetra en una suerte de metanovela al asumir el riesgo de acompañar a su personaje central en la afanosa busca de una verdad esquiva, fascinante y llena de peligros. Despliega fluidas páginas en las que los diálogos comentan las conmociones que van produciendo los hallazgos sorprendentes. Al lector se le aceleran los latidos de la misma forma que a los personajes. Los secretos mejor guardados se desempolvan de uno en uno, con el cuidado que exigiría un explosivo. Entonces el paisaje se ensancha e ilumina hasta mostrar aquello que se sabe y no se sabe, que se intuye y se niega. El pasado, que marchó por siglos parcialmente hundido en la amnesia social, brota como el enérgico sonido de una fuente. Revela y devela, alegra y deprime, entusiasma y asusta.
Los personajes, mientras, viven sus amores y desencantos, sus ambiciones y conflictos. La novela enhebra el destino de unas pocas generaciones en el convulsionado siglo XIX, atravesadas por el alambre de una continua presión. El capítulo inicial es un directo a la mandíbula, que estimula zambullirse en las páginas siguientes. Y las páginas siguientes arrastran hacia situaciones cada vez más interesantes y complejas, hasta que los acontecimientos del pasado convergen con los presentes, llenando de claridad al lector que aguarda develamientos.
Las preguntas angustiadas crean suspenso, pero también obtienen respuesta en numerosas ocasiones. ¿Por qué no se fueron de un sitio tan hostil? Se quisieron marchar, por supuesto, pero muchas intentonas acabaron en tragedia. Eran prisioneros o rehenes, casi lo mismo. “Te preguntarás qué sentimientos predominaban en nuestra pequeña comunidad, ¿verdad? Pues básicamente teníamos miedo, mucho miedo.”
El paisaje de la isla se destaca en varios párrafos con eficacia sobria. Los colores y olores son fuertes. La comida, la flora, los utensilios y la vestimenta que aparecen con frecuencia y precisión vigorizan la intensidad de cada página: “… la carretera giraba hacia la costa. La Tramuntana se desplomaba en el mar formando pequeñas bahías o calas de un azul profundo entre los acantilados. La abrupta caída de los montes multiplicaba la distancia entre el camino y el océano… Entre ellos colgaban en vilo terrazas con almendros, higueras, vides, trigales y, cerca de Estellencs, viejos olivos retorcidos parecían ser parte del paisaje pétreo y haber emergido del mar como la misma Mallorca.”
Un logro singular de La aguja de luz es el lenguaje, salpicado sin cesar por el catalán mallorquín. La ignorancia de ese idioma no perturba en ningún momento la comprensión del texto; al contrario, ayuda a sumergirse más hondo en el alma de los personajes y consolida la verosimilitud del relato. Por eso la autora, en su agradecimiento final, dice que “dejé que los mismos chuetas hicieran, directa o indirectamente, el doloroso recuento del sufrimiento que les infligió un orden social injusto y una sociedad obsesionada por los linajes y la pureza de sangre, y dominada por el fanatismo religioso”.
La Inquisición desempeñó un papel singular en la siembra del miedo, el odio y la castración mental de las poblaciones sometidas a su fanatismo. Durante centurias impuso falsos mitos y estimuló persecuciones trágicas. Sirvió a intereses espurios y se alió con las fuerzas más regresivas de cada generación. La discriminación de los chuetas fue estimulada por esa institución proclamada con cinismo inconsciente “Santo Oficio”. La aguja de luz pone en evidencia, en los espacios que le dedica, el sometimiento y el rencor que generaba. Su poder imponía sentimientos contradictorios y arrastraba hacia senderos amargos y sombríos.
Esta novela histórica de Isabel Turrent, por las caudalosas enseñanzas que aporta y la fluidez electrizada de su relato, merece incluirse entre las notables producciones de los últimos tiempos. ~