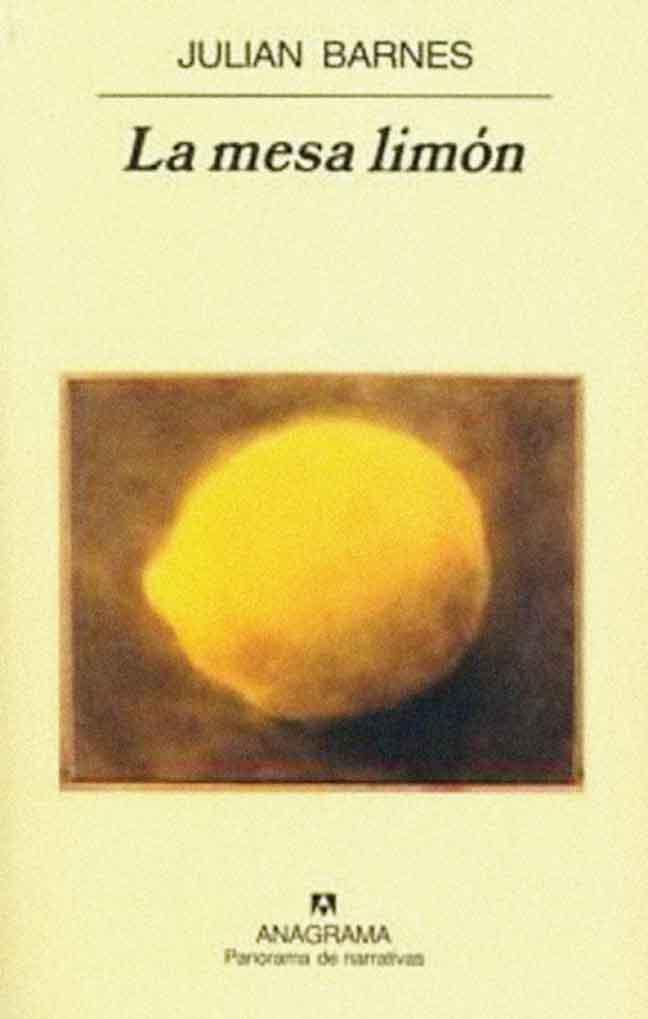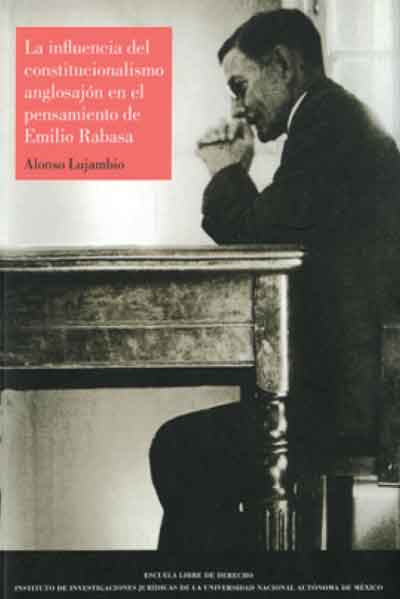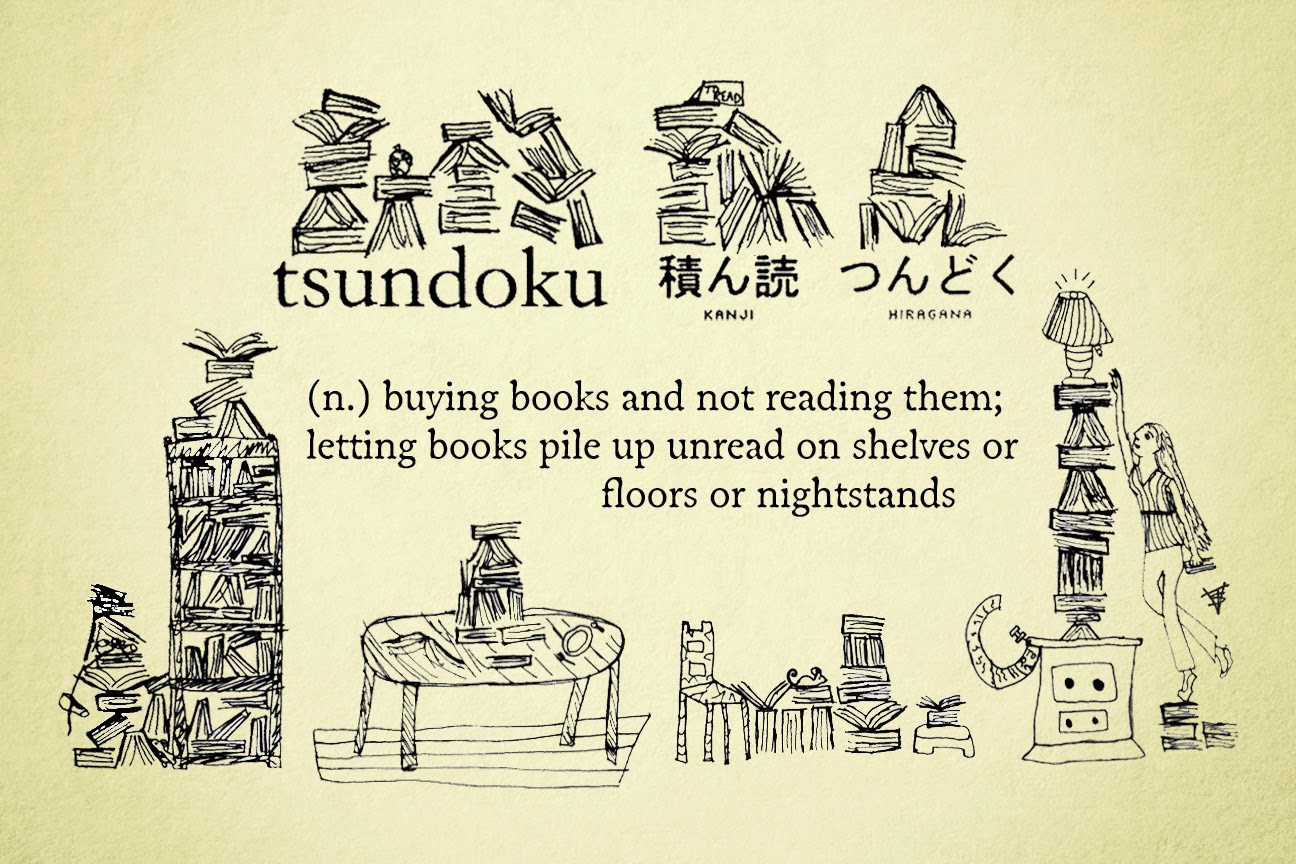Segunda gavilla de relatos publicada por el autor de El loro de Flaubert (1984), después del volumen Al otro lado del canal (1996). Sin sentimentalismos y, según sus propias palabras, en contra de la idea de serenidad en la vejez, Barnes ha escrito once aproximaciones a la vejez y la muerte que se columpian empujadas por la elegía y la sátira tanto como por la caricatura y el drama, con tal de que el lector avive el seso y contemple cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte, tan callando.
En “Higiene” concibe al militar retirado Jacko Jackson, un vejestorio que cumple con el ritual de viajar a Londres para cenar con soldados de su promoción y comprarle a su santa esposa el queso Stilton de Paxton, polvos Elizabeth Arden y otras vituallas domésticas encargadas por enésima vez, aunque en realidad para seguir acostándose con Babs, su prostituta de cabecera, que un día muere sin avisarlo, una historia trivial (diminuta radiografía de la rutina cotidiana que consume a la clase media británica, anotará al margen más de un lector perspicaz) pero con la que el autor alcanza a advertir hasta qué punto extremo se tiñe de melancolía todo intento vano de prolongar el carpe diem cuando la fruta del cesto ha madurado en exceso, ustedes ya me entienden. “El reestreno”, en cambio, recrea el último amor de Turguenev elevándolo a modelo por antonomasia del amor otoñal, en el que un beso es un mundo y la imaginación y el recuerdo ejercen su tiranía sobre cualquier urgencia física. Sin asomo de duda uno de los mejores textos del volumen, en el que Barnes acierta de pleno dejando el relato en manos de un narrador marisabidillo que parodia su propio discurso guiñándoles un ojo a las convenciones y tópicos de la tradición narrativa decimonónica rusa y a su propio personaje, el impagable Dr. Braithwaite, hilarante y travieso narrador de El loro de Flaubert con el que el narrador de “El reestreno” mantiene además afinidades de tono y estilo que saltan a la vista (apóstrofes al personaje, mofa del estilo realista, comentarios anacrónicos y burlescos, una narración autoconsciente que también comparte “Paréntesis”, de Una historia del mundo en diez capítulos y medio (1989) y de nuevo hechos reales que adquieren un mayor relieve manejados por el narrador como materia ficcional).
“El silencio”, la historia de un viejo compositor alcohólico y venido a menos (¿Sibelius?) que compone los últimos compases de la partitura de su vida y recuerda el pasado esplendor proyectándolo sobre la gloria de la posteridad, constituye seguramente una modélica vanitas en la que los recuerdos de su vida terrena y las muestras de vanagloria (“dicen que A. [su esposa] se ha sacrificado en el altar de mi vida. Pero yo he sacrificado mi vida en el altar del arte”) resultan fugaces y a la postre perecederos. Recorre las páginas de este relato, que guarda una incontestable similitud con “Interferencia”, de Al otro lado del canal, la contagiosa sordidez de cierta conciencia de la decrepitud. Una vez más, sin embargo, y como en casi todos los relatos del libro, las pinceladas de fino humor de Barnes (“Naturalmente, el artista es un incomprendido. Yo sólo repito, e insisto en ello: que me incomprendan correctamente”; “pocos son los días a los que puedo adjuntar la nota sine alc. Es duro escribir música cuando te tiemblan las manos”; o “mi orquestación es mejor que la de Beethoven. Pero él nació en un país vinícola, yo en uno donde la leche cortada lleva la batuta”) simulan que la tragedia no es sino resignación, a la vez que reconfortan al lector de la lectura de un volumen consagrado por completo al memento mori. El mismo humor logra también atenuar la desazón de una vejez ahogada en manías e intransigencia como la del anciano melómano de “Vigilancia”, defensor pertinaz de la civilización del respeto frente a la barbarie que se nos avecina, uno de esos abuelos cascarrabias que esperan impacientes a poder lanzar de buena mañana una enmienda a la totalidad, y para quienes no existe mejor prueba del Armagedón que la tos inoportuna en una sala de conciertos. “Una breve historia de la peluquería”, el relato que abre el volumen, es, a decir verdad, un tríptico en el que Barnes se disfraza de Lucas Cranach, por poner un ejemplo, pintando a Gregory tres veces en el mismo marco, una barbería (“local retrógrado de amo y siervo, conversación forzada, conciencia de clase y propinas”) pero, conforme a cierta tradición alegórica de la pintura, retratándolo de forma sucesiva en las tres edades del hombre, infancia (la barbería), madurez (la peluquería) y senectud (¡el estilista!), y por el mismo precio ofreciéndole al lector una cínica síntesis de la sociedad inglesa desde la posguerra, terreno en el que el autor de Inglaterra, Inglaterra (1998) se siente a sus anchas. No hay razón alguna para que el lector no evoque a las alegres comadres de Windsor cuando termine de leer “La de cosas que sabes”, un espléndido ejercicio de sátira exacerbada de la vejez compuesto a costa de Merrill y Janice, dos ancianas bavardes (nada tienen que decirse pero hablan sin parar, y es la función fática del lenguaje la que las mantiene vivas) a las que desde luego no les es dada la eutrapelia y en las que se encarna la hipocresía (entendida como terapia de la soledad), el discurso vacuo, intransitivo (magnífico el diálogo de besugos de la 69 a expensas del recuerdo del marido muerto) y el tedio al que conduce de un modo irremediable todo ocio impuesto. “¿Qué sentido tiene vivir sólo para sobrevivir a otros?”, es la singular pregunta que responde el extravagante Jean-Étienne Delacour, un burgués del xix que protagoniza “Corteza”, la extraordinaria parodia banalizadora del enciclopedismo francés (“recitaba ordenanzas sobre la conducta de las amas de leche”), que ya parodió a su vez Flaubert en su impagable guignol de Bouvard et Pécuchet (de nuevo, leyendo a Barnes evocamos a Flaubert). La facecia de Delacour dibuja una vida consagrada a ver la muerte ajena retrasando la propia, en metáfora absurda de la supervivencia. En “Saber francés”, relato epistolar como “Río arriba” de Una historia del mundo en diez capítulos y medio y soberbio retrato burlesco de la decrepitud, Barnes aparece convertido en destinatario de las misivas rocambolescas de la verborrea senil de una octogenaria que ha leído El loro de Flaubert y más libros por orden alfabético de autores en un geriátrico de sainete “que funciona como un texto de Balzac” (cartas en la nevera, locas viendo fantasmas, corros con pelotas de playa) y cuya guardiana, claro, se llama Mrs. Smyles, Doña Sonrisas. A la señora Sylvia Winstanley le va como anillo al dedo la sentencia de Séneca de que la inminencia de la muerte da fuerzas al anciano, fortem facit vicina libertas senem. Del amor constante más allá de la muerte se ocupa Barnes en “La historia de Mats Israelson”, en la que la anciana señora Lindwall ha vivido cuarenta años en un pueblo escandinavo “dividida entre no amar a un hombre que lo merecía y amar a otro que no lo merecía”, y cuyo nombre es Anders Borén, quien en su lecho de muerte la llama para declararle su amor pero fallece sin conseguirlo, suerte de reescritura de aquellos relatos románticos y rurales como Orgullo y prejuicio de Jane Austen, debatiéndose entre la pasión y las apariencias, entre la rutina diaria con la pareja equivocada, las habladurías y la ilusión de un reencuentro con la pareja anhelada, única razón para no entregarse a la Parca. La demencia senil o el Alzheimer inundan con violencia las páginas de “Apetito”, por las que se pasean el gulash de ternera, el rabo de buey estofado, la ensalada de repollo y otras recetas que Viv le lee a su marido setentón y enfermo mientras éste le escupe frases soeces y obscenidades de escándalo nacidas de su vieja mente trastornada. Hubo un tiempo en que él le repetía que “la vida no es más que una reacción prematura a la muerte” (¡bravo, Mr. Barnes!), y ella, enamorada, pensaba en cambio en que tenía los mejores años por delante. Ahora él aguarda la muerte y ella barrunta herencias, poderes notariales y enfermeras que puedan con un niño soez de 75 ya cumplidos. “A la vejez, viruelas” es frase que se lleva bien con la actitud del papá de Chris, el protagonista de “La jaula para frutas”, un tipo con más de ochenta años que abandona a su esposa por una mujer de sesenta tras medio siglo de matrimonio dócil porque existen sospechas de que su cónyuge le pegaba. Tras una caída que Chris relata con los testimonios de su madre, de la amante de su padre y de la policía (parodiando una crónica judicial), el anciano agoniza en un hospital en el que recibe en días alternos a sus dos mujeres, confundidas para siempre en su cerebro agotado: “Mi mujer, ya ve. Muchos años felices”.
Brillantes imágenes de la decadencia humana servidas en forma de naturaleza muerta con limones, esa fruta que para los chinos simboliza la muerte. Ni aun travestido de senequista logra Barnes dejar de ser el consumado satírico a que nos tiene acostumbrados. La mesa limón —que golpea de nuevo en el clavo del pasado influyendo en el presente, tema favorito de Barnes, y que, citando a Sebald, vale por una historia natural de la destrucción— reviste un interés múltiple, pero a decir verdad su principal virtud reside en haber sido capaz de convertir la sordidez de la vejez y la muerte en el placer del arte y el talento. Enésima prueba irrefutable de que, como reza el sabio lugar común, ars longa, vita brevis. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.