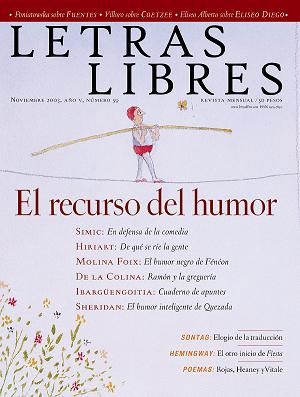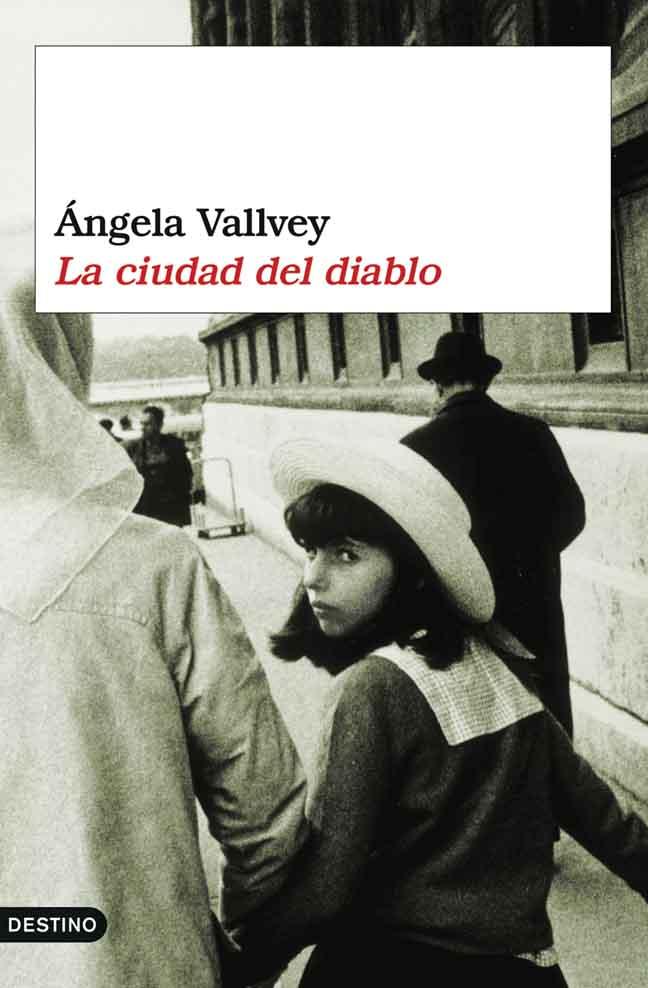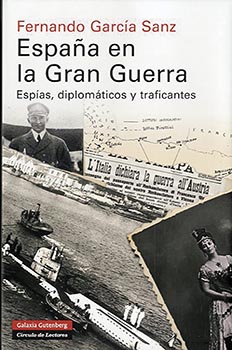Hannah Arendt merece una dosis superior de justicia Y algo más de benevolencia. Judía, jamás logró la disculpa de los judíos. Y mucho menos de los israelíes. Alemana, escapó de su país cuando los nazis desmantelaron su “esfera privada” y su “oasis” —dos temas que la obsesionaran ulteriormente, cuando buscaba defensas contra la opresión totalitaria—, y peregrinó a Francia y Estados Unidos para retornar, como perspicaz observadora, a su país natal en 1950.
Estadounidense por elección forzada, siempre fue considerada una europea irremediable por sus planteamientos y desplantes. Intelectual, no mereció el juicio generoso de historiadores y politólogos que se consideraban “especialistas”. Y como mujer, no le perdonaron sus relaciones amorosas con Heidegger y sus excesos de lúcida erudición.
Basta un ejemplo. Cuando presenció el juicio a Eichmann en Jerusalén (1963) a solicitud del New Yorker, difundió dos conclusiones que conmovieron a la acomodaticia opinión publica: La primera, que el protagonista de la “solución final” era un prescindible burócrata a quien el gobierno israelí, jefaturado por Ben Gurión, magnificó con fines pedagógicos y políticos; y la segunda, que el Mal absoluto representado por el Holocausto se tornaba trivial, casi cotidiano, como resultado de esta artificiosa teatralización. Su testimonio (Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Lumen, 1967) no mereció la traducción al hebreo, en contraste con muchos otros y olvidables textos; sólo después de cuatro décadas (2002) la omisión fue reparada. Y aún no se la absuelve de su enjuiciamiento atrevido.
Pero acaso su ignorancia de las fronteras fijadas por especialistas haya sido el más conspicuo de sus pecados. No hay tema en las ciencias sociales y en la indagación histórica y filosófica que eludiera su mirada. Estuvo (en el sentido heideggeriano) en y con ellas. Sus apuntes sobre los orígenes del antisemitismo y del totalitarismo1 desmantelaron hipótesis y aseveraciones que se pensaban inconmovibles; las reflexiones sobre el acto de pensar perturbaron a pensadores profesionales (por ejemplo la filosa pregunta: “dónde estamos cuando pensamos”;2 sus exigencias a la política y a los políticos multiplicaron el desconcierto (“no se puede vivir sin prejuicios… pero la función de los políticos es disiparlos”),3 y sus opiniones sobre la “desertización” personal auspiciada por los que cultivan y engañan al populacho4 irritaron a líderes concretos y en muchos casos imaginarios.
Algunos trazos de estos temas retornan apretadamente en este libro recientemente traducido. Es una colección de ensayos escritos entre los cincuenta y los setenta. Pero la editorial acertó: su actualidad es innegable. El primero de ellos presenta la narrativa del refugiado. Biográfico en su raíz, posee sin embargo una vivaz vigencia. El abandono del hogar es la renuncia a la cotidianidad, a lo previsible: es un estar perpetuo en la incertidumbre. Y a veces se le antoja al refugiado que “el infierno no es una representación religiosa, fantástica: es algo real como las piedras y los árboles” (p. 11). Y el refugiado se ajusta alegre e irresponsablemente a cualquier nacionalidad “como a una mujer regordeta cada nuevo vestido que le promete el talle deseado” (p. 20). Pero al cabo se queda en la intemperie.
El escrito que recoge sus impresiones sobre la Alemania derrotada y el proceso de desnazificación es tan brillante como instructivo. Con las mejores intenciones —al menos en el plano declarativo—, los aliados intentaron “corregir” a los alemanes con medidas que gestaron, en los hechos, un régimen tan brutal como el derrotado. Y quizá peor: menos eficaz. El régimen de libre mercado benefició a los estratos ricos que, de todos modos, sobrevivieron al nazismo, y trajo consigo la proletarización de las clases medias, fenómeno que Hitler procuró evitar sostenidamente. Y nadie en la población alemana se propuso para asumir responsabilidad o culpa alguna por lo sucedido. Como si todo hubiera sido un edicto de los cielos o de Satanás, mas no de hombres movidos por una ideología malvada (p. 45). La ayuda estadounidense, presidida por el credo liberal, no fue inteligible para la Alemania de 1950. Los hombres de negocios anhelaban entonces la intervención activa del Estado, como había sido en el nazismo, intervención que conllevaba beneficios tangibles y ciertos. Pero la disciplina totalitaria había hecho desaparecer cualquier impulso hacia la competencia y la competitividad (p. 59). El evangelio económico estadounidense no era, a la sazón, algo que se admitiera en Europa: acarreó resultados que fomentaron el rencor generalizado contra los que pretendían ayudar y reconstruir (p. 63). Según Arendt, la salida óptima radicaba en algún género de convergencia europea. Mas no creyó en ella. Aquí se equivocó. Le fue difícil imaginar la resurrección colectiva de Europa como expresión de una astuta dialéctica entre vencedores y vencidos.
En fin, su ensayo sobre América y Europa tiene también una sorpresiva vigencia. Se pregunta por el origen del odio a los estadounidenses, actitud paradójica si se considera el apoyo que éstos brindaron al Viejo Continente. Y la respuesta de Arendt en alguna medida sorprende: se debe a que Estados Unidos —dice— logró en los hechos lo que Europa fantaseó: democracia y riqueza, la administración lúcida de conflictos, y la ilusión de la eterna juventud (p. 73). Tocqueville vislumbró claramente estos rasgos que alejaban América de Europa. Quien mire a Washington —agrega— con alguna simpatía será indefectiblemente “reaccionario”, en tanto que el “liberal” profesa y difunde la postura antiestadounidense (p. 77). Un modo que es moda.
Tiempos presentes es un texto que se piensa a sí mismo, como Heidegger y Arendt querrían. Concluye con un sumario instructivo de Marie Luise Knott, quien vigiló la edición, al que se suma un apretado itinerario biográfico de Hannah Arendt y el recuento de sus obras vertidas al castellano. ~
es académico israelí. Su libro más reciente es M.S. Wionczek y el petróleo mexicano (El Colegio de México, 2018).