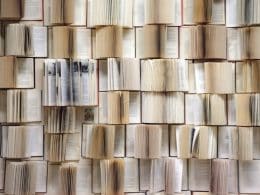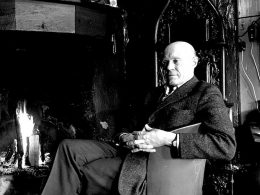En sus textos literarios Kafka no menciona la palabra judío. Pero evidentemente hay presencia del judaísmo en su obra literaria. La hay en su exacerbada preocupación por la Ley, en su exigencia de justicia, en su crítica de la Autoridad, que puede interpretarse como una crítica a Dios y cuya raíz se encuentra en Job.
Evitó Kafka la palabra judío pero su presencia es clara en la figura de un perro en “Investigaciones de un perro”, de un mono en “Informe para la Academia”, de ratones en “Josefina la cantora”, de un topo en “La madriguera”, de chacales en “Chacales y árabes”, de un insecto en La transformación. Potenció Kafka, al omitirla, la presencia judía en sus narraciones. Al ocultarla, la reveló.
Su hogar no fue esencialmente religioso. Su familia acudía al templo solo en las festividades o ceremonias especiales. El padre de Kafka, más que judío, era un burgués. Buscaba sobre todo asimilarse, ser aceptado por la comunidad germanoparlante de Praga. Los alemanes eran una minoría en Bohemia y los judíos una minoría dentro de la comunidad alemana. Herman, el padre de Franz, no quería que su hijo creciera apartado dentro de una minoría. Lo inscribió en una escuela alemana, no en una escuela judía.
Los judíos adquirieron la igualdad cívica en 1849. “El padre de Kafka –escribe Benjamin Balint, autor de El otro proceso de Kafka– era el perfecto ejemplo de la primera generación de judíos bohemios tras la emancipación. Disfrutaba del derecho de vivir en las ciudades y a entrar en los oficios”. Franz, sin embargo, desde niño sufrió su identidad judía.
En 1897, a los catorce años, fue testigo de los violentos disturbios antisemitas en Praga: pandillas de jóvenes destrozaron sinagogas, saquearon tiendas judías y atacaron casas, incluida la de la familia Brod. Franz era muy consciente de ese clima de odio, en la calle solía ser víctima de insultos por ser judío. El lento desmoronamiento del imperio austrohúngaro, del que Bohemia formaba parte, la necesidad de culpar a alguien de la situación, condujo al auge del antisemitismo. Franz se daba cuenta que los checos consideraban a los judíos como alemanes y que los alemanes los veían como judíos. “Algunos de ellos –escribió Theodor Herzl– han intentado ser checos: los han atacado los alemanes; a otros, que intentaron ser alemanes, los atacaron los checos y los alemanes”. Franz acostumbraba sostener largas conversaciones con sus amigos Brod y Bergmann sobre la comprometida situación de los judíos en Europa.
Conmovió particularmente a Kafka la obra de Arnold Zweig sobre un caso conocido como “el asunto Tizsa”. “Hubo un momento –cuenta en su diario– en el que tuve que dejar de leer, me senté en un sofá y lloré. Hace años que no lloraba”. Un par de años antes de su muerte lo irritó profundamente una propuesta que recomendaba la separación de los judíos de la comunidad alemana.
Ante este ambiente cada vez más opresivo era natural que soñara en irse de ahí, pero la situación no era diferente en Austria o en Alemania. “He pasado todas las tardes en las calles –apunta en su diario–, revolcándome en el antisemitismo. El otro día oí como llaman a los judíos prole sarnosa. ¿No es acaso natural irse de un sitio en el que tan odiado es uno?” De tiempo atrás había considerado, animado por Max Brod, irse a Palestina. Con Dora Diamant, su última amante, soñaba con viajar y abrir ahí un restaurante. “El heroísmo de quedarse es el heroísmo de las cucarachas que no se consigue exterminar ni siquiera del cuarto de baño”.
Kafka tenía problemas con su identidad judía. Uno de sus textos más conocidos, la “Carta al padre”, revela una crisis de continuidad con la tradición familiar judía. En su obra narrativa resulta muy claro el problema con la autoridad y la tradición. Para Kafka –comenta Benjamin Balint– “los judíos eran un pueblo leal a la ley de la transmisión, pero el mensaje judío, en su forma paterna, se había vuelto indescifrable e incomunicable”.
En conflicto con la autoridad paterna, huérfano de una tradición religiosa y cultural que lo amparara, en el contexto de una sociedad crispada por el imperio en pleno derrumbe del que formaba parte, Kafka escribió sus ficciones en las que sus protagonistas padecen el silencio de Dios.
El sionismo, movimiento político nacionalista que pugnaba por la creación de un Estado judío independiente radicado en Palestina, la antigua tierra de Israel, tiene su origen en el libro El Estado judío de Theodor Herzl publicado en Berlín en 1896, aunque se encuentran antecedentes en las obras de Moses Hess y Leo Pinsker. El sionismo fundamentalmente se escribió en alemán.
Kafka, antes de que se agudizaran las tensiones sociales en Bohemia, no mostraba simpatía alguna por el sionismo. En su diario se encuentran burlas hacia los que decidían emigrar a Palestina. Era un judío para el que el judaísmo carecía de significado. Conforme fue madurando la inestabilidad de su entorno hizo necesario un asidero. Max Brod le escribe entonces a Martin Buber acerca del “profundo anhelo de Kafka por una comunidad, por huir de una soledad sin raíces”. Fue precisamente su ansía de pertenecer lo que lo condujo a acercarse al sionismo.
En 1910, a los 27 años, de la mano de Max Brod, comenzó a asistir a reuniones y conferencias del grupo Bar Kochba. A los miembros de ese grupo no les interesaba la lucha política tendiente a construir un Estado judío, sino revivir la cultura judía. Paralelamente, en ese entonces comienza Kafka a frecuentar el Café Savoy, ubicado en el antiguo gueto de Praga, en el que actuaba una troupe teatral yidis. Durante dos años asistió al menos a veinte representaciones de esa agrupación: dramas, operetas y comedias. Más de cien páginas de su diario dedica Kafka a las actividades de ese grupo. Algunas de las mejores entradas de su diario –por su vivacidad y entusiasmo– las dedica al teatro yidis. “Le impresionaba –sostiene Balist– su ‘autenticidad y vigor’ y el irónico lenguaje que utilizaban, en el que lo elevado y lo rastrero, lo bíblico y lo vernáculo se mezclaban constantemente. Allí Kafka percibió un destello de una cultura judía europea viva, libre de las cualidades artificiosas del judaísmo de su padre”.
A partir de su descubrimiento del teatro yidis se suscribió a revistas sionistas, comenzó a leer la biblia en la traducción de Martin Lutero, se familiarizó con la literatura talmúdica. “La constante preocupación de Kafka por los conceptos de la justicia, autoridad y ley, y su exploración de la relación entre el individuo y lo absoluto, y el individuo y la comunidad se pueden ver como formulaciones abstractas de los problemas judíos tocados por las obras de teatro yidis”, escribe Evelyn Torton Beck (Kafka y el teatro yidis).
Todo lo cual no quiere decir que se adhirió al sionismo. Le escribe a su amiga Greta Bloch: “admiro al sionismo y me da náuseas”. En 1913 asiste con Brod a un Congreso sionista en Viena: “es difícil imaginar nada más inútil que un Congreso así”, escribe en su diario. Dicter Zimmermann, uno de los grandes especialistas en la obra de Kafka, afirma: “no fue de ningún modo sionista, era un individualista feroz”. Le atraía el sionismo como forma de pertenecer a una comunidad, y le repelía. Su ambivalencia hacia el sionismo, explica Balist, “es análoga a su ambivalencia hacia Felice, como si matrimonio y sionismo fueran aspectos de una misma preocupación”.
En sus últimos años, quizá como preparativo para una posible migración a Palestina, comenzó con entusiasmo febril a estudiar hebreo. Pese a su cada vez más delicado estado de salud, tomaba clases dos veces a la semana. Su maestro de hebreo, George Mordachai Langer, recordaba: “Siempre insistió en que no era sionista, aprendió nuestra lengua a una edad avanzada y con gran diligencia”.
Escribió Kafka en su diario: “Si bien no he emigrado a Palestina, en cualquier caso he trazado la ruta sobre el mapa”. El sueño de Sion quedó solo en un sueño. Su avanzada tuberculosis impidió que se llevara a cabo ese viaje. Años después, Philip Roth lo imaginó no en Palestina sino en Nueva Jersey, como “un refugiado que llegó a E.U. en 1938, un soltero de 50 años de aspecto frágil, de ratón de biblioteca”.
Kafka murió en Austria en 1924 sin haber pisado nunca suelo palestino. No se cumplió nunca su sueño. No abrazó nunca el sionismo. De acuerdo con Hanna Arendt, “vio en el sionismo como un medio de acabar con la anómala posición de los judíos, un instrumento gracias al cual se convertirían en un pueblo como los demás pueblos”. ~