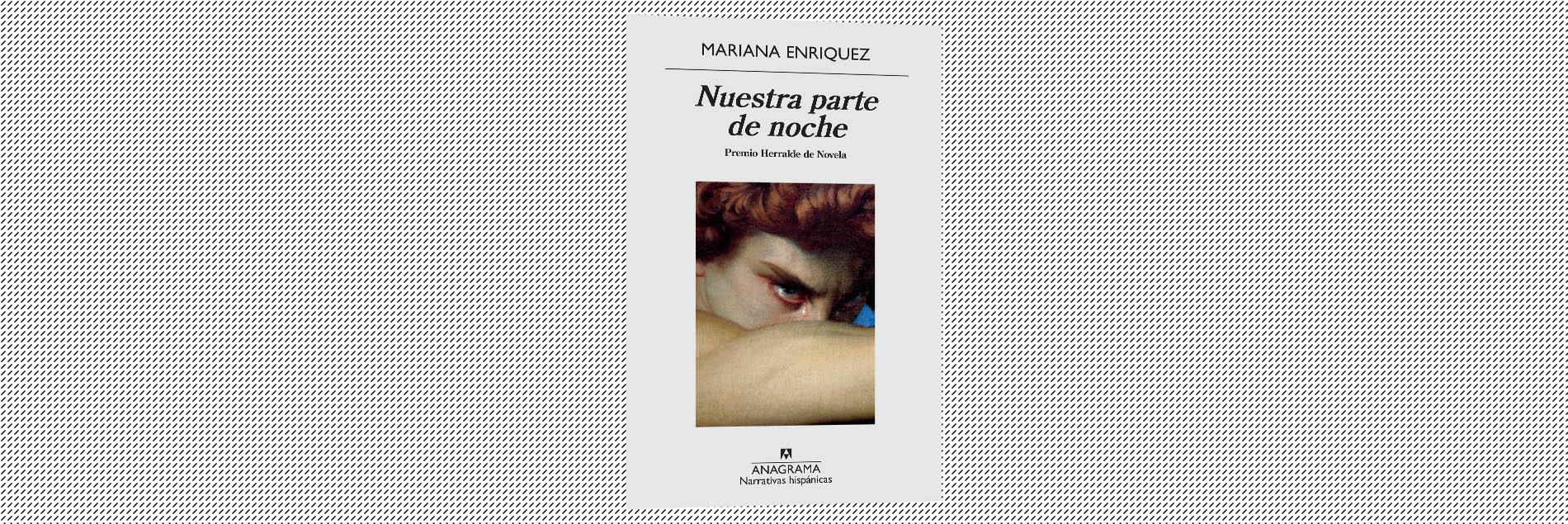Lee aquí otras entregas de Memorias de un leedor.
Poco tiempo después, Alfonso llega una tarde a mi casa con unas fotocopias (así es, la revelación ocurrió en unas humildes fotocopias): “Tienes que leer esto”.
Se trata de “El inmortal” de Borges, originalmente incluido en El Aleph. No creo exagerar si digo que la lectura de ese texto es el punto de inflexión de mi vida, la que determinó definitivamente mi vocación de lector. Después de eso, nada volverá a ser igual. Nunca podré olvidar mi sensación de asombro ante las primeras líneas del relato del protagonista: “Que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas Hekatómpylos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado (sin gloria) en las recientes guerras egipcias, yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al mar Rojo: la fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero”.
El deslumbramiento fue, ante todo, verbal. El uso insólito de los sustantivos y los verbos, la inesperada adjetivación, la grandilocuente metáfora. Nunca había leído ni escuchado un castellano así. ¿Era realmente mi lengua? Estaba, además, ese aire antiguo, épico, romano, que infundía reverencia por sí solo (tiempo después, leyendo a De Quincey por la obvia influencia borgeana, me conmovería ese pasaje donde cuenta cómo dos palabras latinas bastaban para emocionarlo: consul romanus). Luego, en el resto del cuento, aparecerían los grandes temas: la memoria, la identidad, el tiempo, la inmortalidad, el lenguaje, las letras… Como él mismo observó sobre Quevedo, Borges, más que un autor, es una literatura. Pocos autores modernos en español tienen la capacidad de ejercer una fascinación semejante. Al terminar el relato, yo soy, irremediablemente, borgeano, y durante no poco tiempo la literatura será para mi básicamente Borges y lo que tenga que ver con él.
Inmediatamente me precipito a leer todo lo suyo que haya a la mano. En la casa, de hecho, tenemos las ediciones de bolsillo de Alianza de Historia universal de la infamia, Ficciones y El Aleph, y luego iré consiguiendo el resto. En diciembre, Alfonso me obsequia la Nueva antología personal en la colección Libro Amigo de Bruguera (Barcelona, 1983), con una foto a colores de un Borges anciano y ciego en la portada. Debo mucho, por cierto, a esa modesta colección, en la que descubriría tantos autores, y que un buen día inundó de saldos las librerías de México (se vendía en mesas colocadas en la acera a diez pesos). Alfonso le puso la fecha en la primera página: “diciembre 4, 1992”, y una enigmática e imperativa cita de Nietzsche –en realidad, de Píndaro– en la última: “conviértete en lo que eres”. No creo haber estado a la altura de semejante oráculo, pero sí puedo decir que me convertí en un lector y que eso es fundamentalmente lo que soy. Igual que sin mis padres, sin Alfonso no sería el lector que soy. Su amistad e influencia fueron determinantes en mi formación lectora y en ningún momento tan trascendentes como la tarde que me dio a leer “El inmortal”. Por eso, este capítulo es para él.
Al terminar el relato, yo soy, irremediablemente, borgeano, y durante no poco tiempo la literatura será para mi básicamente Borges y lo que tenga que ver con él.
Este, como decía, fue el punto de quiebre. A partir de ese momento tengo clarísimo que la literatura será lo más importante en mi vida y que todo lo demás quedará subordinado a ella. Lo escribo, no con vanidad ni pretensiosamente, sino como la simple constatación de una convicción íntima: no ha habido un solo momento desde entonces en que haya dudado de mi vocación. He dudado de prácticamente todo lo demás, pero no de esto, y no es un sostén menor estar persuadido de que, pase lo que pase, tenemos algo que estará siempre ahí, que da sentido a nuestra existencia y a lo que podremos siempre asirnos.
Comienza entonces un periodo febril en que leo vorazmente y sin descanso. Un autor, un libro, me lleva a otro, y me siento al mismo tiempo feliz y abrumado por todo lo que siento que tengo que leer. El entusiasmo de un verdadero leedor no mengua nunca, siempre está interesado por un autor o un libro que no conocía o que redescubre, pero nada se compara a esa primera etapa en que encuentra su vocación. A partir de entonces, toda la vida será tamizada por la literatura, examinada a través de su lente, hasta llegar al punto en que se hagan una sola cosa. Este es, quizá, el rasgo distintivo del leedor. El lector común tiene en su vida un espacio asignado a la lectura (puede, de hecho, ser un espacio muy importante), pero lo mantiene aparte, no se le confunde con la vida misma; al leedor ese espacio le devora la vida o, mejor dicho, pues no se trata de que la lectura vaya en detrimento de la vida, se integra por completo a ella, se amalgama, y cuando se da cuenta ya son una sola cosa.
A partir de ese año, 1992, y durante algún tiempo, haré listas de los libros que leo, que aún conservo. La de ese primer medio año de lecturas compulsivas incluye, entre otros, a: Chejov, Chesterton, Hesse, Goethe, Puschkin, Gógol, Turgueniev, Tolstoi, Dostoievski, Conrad, Woolf, Gide, Whitman, Schopenhauer, Poe, Pavese, Rilke, Sartre, Unamuno, Baroja, Reyes, Fuentes, Sabato, Quiroga, Cortázar, Neruda, José Emilio Pacheco, García Márquez, Vargas Llosa…
Sin embargo, el centro de esa galaxia multiforme es, sin duda, Borges. Cuando entro a una librería, cuando visito una biblioteca, cuando reviso el índice de un libro, etc., lo primero que hago es ver si aparece su nombre o no, y prácticamente a partir de ahí hago un juicio. Sobra decirlo, mis primeras tentativas narrativas son descaradas y malas imitaciones de Borges, escritor rigurosamente inimitable. Aunque ya en ese momento leo autores que no tienen nada qué ver con él ni con su idea de la literatura, me tomará algún tiempo darme cuenta que esta realmente puede ser algo más que el mundo borgeano. Podríamos llamar a este fenómeno, que miles de lectores y aspirantes a escritores han experimentado, el Embrujo Borges.
Releo ahora la Nueva antología personal y pienso que, si hubiera que escoger un solo libro de Borges, elegiría, tramposamente, este. Dividido en Poesía, Prosas, Relatos y Ensayos, es realmente una quintaesencia borgeana y quien solo leyera estas páginas tendría una idea bastante completa de su obra. Como he recordado, el primer impacto fue esencialmente verbal. Con Borges, el español experimentó algo que probablemente no le ocurría desde Góngora. Solo un gran escritor crea de esta forma su propia y personalísima lengua (e, igual que el autor de las Soledades, Borges engendró una legión de imitadores desafortunados).
Tengo la impresión –mejor dicho, la certeza– de más de una vez haberme dejado llevar por completo por el encanto de la forma y no haberme enterado realmente de qué estaba contando y menos de las ideas implicadas. Eso me ocurrió, por ejemplo, con “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (relato del que Ricardo Piglia me diría mucho más tarde: “mirá, si vos escribís ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, es que no tenés mucha suerte con las mujeres, ¿no es cierto?”) y con “El jardín de senderos que se bifurcan”. Al principio, todo fue pasmarse con frases como la que describe a Ts’ui Pên: “renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aun de la erudición…”. Más adelante, vino lo que podríamos llamar la fascinación metafísica: el vértigo del tema del tiempo y sus conceptos anexos de eternidad, infinito, inmortalidad, memoria, etc. A la par, su encanto literario, libresco: su mundo de bibliotecas, referencias a múltiples autores y obras, citas y apariencia de erudición. El viejo bibliotecario ciego como modelo de hombre de letras.
Alguna vaga ilusión borgeana podía disfrutar yo cuando me refugiaba en la antigua biblioteca de la preparatoria y me ponía a leer, Borges u otra cosa, en las viejas mesas de madera, y “de una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente” (“A Leopoldo Lugones”). En la escuela, por cierto, había otra biblioteca, pequeña y sin gracia, sin libros antiguos ni libreros de cedro, pero que era la que de hecho usaban los estudiantes para sus trabajos y tareas. Allí –aprovecho estas memorias para confesarlo– cometí el único robo que he perpetrado en una biblioteca (haría otros en librerías, pero esos no me causan mayor culpa). El libro robado era El informe de Brodie, en la colección de bolsillo de Alianza. Lo siento, pero me faltaba y tenía la arrogante convicción de que nadie lo iba a aprovechar como yo (razonamiento que en una biblioteca es, por lo menos, falaz).
Justo a partir del momento de mi descubrimiento de Borges y de la revelación de mi vocación lectora, la escuela termina por desinteresarme por completo. No soporto un minuto más en los salones oyendo cosas que no me interesan y paso las mañanas enteras en la biblioteca o, más prosaicamente, en la azotea del colegio o yéndome de pinta. Un buen día se me ocurre volver a algunas clases solo para enterarme que no tengo derecho a presentar prácticamente ningún examen por faltas; a los que por alguna razón aún tengo derecho, los repruebo impecablemente (una de las pocas materias que apruebo es Educación Física porque, a petición del entrenador, compro un balón de basquetbol para la clase). Naturalmente, soy expulsado de la escuela. Aunque mis padres lo habían visto venir poco a poco, no deja de ser un escándalo familiar que yo, que nunca había tenido problemas escolares y que de hecho era un alumno modelo, reprobara. Al consumarse la expulsión, estoy poco menos que orgulloso; lo único que lamento es perder la biblioteca y las conversaciones con David (a quien expulsarán al siguiente semestre, por cierto). En total, habré estado únicamente tres semestres. Obviamente tengo que terminar la preparatoria de algún modo y con la anuencia de mi madre opto por el sistema abierto, en el que estudio por mi cuenta y solo tengo que presentar exámenes. Aún hoy agradezco a quien se haya inventado ese bendito sistema, que se ajustaba perfectamente a mis necesidades del momento. Tengo todo el tiempo para leer y escribir, solo presento exámenes los fines de semana y, de hecho, acabo la preparatoria un semestre antes de lo que hubiera acabado en el sistema normal, lo que me permite irme unos meses a Estados Unidos con el vago pretexto de aprender inglés.
Borges, para concluir este capítulo fundamental de mis memorias de lectura, será una presencia constante en mi vida de lector. Ya no con la fuerza avasalladora, absorbente, de aquellos primeros años (increíblemente, descubriré que la literatura es más amplia que su obra y poco a poco aprenderé a dejar de imitarlo). Algunas veces, incluso, pasarán varios años sin que abra un libro suyo. Sin embargo, recuerdo bien un regreso después de una de estas ausencias más o menos prolongadas. Tendría unos treinta y cinco años y debía releer El Aleph. Conforme iba avanzando mi asombro se renovaba, intacto, y al terminar el libro me sentí rigurosamente anonadado. Una experiencia similar se repite cada vez que releo un texto suyo. No hay manera: como el mago de “Las ruinas circulares”, Borges es un sueño que no podemos dejar de soñar y un soñador que no dejará de soñarnos.
(Xalapa, 1976) es crítico literario.