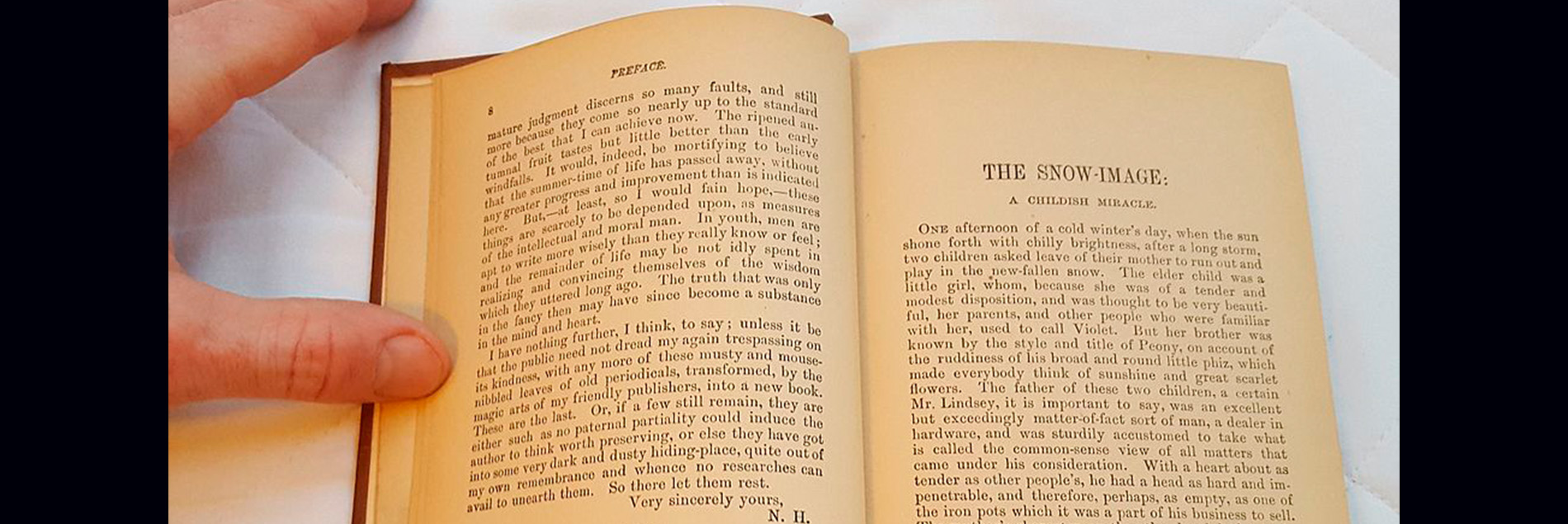No hay fórmulas. No hay atajos. No hay “escritura for dummies”. Hacer una historia requiere algo más que tener a mano unos sucesitos interesantes y definitivamente más que un enganche o un “buen lead”. No estamos compitiendo por atención o por amor, sino gestando y pariendo un ente. Las primeras páginas de una novela no están ahí para vender o para hacer amigos; no les pidamos eso.
Físicamente, eso sí, por estar más cerca a la tapa y porque leemos desde la página uno, ese trecho de libro sí tiene una misión “natural”: será el responsable de decirnos qué importa. Dirá qué tanto se nos permitirá saber y, como la autoridad que representa al ser el contacto originario, dejará muy en claro que no podemos pedir algo diferente a lo que se nos está dando.
El inicio de la novela es el oráculo que responderá a preguntas como las siguientes: ¿Por cuánto tiempo es suficiente detenernos frente –o sobre, o detrás– de cada personaje? ¿Qué temperamento tiene la voz que nos lleva por las calles que no conocemos y nos hace poner atención a ciertas cosas diciendo “mirá eso”, “mirá ahí”, “eso no estaba antes ¿ok?”, mientras vamos detrás de algo? ¿Esa voz es grave? ¿Segura? ¿Tartamuda? ¿Un susurro? ¿Conoce las calles o estamos yendo a ciegas juntos? ¿Nos está agarrando de la mano o está a un prudente metro de distancia de nosotros para evitar una incómoda e invasiva confianza que no tiene por qué existir si este es nuestro primer, único y final encuentro? Finalmente –o no “finalmente” sino en el mismo caudal en el que viajan todas esas dudas– ¿de quién son estas palabras?
Esa es la pregunta que, dice James Wood en Los mecanismos de la ficción (Gredos, 2009), “aflora tan instintivamente como cuando, en un cuarto a oscuras, el brazo se extiende hacia adelante y la mano se abre buscando una pared que nos guíe por el tacto y nos lleve a una puerta, un interruptor, quizás al alivio de saber que esto es un lugar familiar y que no nos hemos materializado de repente en una dimensión inexplicable del universo”.
A continuación, se exponen breves y limitadas ilustraciones del desciframiento de las voces en el arranque de tres novelas que nada tienen que ver entre sí, excepto que existen.
En Impuesto a la carne (2010), Diamela Eltit nos da la historia a través de la voz de una hija que ha sentido casi por transustanciación los profundísimos dolores de su madre, como si fueran la misma persona y como si ambas supieran lo mismo. ¿De quién son esas palabras? De una hija que habla por sí y por su madre y por, quizá, si nos disponemos así, todas las mujeres. Una hija que rememora cosas que su cuerpo no ha vivido. Es una voz-espíritu en la que confiaremos todos los hechos de la historia que se nos da. La madre es, posiblemente, el origen, el golpe en el tambor, pero el sonido que escuchamos es la reverberación. Son las ondas que se expanden para abarcar todo lo que pasará:
Nuestra gesta hospitalaria fue tan incomprendida que la esperanza de digitalizar una minúscula huella de nuestro recorrido (humano) nos parece una abierta ingenuidad. Hoy, cuando nuestro ímpetu orgánico terminó por fracasar, solo conseguimos legar ciertos fragmentos de lo que fueron nuestras vidas. La de mi madre y la mía. Moriremos de manera imperativa porque el hospital nos destruyó duplicando cada uno de los males.
Nos enfermó de muerte el hospital.
Nos encerró.
Nos mató.
La historia nos infligió una puñalada por la espalda.
Desde que nacimos mi madre y yo fuimos maltratadas por los médicos y sus fans. El aislamiento se instaló como la condición más común o más normal en nuestras vidas. Recuerdo, con una obsesión destructiva, en cuánto nos sentimos despreciadas y relegadas cuando se desencadenó una impresionante manía hospitalaria fundada en la pasión por acatar los síntomas más oprobiosos de las enfermedades. La costumbre de ensalzar y hasta glorificar las enfermedades (como parte de una tarea científica) marcó el clímax de la medicina y coincidió con nuestro precario nacimiento.
De inmediato la nación o la patria o el país se pusieron en contra de nosotras.
¿De quién son las palabras en Los papeles de Aspern (2005) de Henry James? Se nos pone frente a un culto hombre literato en cierta época que no es la nuestra. Él nos cuenta lo que lo ha llevado al lugar donde está. Nos dice lo que le ha dicho a una mujer sobre los avances hacia un objetivo. Nos muestra, orgulloso, su preparación, todo lo que sabe hasta el momento y las razones que justifican su aparente deseo. El mapa está sobre la mesa, impecable, infalible, virtuosamente dibujado. Es una primera persona muy confiada y autosuficiente. Nosotros, inclinados sobre los planos, asistimos pacientemente a su explicación, atentos a los resultados operativos:
La señora Prest no sabía nada de aquellos papeles, pero estaba interesada en mi curiosidad, como siempre lo estaba en las alegrías y pesares de sus amigos. Mientras nos deslizábamos en su góndola, bajo el toldo propicio a la conversación, con el brillante paisaje veneciano enmarcada a ambos lados por las ventanas movibles, la vi divertirse con mi obcecación, por el modo en que mi interés en los papeles se había convertido en una idea fija.
—Uno pensaría que piensa usted encontrar en ellos la respuesta al enigma del universo –dijo, y yo oculté mi turbación respondiéndole que si tuviera que elegir entre esa preciosa solución y un manojo de cartas de Jeffrey Aspern sabía de antemano cuál de ambas cosas escogería. Ella pretendió tomar a la ligera el genio de Aspern y yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para defenderlo. Uno no defiende a su Dios, ya que un Dios es en sí mismo una defensa.
En Paradiso (1966) de Lezama Lima, la voz es una elástica tercera persona que agarra nuestra cabeza para, a veces, ponerla sobre el hombro de alguien (el de Baldovina, en el capítulo inaugural). Otras veces, nos fuerza hasta casi tocar con la nariz la punta de sus dedos. En ocasiones, la voz nos obliga a quedarnos en otra habitación. Pienso en lo que dijo Poe: “la esencia de todo crimen queda inexpresada” y porque me fascina la frase obligo una relación con la Baldovina que empezamos a conocer y digo que, por las condiciones de la voz que cuenta en Paradiso, somos testigos de los movimientos de Baldolvina sin comprender los motivos. La vemos, pero ella no nos ve a nosotros y, por lo tanto, no tiene por qué darnos explicaciones. La observamos observar.
Regresaba Baldovina con el algodón y la estopa, empuñados a falta de algodón. Estaba de nuevo frente a la criatura que seguía jadeando y fortaleciendo en color y relieve sus ronchas. Después de las doce, ya lo hemos dicho, todas las casas del campamento se oscurecían y solo quedaban encendidas las postas y los faroles de recorrido. Al ver Baldovina cómo toda la casa se oscurecía, tuvo deseos de acudir a la posta que cubría el frente de la casa, pero no quiso afrontar a esa hora su soledad con la del soldado vigilante. Logró encender la vela del candelabro y contempló como su sombra desgreñada bailaba por todas las paredes, pero el niño seguía solo, oscurecido y falto de respiración. La estopa mojada en alcohol comenzó a gotear sobre el pequeño cuerpo, sobre las sábanas y ya encharcaba el suelo. Entonces Baldovina reemplazó la estopa por un periódico abandonado sobre la mesa de noche. Y comenzó a friccionar el cuerpo, primero en forma circular, pero después con furia, a tachonazos, como si cada vez que surgiese una roncha le aplicase un planazo mágico mojado en alcohol. Después retrocedía y volvía situando el candelabro a poca distancia de la piel, viendo la comprobación de sus ataques y contraataques y sus resultados, casi nulos.
Al mismo tiempo que prometen cosas, las primeras páginas descartan posibilidades. Van tomando cuerpo hasta que son una corriente con fuerza propia. Avanzan las historias desde ahí, pues, ensanchándose, profundizándose, hasta evolucionar en mares, inundaciones, piscinas, pantanos, bateas de cocina en las que se remojan los pies para ablandar los callos. Grandiosas u olvidables, según cómo se mire.
Las primeras páginas no existen para seducir y hacer que nos quedemos, sino que son parte de un aparato de características muy específicas, con funciones y capacidades propias. No encontraremos cocodrilos en el ártico. No caben ballenas en un pozo. Cada novela nos da lo que contiene y podemos recibirlo o, bien, ir a buscar lo que necesitamos a otro lado: al próximo libro en la repisa.
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 1989) es narradora y ensayista. Se formó en Comunicación Estratégica y Corporativa. En 2010 ganó el Premio Nacional de Literatura del Gobierno Municipal de Santa Cruz con su libro de cuentos “Humedad”. Diplomada en Escritura Creativa por la UPSA. Actualmente cursa la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.