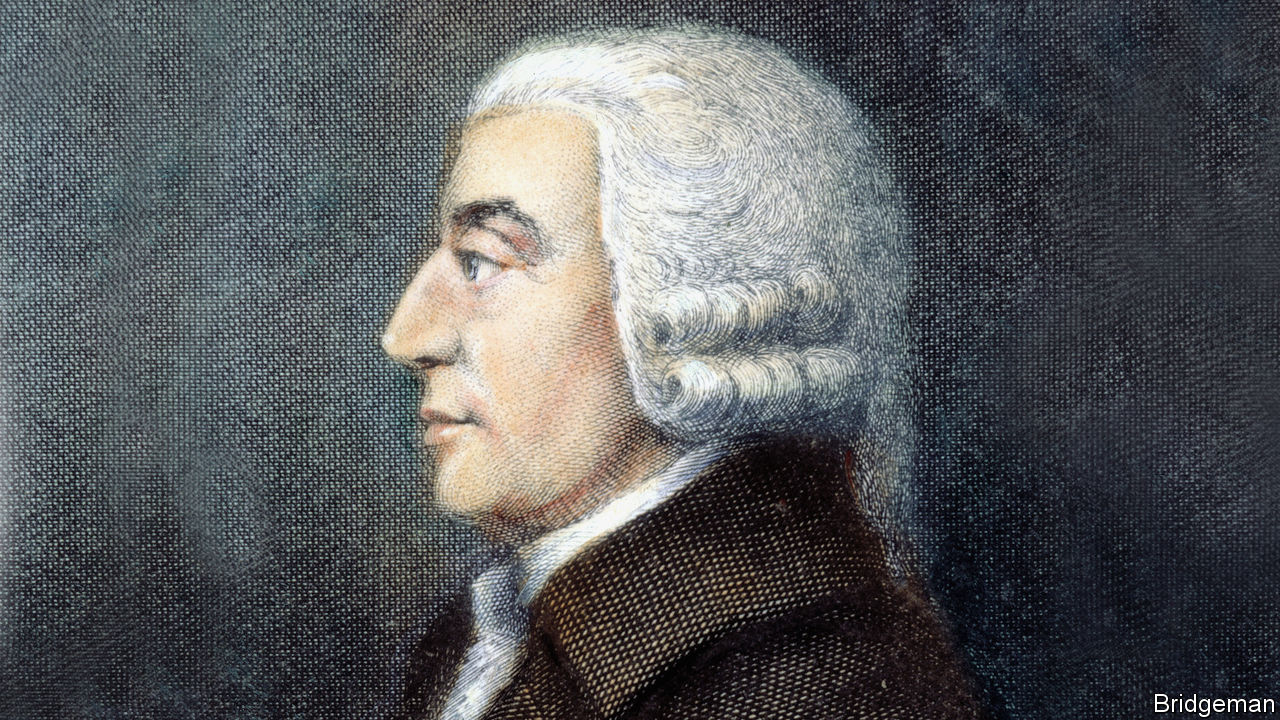El 26 de junio de 2016 dimos por contenido el ascenso populista en España al no tener lugar el sorpasso electoral sobre el PSOE al que aspiraba Podemos. El 1 de octubre de 2017 ha venido a confirmar, sin embargo, cuán apresurados fueron los análisis que minimizaron el alcance del desafío a la democracia liberal en España. El populismo ha recibido con frecuencia un trato de desdén en nuestro país. Los científicos sociales no se han sentido cómodos tratando con un concepto cuyos contornos son difíciles de delimitar y cuyo uso abusivo ha dado lugar a equívocos, siendo empleado demasiado a menudo como acusación fácil por perezosos intelectuales.
Con todo, el populismo existe, y no se circunscribe a la acción de Podemos. El populismo más exitoso en España proviene de Cataluña, donde las élites nacionalistas comprendieron antes que nadie que esta estrategia les brindaba una gran ocasión para superar las limitaciones del esencialismo etnosimbólico y ensanchar así su base de apoyos. El éxito del independentismo catalán tiene que ver con el tránsito desde una ideología decimonónica asociada a la burguesía y al conservadurismo rural hasta un movimiento nacional-popular de aires antielitistas y retórica plebiscitaria.
Lo que hemos presenciado en los últimos años es cómo las élites nacionalistas han utilizado las instituciones autonómicas para promover una gran fractura social en Cataluña, alimentando el odio contra las instituciones comunes y promoviendo la deslegitimación del estado de derecho. Mediante una dialéctica schmittiana se construyó un “nosotros” virtuoso, demócrata, pacífico, al que se opuso un “ellos” autoritario, represivo. La Generalitat dejó de ser el gobierno de todos los catalanes para ser el gobierno del “pueblo”, entendido este como el sujeto colectivo afín a sus demandas. Hace ya mucho tiempo que los catalanes que se oponen al proyecto independentista, que son, además de mayoritarios, los más desfavorecidos económica y socialmente, viven en el silencio.
Las élites secesionistas llevan años siguiendo la hoja de ruta del populismo: construir pueblo a costa de marginar a más de la mitad de los ciudadanos y alimentar la lógica binaria de los bloques enfrentados, cuya sublimación pasa por la celebración de un evento con pretensiones de referéndum. La culminación del proyecto populista ha tenido lugar en las últimas semanas, en un proceso de demolición progresiva de la democracia representativa: primero fueron las instituciones del autogobierno, el Estatut de autonomía y el Parlament de Cataluña, que fue clausurado después de que la mayoría independentista acometiera un autogolpe, violando para ello las leyes españolas y catalanas, vulnerando los derechos de la oposición (que es tanto como vulnerar los derechos de sus representados) y quebrantando la separación de poderes.
Después se pervirtió la naturaleza de los Mossos d’Esquadra: cuando las fuerzas de seguridad dejan de estar al servicio de las leyes para convertirse en una policía política, el Estado de derecho salta por los aires. Por último, la lógica plebiscitaria suplantó definitivamente a la democracia representativa ayer, en una votación de cuyas garantías podemos hacernos una idea si tenemos en cuenta que votaron, entre otros, Francisco Franco o Michael Jackson. También hubo quien votó varias veces, y quienes lo hicieron en mitad de la calle, como quien lanza bolas de papel contra una canasta improvisada. Por la noche, Puigdemont anunció que llevaría la declaración unilateral de independencia al Parlament, a pesar de que ni siquiera se habían ofrecido los datos de recuento. No sorprendió a casi nadie: esto nunca ha ido de democracia. Lo que pasará en los próximos días dependerá de si se imponen las tesis pragmáticas y estratégicas de Junqueras o triunfa el fanatismo iluminado de Puigdemont.
Pero el retroceso institucional en Cataluña no tardaría en contagiarse al resto del Estado. Hace ya varios meses que Podemos decidió coaligarse con los soberanistas en contra del gobierno. Era la ventana de oportunidad que el populismo de ámbito nacional necesitaba para socavar la legitimidad institucional, un elemento necesario para conseguir el anhelado desborde popular que conduzca a su hegemonía. Lo habían intentado antes, en 2015 y 2016, pero no tardaron en comprender que el descontento social que les había granjeado cinco millones de votos no era suficiente: necesitaban una crisis orgánica, pues los españoles seguían percibiendo sus instituciones como democráticas y legítimas.
La única vía que tenía Podemos para propiciar una crisis de régimen pasaba por erosionar la legitimidad de la respuesta institucional al desafío soberanista. En las últimas semanas hemos visto cómo esa fractura social que antes se circunscribía a Cataluña se trasladaba al conjunto del país. La estrategia era la misma que en el proceso catalán: promocionar la lógica plebiscitaria y construir un “nosotros” demócrata frente a un “ellos” autoritario. Adivinen quiénes eran los demócratas y quiénes los autoritarios.
La binarización de la política se tradujo en un nuevo escenario de bandos, esta vez en el Congreso de los Diputados. A un lado, Podemos y una constelación de formaciones de carácter nacionalista, unidos por una lectura de impugnación del orden constitucional del 78, al que no se sienten sentimental ni jurídicamente vinculados. Al otro, el PP, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE en la defensa de la Constitución. Los socialistas son los que más están sufriendo las tensiones generadas por la lógica dicotómica del procés: sin espacios para el matiz, pagarán el precio tanto de alinearse con la derecha como de condenar la actuación del estado de derecho.
Mientras tanto, Podemos continuará su hoja de ruta populista: abandonada la vía electoral, es probable que intente la única estrategia posible para desalojar al PP de Moncloa: forzar al PSOE para participar en una moción de censura en la que la izquierda sume fuerzas con los partidos nacionalistas. Fuera de la democracia representativa no queda más que la dialéctica populista de los bandos y, llegados a este punto, el PSOE está llamado a desempeñar el papel más trascendente en la crisis territorial. Es un escenario complicado para los socialistas, del que es posible que salgan fracturados y malheridos, pero también es una ocasión para prestar un gran servicio a la democracia liberal. De la templanza de Sánchez ante los embates de Podemos y de su firmeza ante las presiones del PSC para desmarcarse de la acción del gobierno dependerá la suerte del bloque constitucionalista. Por su parte, el PP recogió ayer los frutos podridos de cinco años de abandono de la cuestión territorial. Los excesos policiales que se vivieron en Cataluña recordaron los días más duros de los Mossos, aquellos en que ocasionaron la pérdida de un ojo a una mujer durante la huelga general de 2012 y dejaron decenas de heridos. La incomparecencia internacional del ejecutivo ha dejado el camino franco a los independentistas, que llevan cinco años sembrando su mensaje de pueblo oprimido por medios y cancillerías de Europa.
Con todo, parece dudoso que los sucesos de los últimos días puedan pasar factura a los apoyos del PP. Al contrario, ante la amenaza de una moción de censura inminente, Rajoy podría optar por aplicar el artículo 155 en Cataluña, disolver el Parlament, convocar elecciones autonómicas y, acto seguido, convocar elecciones generales, convirtiendo su campaña en un refrendo de la defensa del Estado de derecho y esperando que la nueva composición del Congreso refuerce la mayoría del PP. El gobierno confía en un respaldo social silencioso pero elocuente, que cada día se deja ver, rojigualdo, en más balcones de España.
Las banderas parecían una afectación exclusiva de Cataluña y, sin embargo, han comenzado a crecer, como champiñones, a lo largo y ancho de nuestro país. Esta epidemia textil da cuenta de la progresiva homogeneización y articulación maniquea de las preferencias políticas: ya solo hay una cuestión en el debate público y solo dos opciones, dos bandos en los que posicionarse. El debate pluralista ha dado paso a la militancia generalizada, instalando definitivamente el marco populista en toda España. Quizá tengamos el dudoso honor de ser el primer país europeo donde la estrategia se completa, pero harían bien nuestros vecinos en cuidarse de abrir la puerta a los nacionalismos. La historia nos recuerda que nadie está a salvo de ellos.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.