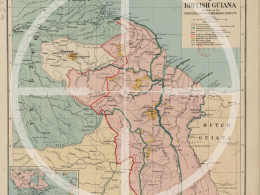Si mi generación se socializó políticamente en el 15M, puede decirse que la generación anterior lo había hecho en el movimiento antiglobalización, que tantas cumbres internacionales rodeó en los primeros 2000 en nombre de un reparto de la riqueza más justo. Combinaba extravagancia con altas dosis de ingenuidad: deshacer los procesos tecnológicos que habían hecho posible la integración económica y política parecía tan improbable como dar marcha atrás a la revolución neolítica.
Precisamente el Neolítico es hoy víctima de algún revisionismo también, que ensalza la vida rica en proteínas y grupos humanos pequeños del Paleolítico. Sin embargo, la domesticación de la naturaleza permitió incrementar exponencialmente la población, y sobre esa acumulación de personas (y de sus talentos) se construyó todo el progreso posterior. La siguiente gran revolución, industrial, se haría sobre otra acumulación, esta vez de producción. Y liberados ya de la trampa malthusiana, nos hallamos hoy en los albores de la tercera gran revolución de la historia, que se hará sobre la acumulación de datos. Personas, mercancías, datos.
Así que parece que ese cambio tecnológico exponencial que hizo posible la globalización no solo no va a desaparecer, sino que va a acelerarse. Sin embargo, lo que hace no tanto se antojaba imposible, apenas el sueño rebelde de una generación joven que no había conocido la guerra, resultó ser cierto: la globalización puede revertirse.
El 23 de junio de 2016 los ciudadanos del Reino Unido decidieron en referéndum abandonar ese espacio de integración política y económica que es la Unión Europea. Aquel movimiento inédito de desliberalización nos anunciaba el gran tema de nuestro tiempo: el auge del populismo y el repunte del nacionalismo en Europa, tras décadas de profundización en los vínculos comerciales y burocráticos.
El Brexit también ha servido para testar los efectos de las herramientas plebiscitarias con que se pretende superar la democracia representativa. La decisión de abandonar la Unión Europea se tomó con el 48% de los británicos en contra y el resultado de la votación no permite articular los matices en las preferencias. El veredicto fue un todo o nada que el gobierno de aquel país y su parlamento no han sido capaces de gestionar hasta la fecha.
Por otro lado, la parálisis en las negociaciones da cuenta de una paradoja anunciada: abandonar las instituciones supranacionales en un entorno dominado por flujos de capital global y por grandes actores emergentes que compiten desde la acumulación de personas y mercancías no conduce a la reafirmación de la soberanía, sino a la debilidad nacional. Y tampoco es más libre uno por negociar en su propio nombre cuando al otro lado de la mesa se sientan 27 estados.
Desde que se celebrara el referéndum, la libra esterlina ha venido devaluándose de forma sostenida, las empresas han emprendido procesos de relocalización de miles de puestos de trabajo y se ha hecho evidente que la campaña sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea tomó forma entre la mentira y el desconocimiento. Hoy nadie ignora que la salida británica del club continental tendrá costes, pero tampoco hay un acuerdo en torno a la cuantía de un coste asumible. Todo ello, además, con Estados Unidos, otrora socio preferente del Reino Unido, reorientando su estrategia hacia las relaciones con China, que dominarán el próximo siglo.
En este contexto, hace unos días tuvo lugar una manifestación masiva en Londres para reclamar un segundo referéndum. Se trata de una iniciativa que han defendido personalidades como el ex primer ministro Tony Blair. Sin embargo, la celebración de un segundo plebiscito genera muchas dudas.
En primer lugar, abre la puerta a una sucesión incierta de votaciones: de haber un segundo referéndum, ¿por qué no habría de haber un tercero o un cuarto? Los defensores de su reedición argumentan que la votación llevada a cabo hace dos años se desarrolló en ausencia de información completa sobre cuáles serían las consecuencias políticas y económicas del Brexit, y que, habida cuenta de lo que ahora sabemos, los ciudadanos británicos se encuentran hoy más capacitados para tomar una decisión responsable y consciente.
Además, el referéndum se decidió por un margen de votos estrecho y las preferencias no son estáticas: no sería extraño que, a la luz de las evidencias actuales, el equilibrio de los bloques se hubiera intercambiado. En todo caso, no parece un razonamiento del todo escrupuloso desde el punto de vista del respeto a los procedimientos democráticos, que, por lo demás, están sujetos siempre a una cierta incertidumbre.
Por otro lado, la reformulación de la pregunta daría lugar de nuevo a un resultado ajustado, lo cual nos obligaría a cuestionar otra vez la idoneidad del plebiscito como instrumento democrático en asuntos tan trascendentes y potencialmente divisivos como la permanencia en la Unión Europea.
Quizá podría romperse esa lógica binaria y maniquea planteando una tercera opción de respuesta. Tony Blair ha defendido una votación de estas características, en la que los británicos pudieran escoger entre la permanencia en la UE, el Brexit suave y el Brexit duro. Blair considera que este segundo referéndum es la mejor de las opciones disponibles, teniendo en cuenta las alternativas: llegar al Brexit sin un acuerdo o convocar unas elecciones generales que poco convienen al gobierno de May.
Sin embargo, hacen falta mejores argumentos que el buenismo de las segundas oportunidades para replantear la permanencia en la UE. Como no tendría sentido votar dos veces sobre la misma cuestión y en los mismos términos, algunos plantean que esta votación vaya acompañada de un cambio en el statu quo, esto es, de un proceso paralelo de reforma general de la Unión Europea que pudiera justificar un cambio de posición. La reforma de la Unión Europea, cuya crisis acredita el ascenso del nacionalpopulismo euroescéptico, podría ser una oportunidad si se contara con un horizonte razonable para el acuerdo, pero también podría desatar una crisis sin precedentes si sirve para constatar la debilidad y la falta de entendimiento en el seno de la Unión.
Hasta ahora, el parlamento británico ha sido incapaz de gestionar la decisión de la ciudadanía, pero es que también los propios votantes del leave se encuentran divididos sobre cómo ha de procederse en la negociación. Esta es la razón por la que muchos consideran que es el momento de devolver la palabra a los ciudadanos.
En todo caso, y suponiendo que los británicos pudieran enmendar en casa lo votado en 2016, la decisión ya no depende del Reino Unido. Al otro lado de la mesa de negociación está la Unión Europea, que cuenta con incentivos para hacer valer un Brexit duro que sirva como aviso para posibles navegantes futuros. Y tampoco está claro que convenga a Reino Unido un Brexit suave como el que defiende May: conservar los acuerdos comerciales y todas sus obligaciones a cambio de abandonar la mesa política que toma las decisiones de la Unión no parece una estrategia ganadora.
Así, la única certeza que nos deja el Brexit es que todos perdemos. El nacionalpopulismo ya es capaz de emprender movimientos desliberalizadores inimaginables hace unas décadas, y está a punto de desgajar el Reino Unido del mayor mercado común del mundo. La globalización, que hace no tanto solo cuestionaba una juventud rebelde y altermundista, hoy puede ser desandada por actores que pocos esperaban y que las democracias liberales no aciertan a contener. Después de todo, quién se lo iba a decir a la Generación X, los perdedores del sistema no estaban en los talleres de Bangladesh, sino en las minas de Yorkshire y, ay, en las manifestaciones contra el G20.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.