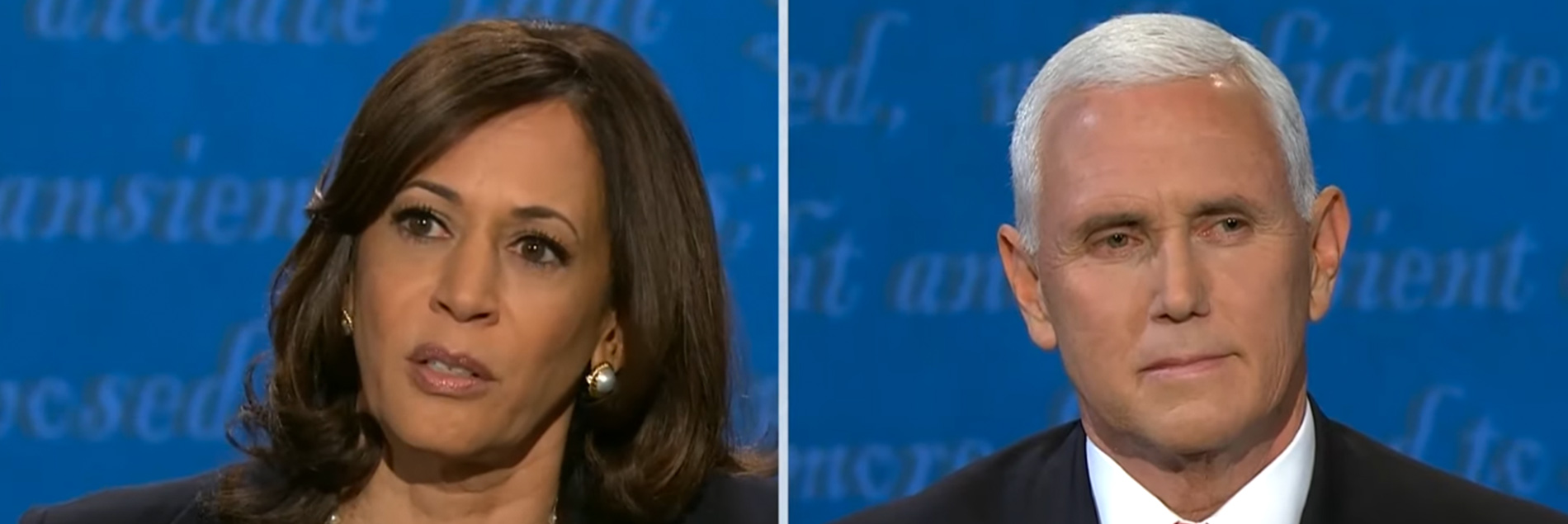Sostenía el profesor Manuel Ramírez (España en sus ocasiones perdidas y la democracia mejorable, 2000) que la historia político-constitucional española cabría narrarla como una sucesión de ocasiones perdidas, ocasiones históricas en las que tuvimos la oportunidad de modernizar nuestro sistema político y democratizarlo, de acercarnos a Europa, de crear un consenso básico sobre las reglas de funcionamiento de España como nación o patria común de todos los españoles, de convertir a estos, por fin, en ciudadanos poseedores de un conjunto de derechos y libertades.
Las ocasiones perdidas en la historia de España no dejan de ser una imagen poética que remite a contemplar nuestra historia como un bolero triste y reiteradamente interpretado a través de los dos últimos siglos. La primera fue la Constitución de 1812 y la obra de los constituyentes gaditanos, tan mítica como efímera. La segunda fue precisamente la que trajo la revolución septembrina de 1868, la Constitución de 1869. La tercera y última fue la de la II República española, la Constitución de 1931.
Más allá de lo poético de la imagen, lo grave es que cada una de estas ocasiones perdidas desembocaba en un retroceso; y lo grave también es que España ha sufrido históricamente, como sostiene Santos Juliá, “demasiados retrocesos” (Demasiados retrocesos. España 1898-2018, 2019). Así, nuestra historia está hecha de bandazos, de un continuo tejer y destejer sin fin ni propósito; algo, decía Juan Valera, tan triste y desengañado que incluso produce dolor narrarlo. Ese dolor no es otro que el que atenazó a toda una generación de intelectuales y escritores, la del 98, continuada luego por la de 1914.
Porque los retrocesos fueron dramáticos para el país. La obra de los liberales españoles reunidos en Cádiz entre 1810 y 1814, su edificio constitucional de 1812, aquel gran sueño de libertad, fue desmantelado a su regreso por Fernando VII –el nefasto Borbón que tan despiadada y justamente retratara Pérez Galdós en La Fontana de Oro– para volver al absolutismo. Más dramático aún fue el retroceso de la ya mencionada tercera ocasión perdida: la II República y su Constitución de 1931 fueron asaltadas por un golpe de Estado en julio de 1936 que, fracasado pero solo parcialmente reprimido, dio paso a una cruenta guerra civil y a casi cuarenta años de franquismo.
Menos se ha hablado de la segunda de aquellas ocasiones perdidas, que dio como fruto principal la Constitución de 1869, de cuya promulgación se cumple este año el ciento cincuenta aniversario. La obra del sexenio revolucionario que entonces se inauguró, aquel movimiento que también comenzó casualmente en tierras gaditanas al grito de “¡Viva España con honra!” y que envió al exilio a Isabel II y su corte de los milagros (Valle-Inclán), fue el momento que más acercó a nuestro país durante el siglo XIX a un régimen liberal-democrático.
La soberanía pasaba entonces a residir en la nación, un concepto surgido entre nosotros en el texto doceañista, pero que ahora descendía de las alturas conceptuales para acercarse al suelo –en un proceso de progresiva democratización del sufragio–, aunque todavía no tomara tierra definitivamente. Esto era así porque esa nación en la que la soberanía residía esencialmente y de la cual emanaban todos los poderes del Estado (artículo 32) pasaba ahora a conformar su voluntad por medio del sufragio universal masculino, permaneciendo todavía las mujeres como políticamente invisibles (será la II República la que reconozca el auténtico sufragio universal).
En consonancia con el avance democrático que supuso la Constitución debe entenderse la propia naturaleza jurídica de la misma. El texto de 1869 quiere dejar atrás el modelo de lo que James Bryce denominaría Constituciones flexibles para integrarse en la categoría de las llamadas Constituciones rígidas, esto es, aquellas que incorporan procedimientos específicos y agravados para su propia reforma. En este sentido, los artículos 110 a 112 recogieron un procedimiento de reforma constitucional de cierta complejidad, lo cual nos sirve para saber que la Constitución era entendida no exclusivamente como un documento de carácter político (una concepción propia del liberalismo moderado), sino también como una norma jurídica. Este procedimiento de reforma no era ajeno al propio carácter democrático del texto y –lo que es especialmente importante– quería cumplir la función de servir como verdadero instrumento para la reforma, a diferencia de lo ocurrido con la Constitución de 1812, que también había incorporado un procedimiento reformador, pero con la voluntad de no ser aplicado jamás, debido a su endiablada complejidad. En Cádiz de lo que se trataba verdaderamente era de proteger indirectamente la Constitución de los ataques de los absolutistas, creyendo ingenuamente que un proceso enmarañado de reforma serviría para preservar lo logrado. En este otro momento histórico, sin embargo, las cosas sí que eran lo que parecían.
La Constitución de 1869 albergó asimismo el reconocimiento de un importante catálogo de derechos y libertades, siendo el primer texto constitucional de la historia española que recogió propiamente dentro de su contenido una parte dogmática. Así, encontramos el Título Primero con la rúbrica “De los españoles y sus derechos”.
Y también limitó las facultades de la Corona, adquiriendo esta la condición de poder constituido, como consecuencia de algunas de las propias características del texto que aquí se han señalado.
Si lo ocurrido en España en los años de gestación de nuestra primera Constitución había sido un efecto retardado de los acontecimientos revolucionarios de 1789 –aun a pesar de que entonces Francia fuera a la vez enemiga y modelo–, podemos entender que la revolución de 1868 fue la traducción española de las de 1848. Se abrió un período de seis años que conocería tanto el reinado del rey electo Amadeo de Saboya, como la primera experiencia republicana de nuestra historia; un período que tuvo en la Constitución de 1869 su más notable expresión jurídica. Esa Constitución habría merecido mejor suerte y más larga vida.
Sin embargo, lo que vino finalmente fue un nuevo retroceso que duró más de medio siglo, la denominada Restauración, ese régimen dominado por el caciquismo, pura farsa política, que con tanto acierto denunciaran Costa, Mallada o Picavea y que Ortega y Gasset sentenció así: “La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos Ministerios de alucinación” (Vieja y nueva política, 1914).
Si hoy, ciento cincuenta años después, nos detenemos en la Constitución española de 1869 no queremos hacerlo como fuego de artificio o como ejercicio de flagelación en torno a lo que pudo ser y no fue, tan solo –y ya es mucho– como recuerdo de un momento en el que se trató de construir un país mejor.
Manuel Contreras Casado (Jaén, 1949) es catedrático jubilado de Derecho Constitucional y Enrique Cebrián Zazurca (Zaragoza, 1978) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Ambos son autores de “La Ley para la Reforma Política: memoria y legitimidad en los inicios de la Transición española a la democracia” (Revista de Estudios Políticos, 168, 2015) y han coordinado conjuntamente la obra La crisis contemporánea de la representación política (Comuniter, 2016).
Es catedrático jubilado de Derecho Constitucional.