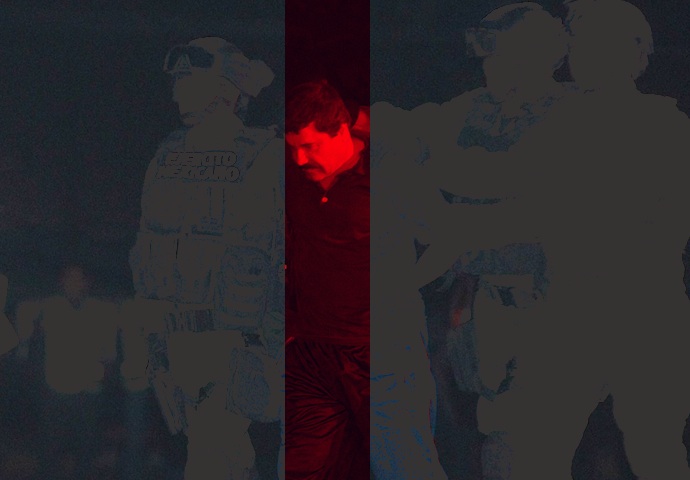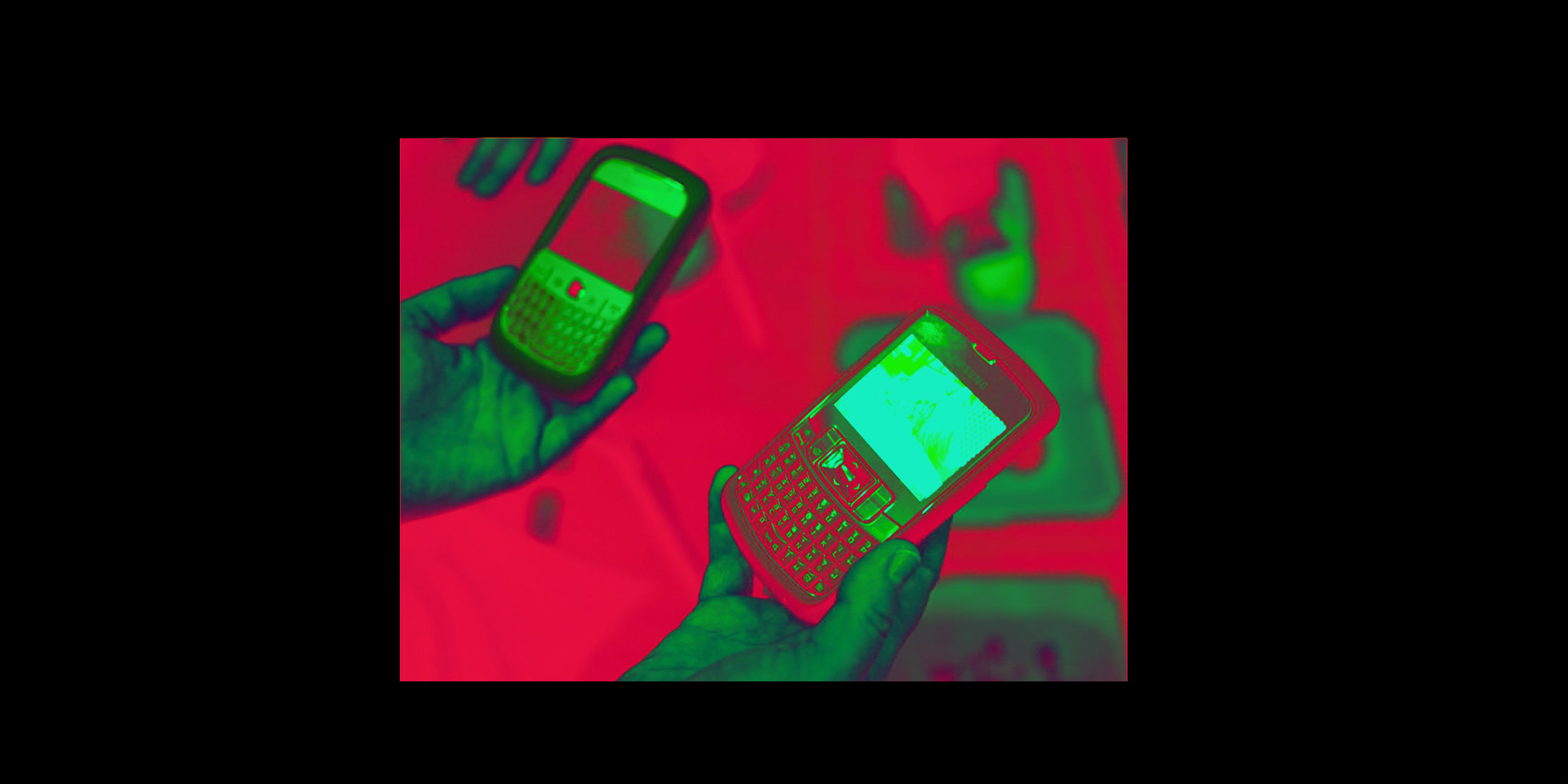El mundo moderno que inauguraron las revoluciones liberales e industrial no solo supuso el declive del absolutismo y el comienzo de una nueva era política. El fin del Antiguo Régimen implicó una serie de cambios sociales y económicos que alumbraron un nuevo sujeto colectivo: la nación.
Hasta ese momento, la religión había dominado todas las esferas de lo público. El poder absoluto lo ejercía el rey bajo mandato y elección divinas, y sus súbditos se limitaban a cumplir su voluntad, insertos en una gran organización estamental donde el individuo no tenía cabida.
En este universo, la religión constituía un sistema general de valores que proveía respuestas, seguridad y sentido de pertenencia. Cuando los lazos sociales tradicionales quedaron rotos por las transformaciones técnicas, económicas y políticas, los individuos se descubrieron solos en un mundo nuevo, desconocido y repleto de amenazas. Y ese vacío, que antes había llenado dios, pasó a ocuparlo la nación.
Se acuñó el concepto de soberanía nacional, que pasó a designar un nuevo sujeto colectivo. Si las personas solían encontrar pertenencia como parte de una comunidad religiosa, con la irrupción de la modernidad sería el sentimiento de solidaridad horizontal entre los miembros de la nación el que dotaría de sentido la existencia.
El nacionalismo escribiría la historia de Occidente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedará escarmentada y se volcará en una reconstrucción democrática que apueste por la integración. Las décadas posteriores al conflicto fueron de crecimiento y prosperidad, y estuvieron especialmente marcadas por el éxito de los partidos socialdemócratas.
En la democracia restaurada, desterrados dios y la nación de la esfera política, la “clase” ocupó el centro de la competición partidista. Tal como la religión y el nacionalismo habían sido las comunidades de pertenencia que protagonizaron los momentos históricos anteriores, la clase se erigió como nuevo sujeto colectivo dominante. Y el éxito de la socialdemocracia fue el de tejer una alianza entre las clases medias y las clases trabajadoras.
Parte de la crisis que atraviesa el centro izquierda hoy tiene que ver con la evolución divergente que han experimentado sus bases electorales hasta nuestros días. Tal como ha señalado John Harris, en el siglo XXI se produce una contradicción creciente entre los intereses de unas clases medias acomodadas, bien educadas, insertas en la globalización con buenas perspectivas económicas, y que comparten unos valores multiculturales; y unas clases trabajadoras golpeadas por la crisis, que han visto frustradas sus expectativas en la globalización, que viven inmersas en la inseguridad y la precariedad laborales y que sienten que su puesto de trabajo, ese que antes dotaba su vida de dignidad y sentido de clase, está amenazado por los progresivos avances en la automatización industrial y por la llegada de mano de obra inmigrante.
Así, las clases medias acomodadas tienen una creciente vocación internacionalista e individualista, mientras que las clases trabajadoras han tendido al repliegue como defensa ante un entorno cambiante y peligroso. Lo hemos visto en episodios como el referéndum en Reino Unido sobre la permanencia en la UE, donde el Brexit se ha proclamado vencedor en feudos tradicionales del laborismo. Y lo vemos en toda Europa, donde los nuevos partidos populistas, también los de extrema derecha, están conquistando buena parte del voto tradicional del centro izquierda.
En una posmodernidad que se caracteriza por la incertidumbre económica y la atomización de los lazos sociales tradicionales, el populismo es exitoso porque su discurso sencillo construido con recetas simples rebaja la ansiedad producida por la complejidad de lo real.
Las clases sociales se han multiplicado y la conciencia de clase se ha difuminado y fragmentado, dando lugar a un mundo crecientemente individualista. El número de trabajadores autónomos va en aumento, así como el de empleados a tiempo parcial. Nuestros valores y nuestra forma de consumo también han evolucionado hacia lo individual. A la oferta tradicional de medios de comunicación de masas le ha sucedido un universo de posibilidades a la carta, donde el consumo de películas, series y música es personalizado. Incluso la oferta gastronómica se ha atomizado y la posibilidad de viajar se ha democratizado e individualizado.
La paradoja es que esa misma individualidad genera anomia, inseguridad y soledad. Y el populismo ha acertado a construir un nuevo sujeto colectivo que genere solidaridad y pertenencia entre sus miembros. Es la “gente”, entendida como un colectivo que agrupa a las “personas normales”, a las que atañen preocupaciones parecidas y afrontan dificultades análogas. Si las comunidades designadas por la religión, el nacionalismo y la clase eran homogéneas, el concepto de gente es laxo y heterogéneo, como lo es el mundo posmoderno al que debe adaptarse el lenguaje político. Y es lo suficientemente ambiguo, uniendo elementos de carácter nacional y popular, como para que se sientan partícipes de él amplias capas de la sociedad.
El populismo no ofrece soluciones, pero ha dado con una estética discursiva exitosa. Mientras tanto, el centro izquierda continúa encontrando muchas dificultades para reconstruir su coalición de votantes y se muestra incapaz de ofrecer respuestas a las demandas sociales. A menudo, sus propuestas se limitan a tratar de retornar a un pasado no muy lejano en el que la socialdemocracia era exitosa. En España, el PSOE, lejos de llevar la iniciativa y la innovación políticas, se mantiene en un programa derogador y miope, que ofrece recetas del siglo XX para los retos del siglo XXI.
En estas circunstancias no sería descabellado que, en el medio plazo, las tensiones del partido se resolvieran con una escisión, quedando dividido en un sector esencialista y otro verdaderamente progresista. No está escrito que ningún partido tenga que ser eterno, pero el espacio del centro izquierda seguirá existiendo y alguien tendrá que ocuparlo.
Probablemente, el primer paso para llenarlo sea construir un sujeto colectivo que permita tejer amplias alianzas de votantes y con el que pueda identificarse una mayoría social. Arrebatarle al populismo su lenguaje hablando de la “gente” no tiene por qué ser una mala idea. Sin embargo, el centro izquierda no puede quedarse en lo meramente estético o formal. Urge volcarse en llenar el sujeto político de contenido, de ideas y, sobre todo, de futuro.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.