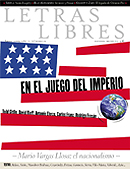Blanco es el color más cruel. El verdadero color espectral. Abismal en sí mismo: todo en él es caída libre. Tiene algo de manto macabro, como esas sábanas al vuelo que desnudan fantasmas desprevenidos, o cobertores de muebles viejos de casas a las que nadie vuelve. Las paredes blancas son escandalosamente adecuadas para la vida en familia. Los decoradores apelan a un argumento sombrío: “Es el color de la serenidad”, dicen con mueca siniestra, y cobran millones. A mí me aterran esos brujos y santeros del Caribe que caminan por las calles vestidos de blanco de la cabeza a los pies. Pasean su aire de todopoderosos y convencen a más de uno: la estridencia del blanco hipnotiza. El helado de mantecado es el más ominoso de todos los helados: los niños, cuando lo comen, no se manchan, como si ingirieran meriendas de ultratumba. Los vestidos de novia delatan la patraña ritual de las siempre riesgosas ceremonias iniciáticas, y la pálida leche de los biberones me pone a temblar: la maternidad es un milagro, y todo milagro es espeluznante. Blancas son las nubes que tanto amaba el maldito Charles Baudelaire. No amaba su patria, ni su familia, ni la belleza, ni el oro: sólo las nubes, “las maravillosas nubes”. Siempre juzgué como un acierto la sustitución del blanco-quirófano por el verde mate de las batas del cirujano. Este color camping aplaca los nervios del enfermo, otorgándole un poco de esperanza. Las enfermeras son auténticas Parcas que tejen y destejan el destino al manipular las mangueritas de suero, y sus piernas las sostienen los siempre inefables zuecos blancos, manchados de blanco, de tanto betún blanco que les aplican. Pero ninguna de esta larga lista de blancos tremebundos y siniestros puede compararse con la contemplación del blanco más enigmático y rotundo, el rey blanco: la nieve, y su extremada representación: los glaciares. Como los glaciares de la Patagonia austral de los que voy a hablarles.
En realidad no son tan blancos. Más bien azulados. Gigantescas masas de hielo levemente azul. Un blanco-azul que huele a limpio, como la muerte en los freezers. Muchos se alimentan del Campo de Hielo Continental Sur, casi en el fin del mundo, y arrastran sus ríos petrificados hacia aguas de lagos friísimos. Si los vemos de frente, parecen altos acantilados cortados con hacha; de cerca dejan ver sus fisuras, ábsides y cuevas, y desde arriba, como en una toma aérea, se asemejan a un merengue recién salido del horno con sus copos algo sucios. Pensar que el lago más grande de Argentina —el Lago Argentino— es producto del deshielo de estos glaciares da escalofríos —sospecho que las truchas, traídas por los primeros colonos europeos, también tiritan. Se trata de una masa blanca en movimiento: el
glaciar avanza, retrocede, se desprende y se resquebraja en témpanos, esas caprichosos bodoques de hielo que deambulan como lentos buques fantasmas. Sobre las aguas lechosas del lago, los témpanos pasan, diría Francisco Coloane, “como una curiosa caravana de cisnes, pequeños elefantes echados y góndolas venecianas”. El lento derretirse contra el viento les otorga estas extrañas formas. Pero yo no vi cisnes, ni elefantes, ni góndolas. Vi fragmentos del Parque Güell resistir a los vientos huracanados, pedazos de la
National Gallery of Arts hundiéndose sin remedio, y la roca de mi infancia donde trepaba con mi hermano cuando jugábamos a la ere. Es decir, cada quien ve lo que le da la gana. Y cada quien oculta lo que quiere ocultar. Auténtico efecto iceberg: sólo el quince por ciento de estas moles de hielo salen a la superficie. El resto permanece a la espera, al fondo, como una especie (valga la metáfora psicoanalítica, estoy en la Argentina) de inconsciente bajo cero.
Sin duda un blanco que paraliza, a pesar del viento que todo lo barre. Y si me dejo seducir por su belleza brutal y lo observo fijamente, los ojos se me irritan, me duelen. Como si mirara directamente al sol, un sol de hielo. Y no pienso. La inteligencia se suspende cuando contemplo el glaciar Perito Moreno desde el catamarán turístico. Mudo, en medio del viento frío, a la espera de un desprendimiento de hielo. Atento al cataclismo, por pequeño que sea, adquiero entonces la actitud del vigía. El lago está quieto, las truchas duermen. Los clics de las cámaras fotográficas apenas se escuchan. Sólo el ronroneo del motor de la embarcación y el ruido de la espuma. Sólo eso. Y la expectativa. Pero de pronto se oye un estruendo, una fractura casi ósea como del fémur de un gigante. Recorro con la vista los cerca de cuatro kilómetros de largo que tiene el glaciar para identificar el lugar de la ruptura. Como a trescientos metros lo veo: un bloque gigantesco de hielo de forma casi triangular emerge (sí, emerge) hasta una altura de treinta metros y choca contra la pared del glaciar, haciendo un ruido estrepitoso. Por una fracción de segundo parece quedar suspendido, pero después desciende y vuelve a sumergirse en las aguas lechosas del lago. Todo con la lentitud de los grandes acontecimientos, como en cámara lenta. Sorprendido y excitado, me distraigo para comentar el suceso e intercambiar asombros con los demás tripulantes, pero al cabo de tres o cuatro segundos vuelvo a escuchar la resquebrajadura y veo, en el mismo lugar, otra masa de hielo, esta vez más azulada, emerger panza arriba, tomar distancia de la pared del glaciar y quedar flotando entre las olas. Era el mismo bloque de hielo que al chocar contra la pared del glaciar giró sobre sí mismo bajo las aguas hasta cambiar de posición. “Desprendimiento submarino de la pared interna del glaciar”, me dijo el especialista. Yo esperaba ver un desprendimiento externo, como los de los programas de la National Geographic que pasan en las tardes, pero me tocó este singular cataclismo de tipo intestinal que mi ignorancia atesoraba.
Melville decía que el color más fascinante y aterrador era el color blanco. En él hay algo ilusorio que se identifica a las altas virtudes. Lo sagrado, en Occidente, es blanco. Lo virginal es blanco. Pero ambos comparten sospechas y supersticiones. El blanco de los glaciares de la Patagonia austral (el Upsala, el Spegazzini, el Perito Moreno) es un blanco que de tan blanco se torna casi azul, como el negro que de tan negro se acerca al violeta. Parece una ilusión óptica ver tanto blanco junto. En realidad es increíble y por lo tanto ininterpretable: al observar estos glaciares nunca pude abstraerme. No es aterradora su contemplación, pues lo inhóspito aquí parece dormir un sueño de siglos. No hay nada que temer, como sí sucede en la selva, donde el peligro es inminente. Al verlos tan inmaculados la mirada se coloca en un grado cero, sin parpadear, en un punto donde no avanza ni retrocede. Y los pensamientos son sustituidos por una incómoda mansedumbre, una calma gélida que se parece a la muerte. “Cada cien años muere un hombre en la Patagonia”, solían decir antiguamente, pues los pocos habitantes de estas regiones no morían: a todos los mataban. Así el llamado hombre blanco mató a los indios tehuelches, hace más de cien años, sin dejar rastro. Y hoy son blancos los rostros de todos los patagones, de los nuevos patagones. Sólo sobrevivió lo que no lleva sangre sino aire: las palabras. Junto a las ráfagas de viento frío las escucho: coihue, choique, ñacurutú, chaltén. Pero acá el viento pasa como una locomotora, y se lo lleva todo. ~
Los estudiantes destacados y el Estado Islámico
¿Cómo explicar el éxito del Estado Islámico para reclutar entre los jóvenes?
Nos queremos vivas
¿Por qué la marcha #NiUnaMenos tuvo tanto éxito en Argentina? ¿Por qué en México no ha sucedido algo similar?
Los años de Sartre
En el arte, en la literatura, supongo que también en la filosofía, lo que sucedió hace cincuenta o sesenta años puede parecer más pasado, más remoto,…
Aventuras en el Registro Civil
Es asombrosa y extraña la variedad de nombres con los que la gente es bautizada día con día.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES