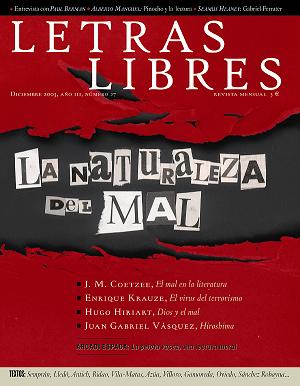Recuerdo la tarde, la ciudad, el parque, el nervioso pardillo que corría tras su sombra y se acercó de pronto a comer en tu mano, como si quisiera hacer visible con su audacia la esencia de aquello que nos reunió un instante, y dijo y repitió, más allá de cualquier estampa, que sólo a mí me había sido dada la gracia de asistir a esa escena y de mirarte como entonces te miraba:
toda tú en una imagen que conjugaba a un tiempo tu pasado y tu presente, y me hacía partícipe de los secretos de la niña, las heridas de la mujer y su historia, las claves de una belleza que nadie más podría contemplar así porque su visión ya formaba parte de lo que yo era y de lo que, en adelante, habría de ser.
Recuerdo que alzaste el rostro para mirarme y que no había en tus ojos ni preguntas ni respuestas;
sólo estupor, desamparo, y el pardillo que huye súbitamente hacia el bosque, y la vida súbitamente sin porqué.
Pero hay noches en las que todo es deseo y memoria y tacto, todo olor y todo voces en la oscura plenitud del abrazo;
así vuelve aquel instante de entrar en ti abriendo los pliegues que me acogían con su cálido secreto y me llevaban hacia lo más hondo, hasta la íntima humedad del cieno, el lugar donde perdíamos los nombres y se disipaban los recuerdos, pues ser allí era entregarse desnudo a la más cruda intemperie:
el otro que es uno en el hálito, en la fiebre, en la sangre, uno en la embriaguez de la piel y en sus confusos zumos, uno en el fuego de la entraña que nos quema desde adentro mientras repite incesante, como un viejo conjuro, las hipnóticas palabras de una lengua extinta.
¿Qué dicen ahora, qué dijeron entonces?
Lo mismo, siempre lo mismo: no hay agua para tu sed. ~