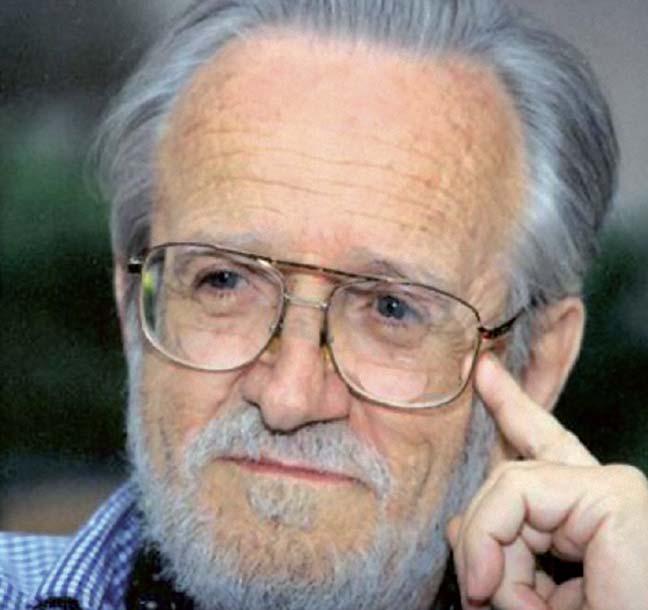Ya no más. “Antes había gigantes” es una frase que rima con elegantes, pero es un verso verdadero tomado de la Biblia. (Entonces se llama versículo. Suprima la rima.) La frase completa diría: el humor inglés, de haberlo sido, ya no existe más. Pero los que no saben (aunque creen que saben) lo repiten ad nauseam. (Que quiere decir hasta la náusea: un poco de latín siempre viene bien para parecer erudito.) Es como la frase hecha slogan del pasado: “España es diferente.” Será deferente pero ya no es diferente: el canto del eurogallo la iguala a toda Europa.
El humor inglés existía antes sólo por la presencia de dos o tres genios que yo me sé. Voy a nombrarlos en orden de aparecidos: Pope, Swift, Sterne, Jerrold, Wilde, Carroll, Smith. Smith no es un Smith cualquiera: es Sydney Smith. Mientras Jerrold completo es Douglas Jerrold. (Anote esos dos nombres, por favor, GCI.)
La frase English humour no tiene, a pesar de los pesarios, traducción. Solamente la admite el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española en su 5ta. acepción y bajo el acápite de humourisme: el subrayado no es mío, GCI.) La palabra es de origen francés pero el concepto, además de los humores del cuerpo, en inglés viene del siglo XVIII. (Shakespeare no la conocía pero Addison, parador de paranomasias, sí.) Lo que llamamos “humor inglés” (como en la frase feliz y falaz “¡Qué sentido del humor tienen los ingleses!”) es una invención de la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo siguiente, hecha o divulgada por autores que no se conocen en España o se conocen sólo sus nombres, como Sydney Smith y Douglas Jerrold.
Sydney Smith fue, como Laurence Sterne, presbítero y autor epónimo, como lo fue también el reverendo Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por todos como Lewis Carroll. Jerrold, ese gran desconocido, es autor de la colección Mrs. Caudle’s Curtain Lectures, de la que Peter Ackroyd, el biógrafo de Londres, en su presentación y mutuo acuerdo, empezó por decir: “Los titulitos de estas ‘charlas’ son más que suficientes para presentar la escena: ‘Mrs. Caudle desea saber si ellos van a la playa o no, este verano —eso es todo’ y eso es todo”, y es el título de la supuesta charla entre marido y mujer (que es lo que es todo el libro). Aquí, como es usual, siempre tiene la voz y el voto la mujer. Ahora Ackroyd, que es un solterón y sempiterno, siempre tierno, amante de Londres, termina así su presentación: “Douglas Jerrold se ha ganado un puesto junto a Oscar Wilde y Mark Twain como uno de los grandes genios cómicos de su siglo. Murió joven, a la edad de cincuenta y cuatro años, pero no Mrs. Caudle —que es inmortal.”
Yo diría que es Jerrold el inmortal, y su personaje es inefable y eterno en esta compilación que se puede llamar Mrs. Caudle actúa desde sus sábanas. La señora sonora tiene el nombre que se merece. Caudle es una bebida caliente hecha con cachaza y especias y es usada como catolicón, es decir, una panacea, palabras que una en latín y la otra en griego quieren decir lo mismo: una cura para todo mal. O para todos los males. Para aquellos de ustedes que padecen de otalgia, es decir dolor de oído, hay que atar cabos. (¿No sería mejor atar sargentos o locos?)
En su pandecta, publicada por primera vez en 1845, Jerrold escribió: “raindrops to fall upon a man’s head”, frase que usurpó Burt Bacharach para el tema de Butch Cassidy & the Sundance Kid con el título de “Raindrops Keep Falling on my Head”, que fue el hit de esa temporada en el paraíso (la mejor localidad de un cine) y por la que no le pagaron un centavo de cobre al pobre Douglas. (¿Puedo llamarlo así?) Y no le pagaron nada porque su obra entera es ya desde hace rato pasto del dominio público. (Sigue abajo un tesoro de Jerrold y que se lo coja el que pueda. Mi traducción será incompetente o adecuada: eso que lo decida el lector. Pero puedo adelantarles que les saldrá gratis.)
“Y esto es, sin duda, la causa accidental de la siembra literaria —que se desarrolla como una flor— de Mrs. Caudle. Pero dejen que un jurado de gentiles mujeres decidan.” ¿No les suena esta frase como dicha antes en alguna otra parte? Déjenme que yo lo diga. Fue el viejo zorro de Nabokov quien la puso en la boca pecaminosa de un cierto, incierto Humbert Humbert. “Era una tarde espesa y negra y ventosa, cuando este escritor se detuvo frente al campus de una escuela suburbana.” (Una parrafada perfectamente moderna.) Escribo campus por “campo de juego”: mea culpa. Pero el resto le pertenece al adelantado Jerrold. Prosigue la trama. “La tierra parecía (o aparecía) con un techo del más viejo plomo.” La duda entre paréntesis es mía, pero ¿no les parece resolver una frase tan común como “el cielo plomizo” de una manera elegante —y hasta original?
Sigue el bueno de Douglas: “y vino el viento, afilado como el cuchillo de Shylock”. Ustedes saben quién es Shylock: aquel que para saldar una duda, deuda, quiso cobrarse una libra de carne —humana. “Los muchachos que juegan no piensan en los hombres hechos y derechos en que se volverán un día, dibujados como ciudadanos graves.” Aquí la frase en inglés, “grave citizens”, incluye a la tumba y a la muerte y enseguida habla Douglas del viento del este que “corta los hombros de esos viejos, viejos hombres en sus cuarenta pero que tienen las caras rollizas (rojizas, dice Jerrold) y la sangre ligera para hacer lo que hacen. Y el escritor, mirando con los ojos del sueño, todavía puede musitar en la robusta alegría de esos muchachitos alegres, para quien el inspector de impuestos era un animal tan raro como un hipopótamo”. Parece Chéjov, ¿no es verdad? Pero esa parrafada feliz fue escrita cincuenta años antes de Chéjov.
Dirigirse un narrador (o si lo prefieren, la voz detrás de la voz: el autor) a un jurado o a un juez (todos imaginarios) es un recurso común a la literatura del siglo XX y todavía funciona en el presente siglo del sigilo. Pero hacerlo en 1841 es una innovación de Jerrold como otras que si tienen un momento de respiro en la lectura, o una pausa en mi conversación, podrán apreciar en el fingido prefacio “La cortina de Mrs. Caudle” de sus Charlas. “Señora del jurado”, comienza Jerrold el penúltimo párrafo de su obra maestra, para proseguir: “no hay entonces una clase de cartas (recuerden que carta y letra son la misma palabra en inglés: letter, GCI) que misteriosamente causan un efecto sin causa aparente”. Para seguir, perseguir, su tarea demoledora de una mujer inolvidable: “[…] De otra manera (que es la misma manera, para nuestro autor, GCI) dónde si no puede crecer en un patio de recreo, dónde sino en una turba de escolares debía aparecer MRS. CAUDLE?” ¿Dónde, digo yo GCI, sino en un libro como éste?
No sólo el contenido de este tomo creó el público lector que creía al magazine Punch el nec plus ultra del humor inglés, todavía no bautizado, sino a escritores del mejor humor como Evelyn Waugh, con su nombre propio impropio que mucha gente creyó que era la firma de una autora. O Anthony Burgess, que declaró ante todos los jurados: “Éste es uno de los libros más cómicos del idioma.” Se refería al inglés y a Mrs. Caudle.
Sydney Smith es uno de los humoristas casi secretos de Inglaterra. Como Laurence Sterne y Lewis Carroll, era clérigo y fue famoso también por sus sermones que, reunidos, los publicaría para mayor regocijo de su parroquia —y de los muchos lectores que se ganó con sus polémicas políticas. Smith, según uno de sus exégetas, fue reconocido como conversador ameno, “tan descacharrantemente (¡uf, que palabra tan larga!, GCI) cómico, creando imágenes de un absurdo delirante a las que se unían sus contertulios, que era famoso que se caían de sus asientos y rodaban por el suelo”.
Sydney Smith ha sido llamado nada menos que por el historiador Thomas Macauley “el más sabio de los ingenios y el más ingenioso de los sabios”. Smith fue miembro del círculo literario escocés (él, que no podía ser más inglés de lo que era) en el que figuraba, eminente, sir Walter Scott, y fue fundador de la prestigiosa Edinburgh Review, una de las más célebres revistas literarias del siglo XIX inglés. Cuando poco después se instaló en Londres, capital no sólo de una nación sino también de un enorme imperio, figuró entre los whighs de Holland House, un cenáculo literario y político, y fue un prestigioso presbítero. Ahora déjenme hablarles de whighs y del wit. Los whighs fueron primero un grupo ancestralmente opuesto a los tories (los actuales conservadores), que luego se integraron al partido liberal, que fundaron. Macauley se deshizo en elogios del wit de Smith y lo llamó “el más grande maestro del ridículo después de Swift”. Smith respondió con una de sus salidas y declaró que Macauley era un “brillante conversador —sobre todo cuando se calla la boca”.
Famoso wit en su conversación y hombre de gran ingenio tanto en sus cartas, privadas, como en sus sermones publicados, y en ambos ámbitos de una aparente y superficial frivolidad, Smith fue uno de los grandes hombres de ingenio de su época. Wit, según el mismo Smith, es eso que “descubre las verdaderas relaciones de algo que no es aparente […] el placer que se deriva del wit procede de nuestra sorpresa al descubrir dos cosas similares de las que uno nunca sospechó su similitud […]. La práctica del wit descubre conexiones entre varias acciones de las que un torpe no encuentra ninguna”. Ser un wit en acción le impidió a Smith ser obispo de su iglesia, como aspiraba, y ser enviado a una parroquia en el campo finalmente.
El wit, como el ole, no tiene explicación cómica, pero sí resultados graves. No sólo Smith creía que debía ser obispo en Londres, sino que éste era un ascenso merecido según sus amigos y contemporáneos. Tanto que uno de sus amigos le pidió que intercediera en sus favores y Smith le escribió diciéndole que le pediría a San Pablo (la gran catedral londinense se llama St. Paul), pero que no estaba del todo seguro de que lo oyera. De su nueva, inesperada y nada deseada parroquia declaró que quedaba “a doce millas del más próximo limón”. Además de que apenas podía distinguir “entre un nabo y una zanahoria”. De su exilio opinaba que “todas las vidas fuera de Londres están equivocadas” y “el campo es una suerte de tumba saludable”. Pero también, además de reconocido gourmet, era más que eso: era un goloso prominente “capaz de poder asar a un cuáquero”, a los que llamó avena —que es la traducción del destemplado desayuno escocés. Fue un gran amante del té, bebida nueva, dijo: “¡Gracias sean dadas a Dios por el té! ¿Dónde iría a parar el mundo sin el té? ¡Estoy realmente contento de no haber nacido antes que el té!” Poco después murió, a la edad considerable entonces de 73 años. Aunque nunca fue un religioso respetable, murió en 1845 en olor de santidad —protestante. Su recomendación para una buena religiosidad: “Nunca le cedas el paso a la melancolía.”
A Sydney Smith se le considera un antecedente directo de Oscar Wilde. Suya es una salida como venida de Wilde: “Nunca leo los libros que critico. Prejuician tanto…”
Habría que hacer un paréntesis llamado Charles Dickens, pero Dickens, como dijo Borges de Quevedo con más justicia, es toda una literatura, cómica, tragicómica y trágica a la vez, mientras que P.G. Wodhouse es un humorista y no tiene relación con los wits.
Entra Oscar Wilde sonriendo a pesar de sus malos dientes. Wilde es la verdadera encarnación del ingenio inglés en todo lo que hizo: poesía, novela, teatro, oratoria, cuentos. Hizo de todo y primero fue famoso en vida, luego notorio como personificación del desvío sexual. Pero sus frases y salidas de tono brillan todavía. Su recurso literario favorito era la inversión o la solución brillante de un acertijo que él mismo fabricaba. Por ejemplo, una de sus frases más conocidas es: “La diferencia entre una gran pasión y un capricho es que el capricho dura más.” En esta frase está todo su método. El lector, o, casi siempre, el oyente espera que Wilde se decida por la gran pasión como la más duradera forma de amor, pero Oscar decide sorprendernos y escoge el capricho. Esta solución siempre sonriente es una de las características de su wit. Está también su eterna modernidad. Wilde murió en 1900, pero es de veras nuestro contemporáneo. Borges, que está tan lejos formalmente de Wilde, dice de él que siempre tenía razón. (O por lo menos parecía tenerla.)
Wilde lo tenía todo y él mismo lo declara sin ambages. “No había nada que yo dijera o hiciera que no hiciera a la gente maravillarse.” Esto que parece una boutade es una declaración verdadera. Su éxito fue vertiginoso pero su caída fue fulminante. Cuando se celebró (celebrar es el verbo) su doble juicio tenía cuatro piezas de teatro escenificadas simultáneamente en Londres y no había dicho suyo que no fuera repetido por todos. Fue una frase suya la que decidió su futuro y el resto de su vida. Al encontrarse en su club con que el marqués de Queensberry, padre de su amante Lord Alfred Douglas, conocido por todos, el bajo mundo y la alta sociedad, como Bosie, le había dejado su tarjeta de visita con una dedicatoria que era una provocación, Wilde cayó de lleno en ella. La tarjeta decía en su anverso: “A Oscar Wilde que posa como somdomita“. Wilde la mostró a su inseparable amante y le dijo: “Ya ves, Bosie, si yo tengo razón. La clase criminal no tiene buena ortografía.” La respuesta de Bosie fue compelirlo a que le pusiera a su padre un pleito por difamación.
Durante el juicio Wilde, llamado por siempre Oscar, dio una muestra de su ingenio y de dominio del wit. Hasta que su fiscal le tendió una trampa y le preguntó si había besado a determinado boy (en Inglaterra nada más se besaban los amantes), y Wilde cayó en la trampa: “Oh no”, dijo, “es demasiado feo.” Su frase no era ingeniosa pero era verdadera, y con ella su mundo se vino abajo. Ganó su juicio esa vez, pero perdió un juicio sucesivo y fue condenado por pederastia. (Una ley recientemente refrendada castigaba la homosexualidad con penas de cárcel.) Wilde, ya no más el querido Oscar, fue condenado a dos años de cárcel —y el resto es su final. Al término de su condena se exilió en París y no dejó de hacer frases ingeniosas que ahora eran amargas. Vivió en un hotel de mala muerte, del que dijo: “Libro una eterna batalla (que perderé) contra el papel de mi pared.” A un amigo que le dolió que se alojara en semejante tugurio le dijo: “Voy a morir como he vivido: más allá de mis medios.” Murió poco después, a horcajadas del siglo en que había sido famoso y el siglo en que sería sinónimo de infamia. Las verdaderas causas de su caída fueron no su homosexualismo, que muchos famosos de su época practicaban, sino haberse creído igual a la familia de su amante Bosie y, sobre todo, ser un mayor aristócrata que el infame marqués de Queensberry, cuyo único reclamo a la fama fue haber establecido ¡las modernas reglas del boxeo!
El hombre que dijo “No saber nada de sus grandes hombres es uno de los elementos necesarios de la educación inglesa”, Oscar Wilde, el escritor, el hombre más brillante de su tiempo, murió anónimo y miserable. Estoy tentado de citar algunas de sus salidas, pero son tantas que me ataca lo que los franceses llaman un embarazo de riquezas. Aunque puedo escoger una que fue como su divisa: “La vida es demasiado importante para hablar en serio de ella.” ~
LO MÁS LEÍDO
© G. Cabrera Infante, 2002.