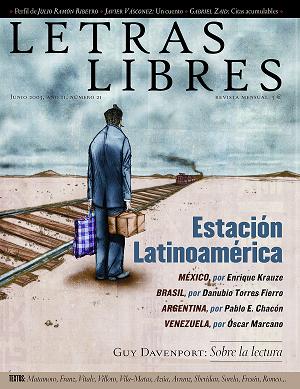Vera Zasúlich decía que Plejánov era un lebrel pero Lenin “un perro de presa cuyos zarpazos son mortales”. Trotski, insistiendo en las alegorías zoológicas, clasificó a los políticos en dos clases equinas: mulas y caballos. Las primeras, creyendo avanzar, dan vueltas en torno a un punto fijo: el centro de la noria. Los segundos avanzan siempre y realmente, aunque a veces por el camino equivocado. Él, desde luego, haciendo honor a su nombre, debía considerarse un león.
En la jungla de la historia, regida por leyes, el individuo ha de saber cuál es su sitio, aunque las normas no excluyen ocurrencias y hallazgos. La ley prima sobre el hecho, el todo sobre las partes, la teoría sobre la experiencia personal. Este león fue de joven un cachorro racionalista, pero la vida le sirvió de escuela dialéctica y de vacuna contra el empirismo, que todo lo reduce a migajas, es espiritualmente informe y teóricamente disperso.
No obstante el señorío de las leyes históricas, hay que recordar que el resorte más importante de ellas es el hombre vivo. Si bien la historia —sigo la huella leonina— tiene un fondo racional (la natural selección de los mejores), se refleja y descompone en eventos fortuitos, lo cual obliga a rectificarla y recomponer una suerte de selección artificial. Hay leyes, sí, pero también hay intuiciones que sirven para apreciar la situación y prever el futuro. En el proceso de la revolución rusa hubo un personaje que encarnó lo fortuito, Kerenski, y un par de intuitivos que, a pesar de llegar tarde, se adelantaron al porvenir: Lenin y Trotski, el perro y el león. Aquél no pasó de ser un favorito de la casualidad oportuna; éstos, en cambio, fueron los artistas que personificaron ese instante en que la historia se inspira con arrebato y se torna revolución. Es la unión creadora entre el inconsciente histórico y la conciencia del revolucionario. Lo que la historia sabe de sí misma sin saberlo y lo que el revolucionario convierte en saber explícito de los tiempos. Con lo cual el león y el perro actuaron como artistas y como psicoanalistas de lo que Hegel llamó la astucia de la razón.
En la ideología de Trotski, Hegel aparece a través de un hegeliano de Italia, que él leyó en francés, Antonio Labriola, un socialista amigo y maestro de otro hegeliano, escasamente socialista y entusiasta liberal: Benedetto Croce. El león concilia a Hegel con Darwin (no fue el único marxista de su tiempo que lo hizo) y cree que hay un gran proceso natural que va de la ameba al hombre y más allá de éste. No nos dice Trotski qué hay en ese más allá y cabe pensar que fue para él una perplejidad. Inconfesable, desde luego, porque un revolucionario no se puede quedar perplejo ante nada. Pero el escritor Trotski sabía, y lo dijo, que la inspiración borra al sujeto y deja fluir a su través una voz alterada; en el caso del revolucionario: la voz de la Historia.
Esta Historia y la otra, la minúscula rusa, no le resultaron favorables. Mas él no renegó de ellas. Intentó comprenderlas, como un intelectual que, en definitiva, busca el conocimiento y se aprovecha de la acción como un instrumento del saber. Y murió a manos de alguien que era, de alguna forma, su camarada. Murió con la esperanza de volver a Nueva York, ciudad que consideraba “la expresión más perfecta del espíritu contemporáneo”, una síntesis entre la ética del dólar y la estética cubista, una cosa monstruosa donde se estaba forjando el destino de la humanidad. El león era ruso y judío, ni americano ni contemporáneo. No es la menor de sus encrucijadas, pues si la revolución no es contemporánea ¿qué es? ¿Acaso el futuro extemporáneo y ejemplar? De nuevo, entonces: una obra de arte.
En 1931, Curzio Malaparte sostuvo en Técnica del golpe de Estado que Trotski ejecutó un golpe de Estado (evento técnico) porque advirtió que la revolución (obra de arte, añado por mi cuenta) era imposible. La revolución, en sentido marxista, es la consecuencia inevitable de un proceso social, de una maduración de los tiempos históricos. Nada de esto ocurría en la Rusia de 1917, un país mayormente campesino, con un ejército anarquizado, un gobierno indeciso, una monarquía difunta y una burguesía débil y asustada. Con mil activistas entrenados de modo mimético, Trotski asaltó un solo centro de poder, el neurálgico, Petersburgo, sin tener en cuenta las condiciones políticas y sociales del país. Dejó de lado la ciencia de Marx y el arte de Maquiavelo: actuó como un ingeniero del coup d’État. Diez años más tarde, fue derrotado por Stalin porque se condujo al revés de su ejemplo: quiso hacer una revolución dentro de la Revolución que no había hecho. Stalin, que había aprendido la lección trotskista, paradójicamente le ganó por la mano.
Rusia, país agrario con escasa población urbana y un partido socialista pequeño dentro del cual los bolcheviques eran una minoría, resultaba el escenario menos adecuado para una revolución marxista. Ítem más que Marx era poco leído en un medio donde habían prosperado el socialismo agrario, el populismo y el anarquismo nihilista. La revolución marxista ejemplar, encabezada por un eslavo y un judío en la Rusia de 1917, desde luego, habrá conmovido los huesos de Marx en su tumba inglesa. Si alguien representaba la tradición marxiana en Europa eran los socialistas austriacos, con su aire profesoral y cultivado, y tan satisfechos, que no seguros, de sí mismos. Según nuestro león, todo lo opuesto al revolucionario.
En efecto, a pesar de su reclamo marxista, la explicación que Trotski hace de la revolución es más bien de sesgo populista-bonapartista. De una facción socialista que actúa en plan masónico (la historia de la masonería era una lectura privilegiada de Trotski) surge ese caudillo, el perro de la alegoría, que siente y huele la revolución como si fuera algo carnal. Es un sonámbulo inspirado que consigue articular la palabra que la masa espera, taciturna y solidaria, unida por el sentimiento, por algo así como una percepción física. En cuanto la palabra justa surge de la boca del caudillo, la masa la entiende a la perfección, porque es el verbo que se esperaba sin saberlo y que se reconoce apenas escuchado. Hasta aquí Lenin según Trotski.
El león, técnico del golpe de Estado, actúa entre bambalinas. No faltan en su acción las improvisaciones y las chapuzas, pero ya sabemos que una revolución inédita puede permitirse el lujo de la aventura. Trotski, que no había hecho siquiera la milicia, se encarga de organizar el Ejército Rojo. Luego, de los maltrechos transportes. Para lo primero, recurre a la oficialidad zarista: veinte o treinta mil oficiales, normalmente antibolcheviques y antisemitas, controlados por comisarios políticos, y cuyas familias son tomadas como rehenes; para lo segundo, a ingenieros de ferrocarriles. Los alemanes, que financian a los bolcheviques, imponen la paz de Brest-Litovsk, una rendición disimulada. Los bolcheviques ganan la guerra civil pero la campaña de Polonia fracasa, como han fracasado las revoluciones en Alemania y Hungría. Para asegurar la producción, los obreros son militarizados y se recurre a la empresa capitalista para reactivar la industria. La revolución socialista mundial, encabezada por los revolucionarios del proletariado europeo, no ocurrirá. La única revolución triunfante, fuera de Rusia, es la fascista. Ambos caudillos, Lenin y Mussolini, se admiran recíprocamente. Ambos son seguidores de Albert Sorel, autor de Reflexiones sobre la violencia. Trotski no deja de considerar al fascismo “una gesta heroica”.
La gran apuesta bolchevique, la revolución mundial, queda fuera de la historia. Bien, pero los bolcheviques retienen el poder en Rusia y la convierten en la Unión Soviética. Es el momento en que el león se pregunta qué significa ese doble fenómeno: la revolución ha fracasado y los revolucionarios han triunfado. La respuesta es que la revolución se ha convertido en una lucha a muerte por el poder. No importa gran cosa qué poder sea, porque se legitima a sí mismo y hasta erige su propia moral, la moral política que equivale a la política como ética. Sin justificarlo, Trotski explica el terror revolucionario, que se puede aplicar incluso a los obreros que no entienden el proceso de la historia tal como lo razonan sus dirigentes. Más aún: desde el punto de vista humanitario —la persona humana en tanto valor absoluto— la revolución es inmoral como el resto de la historia. Lo que ocurre es que, hasta ahora, la humanidad no ha conseguido labrar otro camino para su propio progreso que el sendero abierto por la violencia. El único camino es el escogido por el caballo. Al disidente, pena de muerte. La aplicará Stalin a los trotskistas o a los que él clasifica como tales. Trotski morirá, asesinado por un estalinista, creyendo que el Estado soviético, aunque degenerado y burocratizado, es revolucionario y tiene derecho a matarlo.
Esta visión del poder que se legitima en tanto revolución, desde luego, no es un invento bolchevique. Viene, al menos, desde el jacobinismo de la Revolución Francesa, tan bien descrito por Ferenc Fehér en La revolución congelada. Toma el imperativo categórico kantiano y lo invierte: el Estado revolucionario es el culmen de lo racional y establece imperativamente lo bueno universal. Y toma la voluntad general de Rousseau y la convierte en voluntad única. Así se llega a la tiranía de la libertad proclamada por Marat y Robespierre, y a la tiranía de la igualdad proclamada por Lenin y Trotski.
Al igual que el imperativo categórico y la voluntad general, la revolución se ha vuelto algo abstracto y exige revolucionar permanentemente, hacer la revolución por la revolución, absolutizarla. Su resultado utópico es una suerte de República de la Virtud, la dictadura del proletariado como culminación de la democracia. Una república de iguales, de sujetos parejamente virtuosos, o un Imperio del Bien, o un Reino de los Fines. Hallado su fundamento inamovible en la siempre móvil revolución, se consolida en fundamentalismo revolucionario. Con Ella, todo; sin Ella, nada.
El fenómeno tiene una explicación marxista y Trotski la esboza, sin mojarse en el análisis, que podría haberlo ahogado en sus aguas. Cuando debe razonar por qué sus camaradas de partido lo persiguen, lo confinan, lo deportan y decretan el exterminio de sus partidarios reales o inventados, ha de admitir que son la clase enemiga. Una burocracia de perfil pequeñoburgués, hecha de funcionarios aquerenciados en el poder, que defienden sus privilegios y la risueña existencia de fiestas y despachos, condecoraciones y escalafones. Digo que no puede el león llegar más lejos porque debería discurrir de modo marxista, igualmente, respecto a su propia historia y a la de tantos intelectuales revolucionarios: Lenin, Marx, Engels, Kropotkin, Bakunin, Herzen etc. En efecto ¿por qué un hijo de la clase privilegiada decide volverse contra el sistema social que afianza sus privilegios y hacerse caudillo de los oprimidos? Está prohibida, desde luego, cualquier explicación idealista o moralista: decir, por ejemplo, que han optado por la verdad o por el bien. El intelectual aspira a pertenecer a una clase pero no como parte de la clase de origen, sometido a sus normas. Tampoco, a ser partidario, es decir a proclamarse parte, parcialidad. Quiere ser dirigente de una clase que sea, por paradoja, una sección del conjunto y, a la vez, clase universal. Así los jacobinos inventaron al Pueblo Francés, y los marxistas, al Proletariado Revolucionario. No pudo ser mundial y debió contentarse con ser ruso, para lo cual Stalin engendró la Patria del Socialismo, absurdo en los términos de calidad ejemplar.
El intelectual revolucionario, agrupado en clase burocrática dirigente del Estado totalitario de la revolución, se coloca, idealmente, por encima de las clases, porque no es proletariado y no admite que haya clases en una sociedad que las ha abolido. Es una suerte de ser sobrehumano, el Espíritu Universal hecho carne de sujeto, que conduce al conjunto de la humanidad por la senda del progreso. Como concluirá el león, el progreso exige víctimas y todo poder es insatisfactorio y desazonante, pero siempre cabe la posibilidad de jubilarse de él y contemplarlo desde la altura, como un espectáculo. Peter Weiss, en la obra que dedica a Trotski, lo representa acomodando papeles en un escritorio, repetidamente. La astucia de la razón le había trazado un destino de escritor, lo que quiso ser de joven, cuando pergeñaba algún drama en los veranos de la aldea o escribía poemas en alguna cárcel. El asesino le dio con un pico en la cabeza, acaso sabiendo que personificaba el destino de aquel escritor y debía pegar en el lugar donde se piensan las palabras que aparecen escritas en los palimpsestos del tiempo. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.