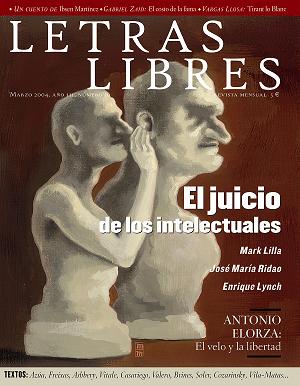Se los ve pasar con sus carromatos repletos de cajas vacías, papeles, periódicos, revistas viejas. Algunos enganchan un caballo entrado en años para que empuje la pesada carga, la mercancía del día. Otros van en camioncitos destartalados, subidos sobre pilas de cartones, pero la mayoría anda a pie, arrastrando carritos de supermercado o llevando la carga sobre sus hombros. Solos, o en grupos de amigos o vecinos, o también en familia: padre, madre e hijos grandes y chicos. Pasan a cualquier hora, preferiblemente en las tardes, cuando los servicios de recolección de basura todavía no llegan. Se agachan sobre las bolsas apiladas. Las abren cuidadosamente y buscan entre los residuos. Apartan, separan, discriminan. Seleccionan y llevan consigo el producto de su trabajo, que al final de cada jornada venderán por cuarenta centavos el kilo.
Son plomeros que ya nadie contrata, albañiles que quedaron sin trabajo por la paralización de la construcción, obreros fabriles, electricistas, empleados de estaciones de servicio, personas que alguna vez tuvieron un oficio como cualquier otro y lo perdieron. Mujeres, hombres, niños y adolescentes. Incluso nenes, sentados en su cochecitos, acompañan a sus padres en las tareas de la recogida.
No hay inmigrantes entre ellos. Los bolivianos, paraguayos y peruanos que llegaron a Buenos Aires en busca de algo mejor son vendedores de hortalizas, obreros o mucamas. El negocio del cartón (paradójicamente ecológico, por contribuir al reciclaje) es exclusivo de los nacionales.
Se los ve por Santa Fe, Corrientes, Las Heras, Libertador, Callao, Córdoba, todas las grandes avenidas. Pasan por Barrio Norte, Caballito, Palermo, Belgrano, Flores, Villa Crespo. Su trabajo los obliga a recorrer a diario toda la ciudad de Buenos Aires, que es enorme, ilimitada, y los catorce millones de habitantes son testigo.
Varias veces al día sonaba el timbre de casa y eran ellos: “¿Tiene algo para darme?”, escuchaba través del intercomunicador. Y cuando decían eso se sabía que buscaban papel y cartón, su mercancía predilecta, pero también aceptaban ropa y comida. Iban de un edificio a otro, casa por casa, cuando todavía los vecinos no habían sacado la basura a la calle.
Vienen de lejos. Del sur de Buenos Aires, la zona más pobre, donde están las villas miseria. Muchos llegan en el “tren ecológico”, también llamado el “tren blanco”, habilitado para ellos. El tren sale y llega a horarios fijos, durante todo el día. Viene de Bartolomé Mitre, de José León Suárez, hace un trayecto de unas 16 estaciones hasta llegar a Buenos Aires capital. En realidad son galpones rodantes, vacíos por dentro, sin asientos, para que unos doscientos cartoneros puedan entrar con sus carros. No tienen ventanas sino rejas, para evitar que los más agresivos arrojen piedras sobre la gente que espera en los andenes. Viajan apretados, “gritan, se golpean como las bestias”, me dijo un policía: “son bestias”, repitió.
Y es que entre doscientos cartoneros siempre se cuelan delincuentes. Ladrones de medio pelo, sabandijas que van armados con navajas para asaltar o amedrentar a los miserables usuarios. Regordetes oficiales de policía se encargan de la vigilancia interna, pero es imposible evitar abusos y robos durante semejante viaje. Cuando bajan en las estaciones, todavía les queda un largo trayecto a pie. Entonces las mafias les aligeran la carga y estratégicamente colocan camiones con básculas para comprar la mercancía a precios de remate.
Hay una maestra que alfabetiza en los vagones a los muchachos. Sube al tren y les dedica una hora de docencia durante el viaje. Al principio fue una tarea peligrosa: los chicos se burlaban de ella con esa burla feroz y agresiva que practican los adolescentes que se han criado en las calles. Pero con el tiempo se hizo querer. Los muchachos ahora dicen que es una buena persona. La maestra no recibe ni un peso. No trabaja para ninguna institución. Es de esas almas caritativas que sólo se ven en las películas. Pero esto no es ninguna película.
También hay un señor que se para en las calles con comidas y bebidas. Se planta en una esquina, despliega sus mesas, organiza el banquete y los invita. Lleva consigo un lavamanos portátil y cada cartonero que desee comer es obligado, previamente, a lavarse las manos. “¡Quien no se lava las manos no come!”, dice el benefactor con voz de mando, y con eso evita la llegada de algunas enfermedades.
Aun de noche se los ve trabajando. A eso de las nueve yo solía asomarme por la ventana para distraerme un poco y tomar aire. Y sentía la brisa húmeda y caliente que venía del puerto: era verano. Entonces los veía. Contra el empedrado traqueteaban los cascos del caballo flaco que tiraba de una carreta llena de cartones. Iba por el medio de la vía a una velocidad lentísima. Sus tripulantes apenas se diferenciaban del conjunto. Bajo la extrañeza que otorga la luz eléctrica de los faroles, parecía una imagen arrancada del costumbrismo, una silueta campesina pintada por la mano de Van Goyen. ~
“Ya no existen surrealistas”
Conocí personalmente a Leonora Carrington cuando tenía dieciocho años gracias a Elena Poniatowska, a quien visitaba de vez en vez por las tardes saliendo de la escuela.…
Patentes de corso
La toma de instalaciones de la UNAM es un evento harto conocido.
El sentido del canon
Nacido en el ámbito religioso y transformado por el humanismo en una noción laica, el canon ha dominado las discusiones culturales y literarias durante siglos. Pero no es seguro que vaya a…
Doscientos ratones menos
A causa de la huelga del sindicato de trabajadores “independientes” (cuando se lo es tanto no está de más enfatizarlo) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que tiene como objeto…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES