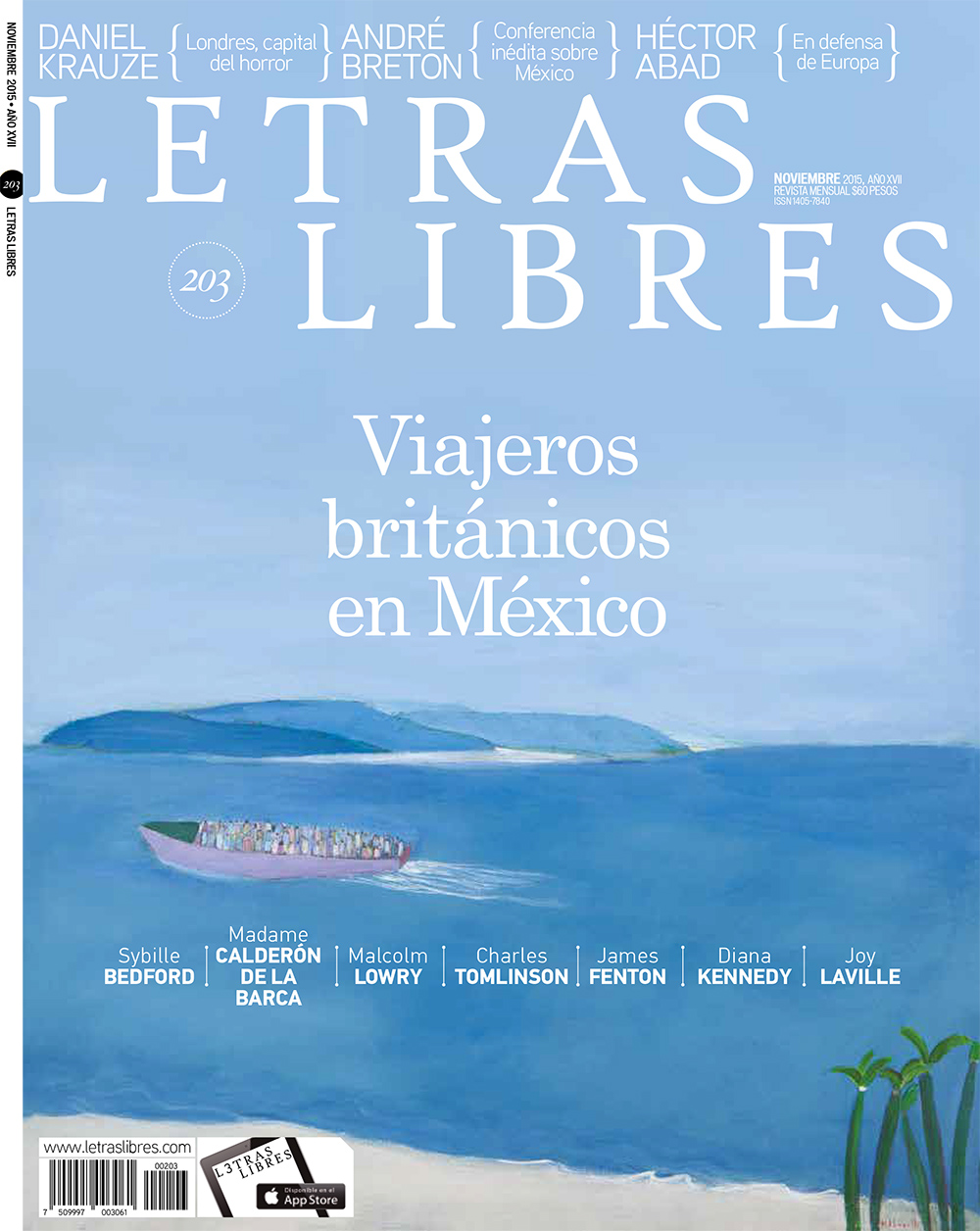a la memoria de Eraclio Zepeda
En México, las negativas rotundas infringen las reglas de urbanidad y, por consecuencia, mucha gente prefiere pasar por ignorante que negar en seco. Si le pregunto a un peatón humilde dónde está una calle y él lo ignora, seguramente me responderá: “no sabría decirle”, con tal de evitar el áspero “no sé”. Por supuesto, el peatón confía en que yo no interpretaré su respuesta en sentido literal, pero de cualquier modo se coloca en una posición de inferioridad, pues un mal entendedor podría pensar que no domina la lengua con suficiente destreza para dar instrucciones tan complicadas. Ningún español aceptaría sobajarse así ante los demás por temor a ofenderlos, porque allá nunca hubo una sociedad de castas y, entre iguales, el lenguaje directo no lastima. En España, el peatón que ignora dónde está una calle responderá “no tengo ni idea” o, peor aún, “no tengo ni puta idea”, rispideces que a un mexicano le taladran los tímpanos. Los mexicanos de clase media para arriba se sitúan en un plano de igualdad con el interlocutor, pero ante la misma pregunta responderían con más suavidad.
La delicadeza del español mexicano tiene raíces tan hondas que ningún poder humano podrá arrancarlas por completo. Lo sé por experiencia: viví tres años entre Barcelona y Madrid, y sé que allá la mejor manera de pedir algo en un bar es la más directa: “ponme una caña”, pero jamás pude adoptar esos usos lingüísticos, a pesar de advertir que mi formalidad incomodaba a los meseros. Yo los trataba de usted y les pedía las cosas por favor, aunque refunfuñaran, porque la cortesía forma parte de mi adn y si prescindiera de ella me sentiría un falso gachupín. Amo la intrincada malicia del español mexicano, como puede comprobarlo cualquier lector de mi obra, pero creo que algunas caricias barrocas del habla popular halagan los oídos del interlocutor a costa de anular al hablante.
No ha desaparecido aún la sociedad de castas que engendró esos atavismos lingüísticos, pero los hábitos de sumisión reflejados en el habla son un obstáculo para construir una sociedad más igualitaria. Si fuera secretario de Educación Pública, trataría de erradicar fórmulas de vasallaje como “no sabría decirle” y “mande usted”, que evocan yugos milenarios. La proclividad a identificar la buena educación con el servilismo se agudizó a partir de la conquista, cuando la menor desobediencia del indio se castigaba a latigazos, pero ya existía desde las civilizaciones prehispánicas. Para hacerse perdonar el atrevimiento de hablar con un superior jerárquico, los antiguos mexicanos empleaban un lenguaje sinuoso y reverencial en el trato con sus padres, ya no digamos cuando tenían que dirigirse al tlatoani. La conquista impuso a los indios una lengua poco apta para ese tipo de circunloquios, pero ellos la endulzaron con un gran repertorio de contorsiones sintácticas y diminutivos corteses. Su derroche de almíbar tal vez encerraba un velado reproche. Quizá trataban de insinuar que, ante la imposibilidad de un diálogo entre iguales, preferían un simulacro de comunicación.
Aunque el hacendado criollo y el capataz mestizo adoptaron en gran medida su terso y esquivo lenguaje, siguieron gozando una especie de fuero para hablar recio, heredado por vía directa de los antiguos encomenderos. Los indios, que hablaban y siguen hablando quedito, a la defensiva, solo proferían palabras altisonantes bajo los efectos del pulque. La cruda les arrebataba su efímera condición de “chingones”. Los indios de Chiapas creían, y quizá crean aún, que un nombre castizo transfiere a su poseedor los atributos del mando. Eraclio Zepeda describió esa superstición poética en su maravilloso cuento “Benzulul”, donde un indio chiapaneco aplastado por la desdicha de llevar un nombre indígena atribuye la buena suerte de un cacique ladino a su estruendoso nombre castellano: Encarnación Salvatierra. “El nombre no solo es el ruido –cavila Benzulul–. No solo es un cuero de vaca que te escuende. El nombre es como un cofrecito. Guarda mucho. Ta lleno. Son espíritus que te cuidan. Da juerzas. Da sangre.” Poeta involuntario, Benzulul habla un español mucho más rico en matices que el de su antagonista, un cacique fanfarrón y zafio, pero se cree predestinado al fracaso por llevar inscrita en el nombre su pertenencia a una casta inferior. Como tiene una flaca autoestima y la fatalidad lo condena a bajar la cabeza ante la “gente de razón”, no sabe que su genio verbal ya le dio alas para emprender los vuelos más altos de la palabra.
Si Benzulul transitara por cualquier ciudad mexicana, y le preguntáramos por una calle que desconoce, respondería “no sabría decirle”, cuando la verdad es que su poderío verbal le permite hacer maravillas con el lenguaje. Benzulul nunca toma conciencia de su valía porque Salvatierra le corta la lengua al enterarse de que le quiso robar el nombre. La rica simbología encerrada en el cuento de Zepeda traza una ruta para combatir el fatalismo inducido que por desgracia predomina en la idiosincrasia nacional. Sabemos decirlo todo, y decirlo con gran belleza. No necesitamos impostar la voz para elevarnos a las alturas de ningún mandón, pero nuestra cultura solo alcanzará un verdadero esplendor cuando logremos desmantelar la compleja maraña de injusticias, despotismos y complejos que sigue oprimiendo a los nietos de Benzulul. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.