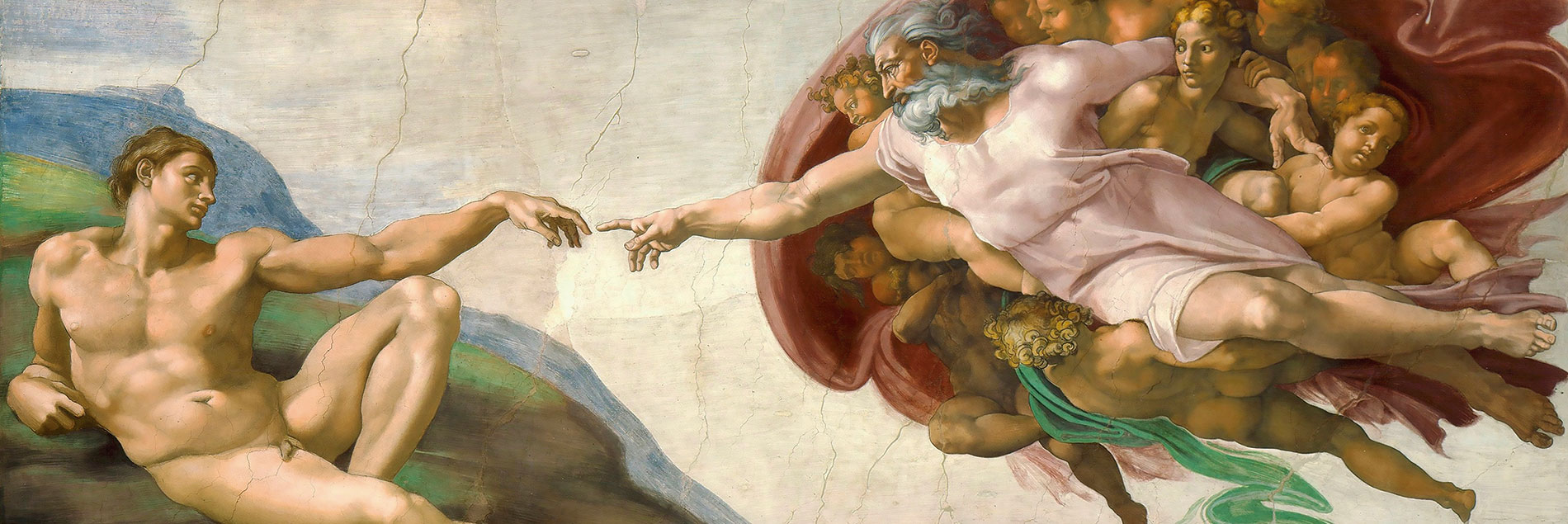Nueve o diez objetos se reúnen sobre una mesa en el rincón de a saber qué estancia de un domicilio para mí impreciso. Hay allí la estatuilla burlesca de un mono, ¿gramático?, que parece chupar un lápiz o chuparse el dedo; hay un soporte de madera con la foto de una cabeza esculpida, de ojos abiertos y vacíos; hay un cenicero de cristal negro con la marca de algún producto llamado Petrus; hay una cajetilla sin abrir de los famosos cigarrillos de la marca del camello y la pirámide; hay una bandeja “ilustrada” con el retrato y el lema de quién sabe qué procer barbado; hay un pequeño cilindro como un recipiente de aspirinas o de pastillas de cualquier droga contra el insomnio, o, quizá, contra el sueño; hay sobre unas cuantas cuartillas manuscritas una cosa como un medallón pardo de herrumbre o una galleta de chocolate; hay dos libros sobre los que se posan unas gruesas gafas como un solo y gran insecto inquisitivo; y, aunque echemos a faltar una pluma estilográfica, o por lo menos un bolígrafo, parece evidente que la foto muestra la improvisada mesa de trabajo de un escritor. Es una mesa como la de un café, de tabla redonda, sin cabecera, como si el escritor que no está en la foto, pero allí estuviera presentido, hubiera querido turnarse en escribir desde diferentes sitios del círculo como desde los diversos puntos cardinales.
Es, me dicen, la última mesa de trabajo del escritor Juan Carlos Onetti, nacido en Uruguay el 1º de julio de 1909 y muerto en Madrid el 30 de mayo de 1994. Quizá la foto fue tomada después de la última ocasión en que se sentó a escribir allí el autor de por lo menos cinco libros fundamentales de la narrativa hispanoamericana del siglo XX: Para esta noche (1943), La vida breve (1950), Los adioses (1954), El astillero (1961) y Juntacadáveres (1964). Y se diría que el escritor de una prosa lenta pero densamente narrativa y con una suerte de lirismo como entrelíneas, el novelista de los desarraigados —de los individuos grises con una intensa interioridad, de los hombres y mujeres angustiados, desencantados, desesperanzados, que llevan una existencia monótona en trabajos anodinos y a veces en proyectos inútiles o sin solución, pero que paralelamente se crean una vida imaginaria, novelesca, compensatoria aunque rara vez gozosa—, habría abandonado en esa mesa de su modesto apartamento madrileño esas cuartillas (que no acierto a distinguir si son las de un relato inacabado, o las de una carta a un editor, o las de un artículo para un importante periódico español) y habría ido a meterse en la cama de la que dicen que, exiliado de su país natal, y ya autoexiliado de calles y cafés de Madrid, casi no se levantaría durante los cinco o seis últimos años de su vida: la cama casi legendaria en la que escribía, bebía wiski, charlaba con visitantes, con amigos o con algún infrecuente entrevistador…
Yo veo esa foto e imagino que, sentado a una mesa redonda como ésa pero muy anterior, digamos la mesa de un café bonaerense o montevideano, y en los primeros años cuarenta, y fumando cigarrillos baratos (desde luego no de la famosa marca Camel), el joven Juan Carlos Onetti, de treinta años, escribía la cuarta de sus novelas, que fue la primera que yo, años después y veinteañero, descubriría al azar en la librería Zaplana y la leería en dos noches en que me tuvieron cautivo el sostenido suspense y el soterrado lirismo de una intrincada acción que, a través de un claroscuro río de escritura entre cendrarsiana y faulkneriana, aunque ya muy onettiana, fluía morosa o precipitadamente entre dos orillas: la de la novela policiaca, a lo Raymond Chandler, y la de la novela existencialista, a lo Sartre o Camus. Esa novela: Para esta noche (de la colección Pandora, Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1943), que en la portada sintetizaba su argumento: “historia nocturna de un hombre que busca escapar a la muerte, suelto y prisionero dentro de una ciudad sitiada” (una ciudad imaginaria con algo de Montevideo o Buenos Aires y también de Madrid o Barcelona en los primeros días de la victoria franquista), fue mi iniciación como onettiano fervoroso que por un tiempo más debió limitarse a releer ese libro hasta que, ya desde finales de los años cincuenta, encontraría otros en los que Onetti volcaba esa desesperanza de la vida que, de modo paradójico, adquiría una forma de exaltación narrativa y lírica cuya frase emblemática sería la hallada en un artículo suyo sobre Faulkner (en Confesiones de un lector, edición de Alfaguara, Madrid,1995):
“La vida tiene una asombrosa imaginación y fuerza suficientes para inventar e imponer infiernos privados, efimeros paraísos subjetivos.”
Y uno quisiera que Juan Carlos Onetti, en su primer centenario, se levantara de aquella cama terminal en un modesto apartamento madrileño, y, como en un sueño realizado, erigiéndose en fantasma vivo, viniera a sentarse ante la tabla redonda de esa mesa de tenaz y amoroso esclavo de la pasión creadora, y, cambiando de vez en vez de sitio como de punto cardinal, reanudara la música verbal en prosa que interiormente me sonará como un ondulante, melancólico y para siempre gozable solo de trompeta de Miles Davis.
Publicado previamente en Milenio Diario
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.