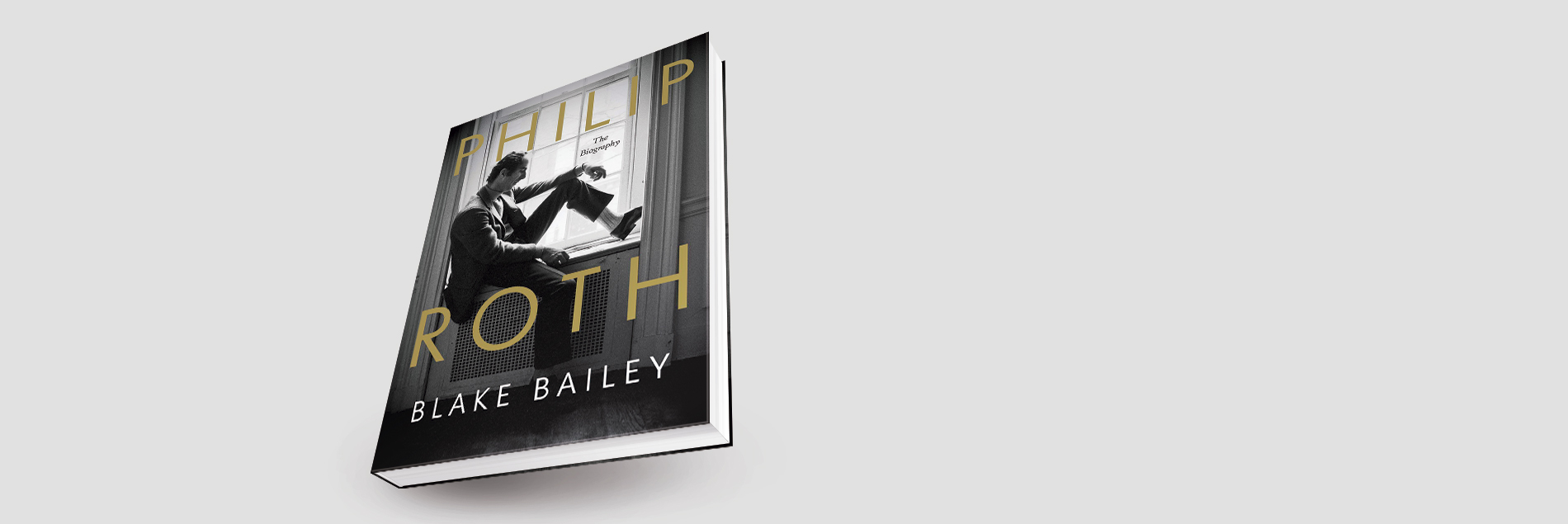Para evitar que me coloquen el sambenito de sepulturero mayor, hoy me escondo detrás de dos investigadores que publicaron hace pocos meses su teoría sobre "la segunda muerte de la ópera". Son raros, pero serios. Mladen Dolar es filósofo y musicólogo. Slavoj Zizek, cuya obra comienza a divulgarse en España, es un híbrido hegeliano/lacaniano de portentosa fecundidad. Su teoría es elegante y verosímil, aunque sin duda mi resumen no dará fe de ello. Son cosas del periodismo. Ellos hablan de la ópera como género, o si se prefiere, de la esencia de la ópera, de aquel rasgo que la diferencia del oratorio, de la sinfonía coral, del musical, de la cantata o de cualquier otro género que junte música instrumental y voz humana.
Según Dolar/Zizek, la ópera nace articulada en un esquema fijo que apenas varía durante doscientos años y cuyo modelo es el Orfeo de Monteverdi: un humano se dirige a Dios, a los dioses, al rey (al Otro en general), con la pretensión de que se le conceda una gracia. Para lograrlo sólo cuenta con su voz y la música. Portentosamente, el Otro, conmovido por la música sublime, concede el favor, a pesar de que transgrede su propia ley. Por ejemplo, devuelve la vida a Euridice. La conclusión, obligadamente feliz, celebra el triunfo del humano musical.
Este esquema permanece sin cambios hasta Mozart. Sólo en el siglo se cuentan más de veinte Orfeos y son muy raras las excepciones al final feliz y la apoteosis del músico, una de ellas, por cierto, Dido y Eneas, de Purcell. Sin embargo, lo que este esquema muestra no es sino la glorificación de la ópera… en la ópera. Que gracias a la música un humano pueda doblegar la omnipotencia divina y logre que ese ser infinito le otorgue la gracia, no significa otra cosa que el reconocimiento de la ópera como género supremo y sobrehumano. La ópera, caso infrecuente, es un género autorreferencial.
Obsérvese que al conmover al Otro y doblegarlo, el Otro se confirma como excelso (si puede ir contra su propia ley es que está por encima de toda Ley) y el humano se alza a la divinidad. La ópera refuerza y glorifica a ambos, amos y súbditos, por lo que no es de extrañar su inmenso éxito durante el periodo de las monarquías absolutas.
También las primeras óperas de Mozart (Idomeneo es el ejemplo más claro) siguen al pie de la letra el esquema triunfal. Pero su producción de madurez lo destruye. Mozart cruza las relaciones verticales entre el humano y el Otro con las relaciones horizontales entre dos humanos desiguales (un amo y su criada, un viejo y una joven), que había sido el temario de la opera buffa, de modo que el Otro se aproxima peligrosamente al humano. Que en Las bodas de Figaro sea el Conde quien pida perdón, en lugar de concederlo, es ya una trasgresión grave, pero cuando Don Giovanni se niega a recibir clemencia (seis veces contesta "¡No!" al fantasma del Comendador que le ordena: "¡Arrepiéntete!") y prefiere el infierno al perdón, el modelo triunfal ha muerto. Todavía intentará Mozart recomponer una idealista reconciliación de la monarquía y la Revolución en La flauta mágica, pero lo hará en forma de comedia fantástica. Es la primera muerte de la ópera.
Si la ópera quería continuar viva después del eclipse de Dios y la decapitación del rey, no quedaba más remedio que mitificar o divinizar las relaciones horizontales. Esta será la tarea de Wagner mediante una heroicidad de la muerte que dará inicio al imparable aluvión de finales catastróficos de la ópera romántica. Tras quince siglos de cultura cristiana, ahora los humanos se encontraban a solas con la muerte. Digámoslo claro: la muerte de Dios nos había condenado a muerte. Wagner construye una heroicidad horizontal (sexualizada) mediante la "libre" aceptación de la muerte. Sus héroes no soportan la vida y desean morir por encima de cualquier otra cosa. Un truco para evitar la humillación de aceptar que ya no somos inmortales.
La segunda muerte de la ópera se produce cuando el esquema romántico se descompone irónicamente. El Otro que aparece en Wozzeck, el Capitán, es grotesco. La pareja de héroes no tiene ya nada que perder, su única heroicidad será la aniquilación mutua, es decir, la aceptación de su propia insignificancia frente a un Otro que es tan sólo un ridículo monigote. En Lulú, obra maestra de la segunda muerte de la ópera, un irónico Orfeo femenino utiliza el poder de la música (siempre con la metáfora de la sexualidad) para seducir cuanto se le pone a tiro. Lulú pasea por la escena la cabeza de Tristán clavada en una pica, antes de caer, ella también, a manos de un asesino en serie, fulminada por su propio poder.
Parece como si la desmesurada potencia artística puesta en marcha durante el siglo para glorificar a la música y a los humanos no pudiera detenerse y empujada por una fuerza que ya no controla se atacara a sí misma en un delirio de embriaguez irónica.
Es una teoría sugerente, aunque acabe tan mal como todas las óperas modernas. ~