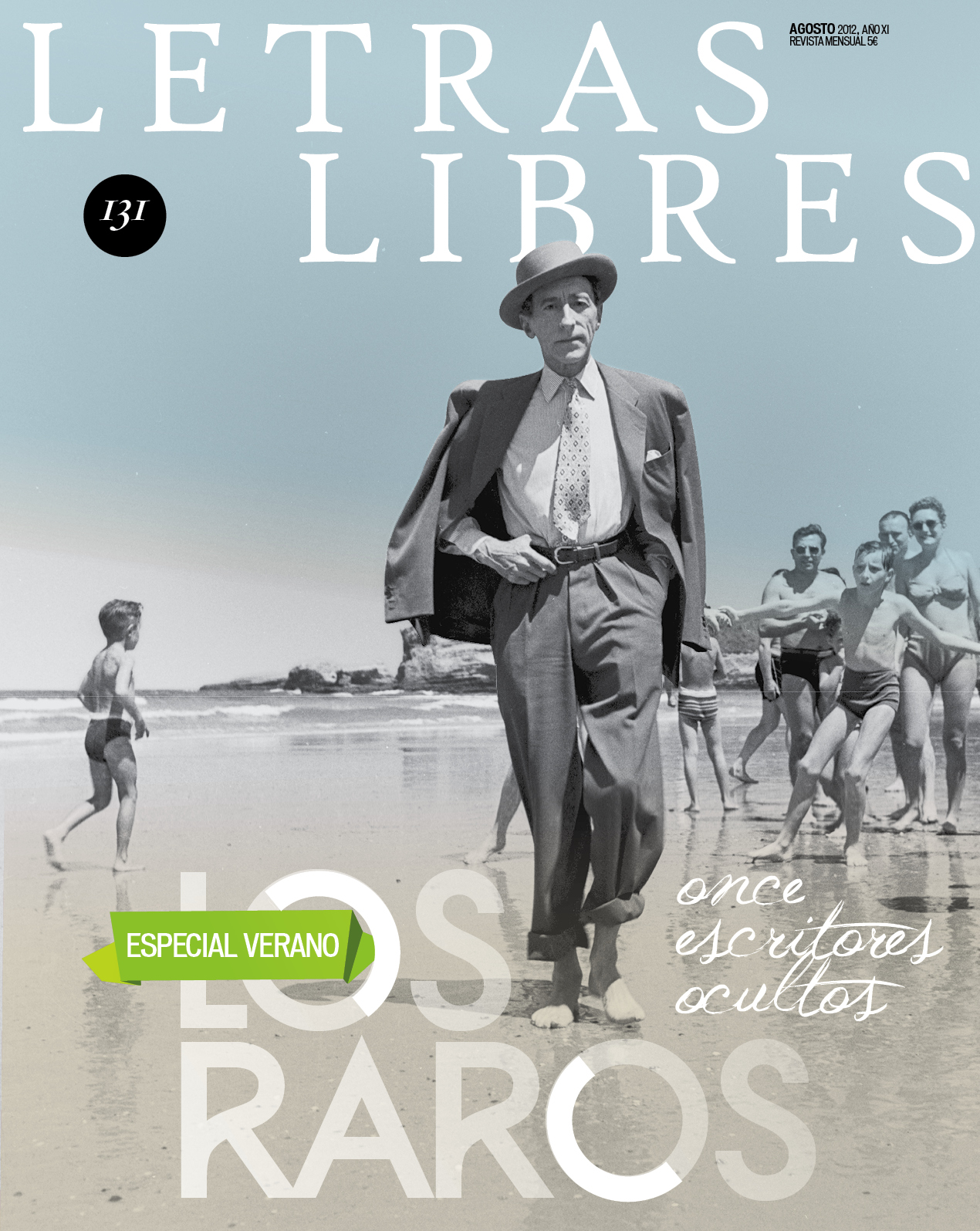En 1964, diecisiete años después de la muerte de Pablo Palacio, se publicaron sus obras completas. Ninguno de sus tres breves libros había pasado de la primera edición en vida del autor. Los cuentos de Un hombre muerto a puntapiés (1927) y las novelas Débora (1927) y Vida del ahorcado (1932), no exceden un volumen de doscientas páginas.
Sin embargo, las ediciones de las obras del escritor ecuatoriano se han multiplicado en Ecuador, México, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina y España, y Palacio ha merecido el elogio de autores como Enrique Vila-Matas, que ha comparado la audacia de su obra con la de Antonin Artaud. En el año 2000, bajo la dirección de Wilfrido Corral, Círculo de Lectores publicó la edición crítica más completa de su obra hasta la fecha. Pero las pausadas reencarnaciones editoriales se volvieron entusiasmo a partir 2009, cuando en Buenos Aires la editorial Final Abierto reeditó los cuentos de Un hombre muerto a puntapiés, y en 2010 lo hizo en Madrid la editorial Veintisiete Letras, con un prólogo de Christopher Domínguez Michael. El mismo año, también en España, la editorial El Nadir recuperó su mayor novela, Vida del ahorcado; en Alemania, la editorial Martin Meidenbauer tradujo sus cuentos en un tomo y ahora proyecta otro con sus novelas. Finalmente, en 2012, Barataria reeditó la novela Débora.
¿A qué se debe este interés por Pablo Palacio? O, mejor dicho, ¿qué es lo que invita a esta sucesión de relecturas que lo ratifican no solo en la condición de clásico de la vanguardia latinoamericana, junto a escritores como Macedonio Fernández o Juan Emar, sino en el rango de los narradores de máxima eficacia proporcional a la reducida extensión de lo publicado? En principio, se trata de una obra que se presta a distintas interpretaciones porque no se agota en la mera anécdota, empezando por los cuentos de Un hombre muerto a puntapiés. Débora y Vida del ahorcado se configuran por secuencias de fragmentos en las que se establece siempre la condición conjetural de sus acciones y personajes, y en las que hay permanentes reflexiones sobre el proceso de escritura de una novela. También hay un fuerte componente de mito en su biografía: la locura de los años finales de Palacio desató una poderosa predisposición a justificar su literatura. Se buscó al hombre en la obra y se lo redujo a síntoma. A fin de cuentas todo lo que es invención y es nuevo, y por lo tanto no es reconocible, ha de ser considerado locura.
Cuando publicó Un hombre muerto a puntapiés, la galería de personajes y temas de Palacio favoreció la aproximación al desvarío por abordar la antropofagia, la homosexualidad, la brujería, la histeria o la malformación siamesa: un hombre muere a puntapiés por una supuesta insinuación pederasta, otro se come a su hijo, otro sufre el conjuro de una bruja y se convierte en árbol y una mujer siamesa debe afrontar el reto de narrar en primera persona. En su última novela, el ahorcado del título termina convertido en un cuerpo, descoyuntado del papel de narrador en primera persona con la que inicia la novela.
Sin embargo, lo interesante es que Palacio se preocupó por ver cómo operaban los mecanismos de la sociedad para defenderse y castigar la trasgresión. No entró a juzgar sino a comprender imaginativamente el fenómeno, o mejor dicho: a crearlo verbalmente para hacer palpable –en el chisporroteo de su prosodia– el alcance del “sentido de la verdad y la realidad”, para aludir a los términos de dos ensayos de Palacio. En un mundo dedicado a “vigilar y castigar”, lo que restituye en su escritura es el carácter artificial de los reglamentos, cualesquiera que estos sean, para revelar que esa artificialidad deja al margen otros aspectos de la vida, que sufren un riesgo permanente de simplificación. Es como si Palacio compartiera la misma idea punitiva de Kafka y lo elusivos que son los tribunales y lo improvisado y súbito del castigo. El lenguaje, en el sentido literario, no tiene una condición rígida como la del reglamento, y de ahí que su escritura no se detenga en una forma estable sino que busque una condición líquida para dar cuenta de esos procesos de movimiento y metamorfosis. En Vida del ahorcado, luego de que el personaje ha muerto, la novela se prolonga como si el cuerpo no fuera el límite último sino el discurso, y la psique perdura en aristas fantasmáticas que pueden llevar, como señala Palacio al final de la novela, a repetir una y otra vez la historia contada.
Una muestra del grado de complejidad formal al que Palacio se sentía sometido sería uno de sus mejores cuentos, “La doble y única mujer”. Escapando de las coordenadas del cuento clásico, cifrado en una trama y una anécdota, lo que se desarrolla es el discurso de un cuerpo doble, que empuja a la narradora (o las narradoras) a una serie de distorsiones verbales desde el mismo inicio del cuento, en medio de unos paréntesis que se deben tener muy presentes. Al incluir un nivel reflexivo en la historia, el autor da relieve al plano de la escritura, la convierte en materia de la narración y no solamente en un soporte, tal como haría muchos años después Julio Cortázar en “Las babas del diablo”, otro cuento que comienza con una reflexión acerca de cuál sería la mejor manera de contarlo. El lenguaje de “La doble y única mujer” es un fin en sí mismo, un fin tan distorsionado como aquello de lo que habla.
Más allá del catálogo razonado de monstruosidades de su obra, hay una voz reflexiva e irónica que sostiene a los distintos personajes de sus historias y los acerca, con humor, al lector. Su obra no se agota en un solo criterio de lectura y se escapa, con gracia, de consideraciones sociológicas y psicológicas que pretenden reducir o explicar su originalidad. Tampoco tiene la intención de dar cuenta de lo que se considera la “realidad” estrecha y con fronteras de su país, más bien Palacio ahonda en los conflictos entre la relatividad individual y el absoluto autoritario de lo que debería ser la identidad.
En el espacio afantasmado de la escritura es donde se percibe el extrañamiento de Palacio, su fuga primordial –y de él uno puede aprender que quizá la literatura, en cualquier órbita, es siempre fuga, búsqueda, destrucción y recomposición– de lo que en su época se consideraban restricciones o expectativas del cuento y la novela, y específicamente de la visión romántica, que resquebraja con apuntes irónicos a los vicios de estilo de un realismo llano y utilitario. Sobre todo en Débora nos encontramos con la puesta en escena del sabotaje al proceso de escritura de una novela, evitando lo que años después bien llamaría Adolfo Bioy Casares el “riesgo de lo novelesco”, riesgo porque sugiere que muchos novelistas se echan a perder por sumar y entramar peripecias más allá de una narración que da lo mejor de sí en sus observaciones y no en la trama. A cada momento encontraremos en Débora reflexiones irónicas sobre los requerimientos convencionales de la novela. Sus reclamaciones no van dirigidas solo a los novelistas, sino a todos quienes sostienen un gran relato o un hilo de sentido. En Débora Palacio señala cómo se procede a “festonear” una novela de cargas psicológicas, sociológicas o sentimentales, con el arquetipo del romance ideal. La historia de Débora es el deseo de escribir una novela en una tensión permanente entre los requerimientos formales de la novela y el deseo de no literaturizar la realidad, todo con el propósito de evitar ocultar o disimular lo que Palacio llama las “dolorosas claridades”. Estas dolorosas claridades no son los grandes hechos sino los pequeños, no los históricamente relevantes sino los humanamente sensibles, los puntos de condensación y proyección para la imaginación en la literatura.
Palacio deshilacha las tramas convencionales como esos extraños conjurados que son los practicantes de los fragmentos, hombres vestidos de lo incompleto que decía Françoise Susini-Anastopoulos. Palacio convierte esas hilachas de sus fragmentos reflexivos o bien humorísticos o de mínimos diálogos en una insinuación velada de otra cosa que se debe restituir, entrega un silencio como espacio para metabolizar y dar resonancia a lo dicho, para que se puedan levantar los relieves de una geografía individual, una nueva sintaxis que depende de la posibilidad no regulada de un intervalo blanco en la página. El cuerpo entra y respira en el espacio en blanco: el lector llena lo no dicho, elige detenerse o seguir bajo su propio riesgo. Por estas fisuras entran y salen y se quedan perplejos los lectores que descubren la obra de Pablo Palacio y que, por lo mismo, vuelven a releerla para saber qué ocurrió y si fue cierto lo que leyeron en tan breve espacio. ~
(Ecuador, 1969) es escritor. Su novela más reciente es La escalera de Bramante (Seix Barral, 2019).