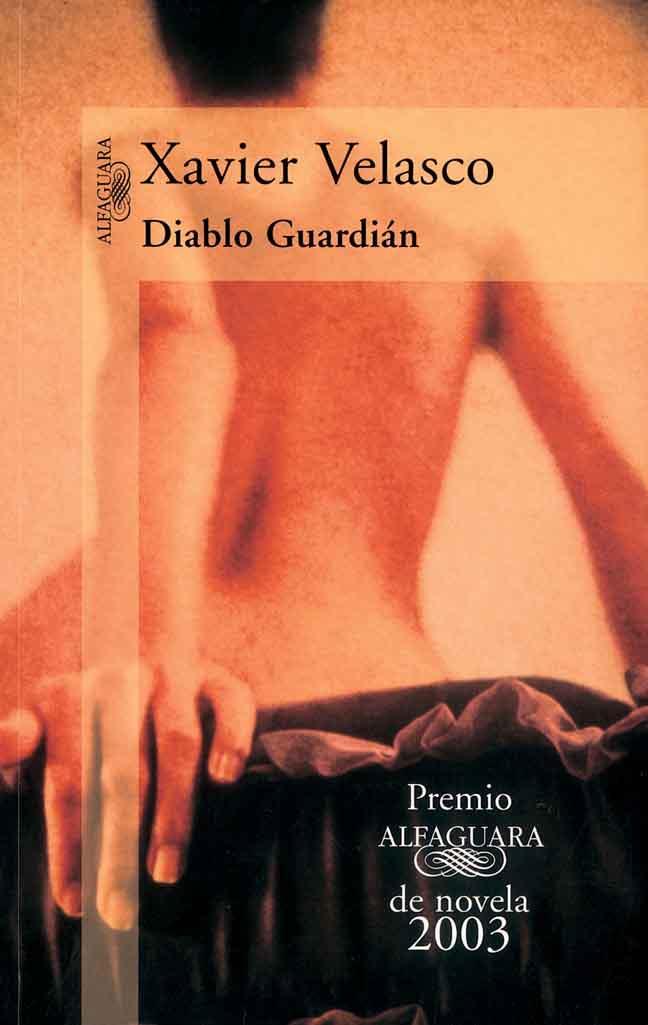Hace un par de días me vi en la penosa circunstancia de aceptar acompañar a una amiga a Colmena, “celebración musical para todas las edades” cuyo cartel coronaba Sigur Rós –una banda islandesa de rock experimental. No me gustan los espectáculos multitudinarios, menos al aire libre y menos si debes desplazarte más allá del Periférico para disfrutarlos. De hecho, aunque había escuchado Sigur Rós, cuando llegó la hora de adelgazar mi disco duro borré su música sin culpa. La congruencia será digna, pero el deseo siempre es más persuasivo.

El lugar, informaban los organizadores en su página electrónica , era un “recinto sagrado” así que no habría venta de bebidas alcohólicas ni de cigarros. Pocos se enteraron de que el dichoso terreno pertenecía a la Iglesia y era donde los lugareños jugaban futbol. En la entrada las cosas tenían un tinte de extrañeza. Nos cruzamos con al menos dos elementos de seguridad portando, por qué no, machetes; y la gente se apiñaba en las tienditas para alcanzar, afuera, el grado de alcoholización que esperaban los mantuviera a tono el resto de la tarde. Una vez adentro o, mejor dicho, abajo en el terreno, regresaba la sensación de familiaridad pues el ambiente era una mezcla de Chapultepec dominical y la quermés de nuestra infancia: por un lado, la cascarita presente en toda reunión multitudinaria, lanzadores de frisbees y pequeñas tribus resguardando los enseres de su picnic; del otro, expendios de comida en los cuales para adquirir sus productos era necesario cambiar antes tu dinero por boletitos. No fueron pocos quienes preguntaron por el registro civil.
Cuando todavía no caía por completo la noche apareció por fin Sigur Rós. El área generosa que ocupaba cada cuerpo se vio reducida a menos de la mitad cuando la gente se movilizó para estar lo más cerca posible del grupo. Según consigna Reforma abrieron con “Svefn-g-englar”, “Glósoli” y “Vaka”. Durante esta última, de pronto, Orri, el baterista se arrancó lo que parecía una suerte de audífono o apuntador y salió apresurado del escenario. Llegó el momento en que los demás integrantes de la banda comprendieron la situación y, consecuentemente, interrumpieron el concierto. Uno de los organizadores tomó entonces el micrófono para explicar el contratiempo médico de Orri y pedir que mandáramos buenas intenciones “porque este es un lugar sagrado donde las intenciones se vuelven realidad”. Incrédulo, al principio consideré el incidente una parte más del espectáculo: qué mejor manera de manifestar la magia del lugar que con una sesión sanatoria colectiva.

Desconozco si es algo común en otros países, pero en México no sorprendió a nadie que se voceara a la doctora, una tal Stephy, para que se acercara al “house˝, como llamaban a la carpa donde los músicos descansaban. Para cancelar cualquier conato de violencia o rechifla, la banda de metales que acompañaba al grupo interpretó algunas canciones típicas de Islandia. Yo juraba que eran el equivalente de nuestra Banda El Recodo y quizá no me equivoque, pues seguro allá tanta calma hecha música expresa la sensibilidad popular. Al terminárseles su repertorio, con cierto candor anunciaron que seguramente no conoceríamos la última canción; aun así, dijeron, esperaban que nos agradara. Era el himno nacional islandés. Y el público, en una muestra de empatía patriótica, dejó escuchar sus vítores y aplausos. Uno es capaz de entender las diferencias entre nuestros pueblos cuando contrasta el fragor y la estridencia del nuestro con la tersura y rumor del suyo.
Una vez agotados los recursos del folklore, Sigur Rós apareció de nuevo para tocar dos rolas sin el baterista. Y fue entonces, en el segundo acto, cuando me sentí timado, como cuando advertimos que una mujer demasiado consciente de sus poderes de seducción quiere hacernos caer bajo su influjo. Porque si algo distingue a Sigur Rós es una suerte de emotivismo, un querer hacerte sentir que, a fuerza de ser tan evidente, se vuelve efectista. Llega un momento en que tanto sentimiento se vuelve artificioso: el falsete continuo, el exceso de reverb, los acordes sostenidos del piano y el órgano, la preponderancia (según mi oído poco entrenado) de tonalidades ambiguas o las notas del bajo que duraban todo un compás (quizá nunca en la historia del rock otro bajista ha pulsado impunemente tan pocas veces las cuerdas de su instrumento). Uno de los asistentes habló de su fascinación así: “Es que me encanta la manera extravagante en que mezclan la tristeza con la felicidad˝. ¿Pero cantar en un lenguaje propio (“hopelandish”) es en verdad extravagante, o es algo geek, más cercano a los trekkies que hablan klingon o a quienes les entusiasma la idea de aprender élfico gracias a El señor de los anillos?

En este mismo sitio Dominguez Michael comentó el diktat del ruido en la música instaurado por la Revolución Francesa. ¿Qué podemos decir del continuo adelgazamiento del rock, el dictado del sosiego? Con Sigur Rós asistimos a la creación de atmósferas en perjuicio de la creación de mundos. Por eso alguien se refirió atinadamente a su música como ambient-emo, y otro, para explicar la asistencia de seis mil personas, remató: “A los mexicanos nos encanta el azote, por eso hay tantos seguidores de Placebo y Radiohead”. No pretendo sumarme a ese deporte que consiste en interpretar el alma nacional; sólo apunto que algo ha cambiado cuando en un concierto en vez de gritar, los fans canturrean. Entre tanta melancolía programática celebré que cerraran con “Gobbledigook”, primer y animado sencillo de su último disco. Con uno de los trombonistas en el lugar del malhadado Orri, el concierto terminó con más de diez músicos sobre el escenario, la mitad de ellos dando de tamborazos. Dulce estrépito para mis oídos…
–J.E.G. Baranda
Escritor, editor y crítico de medios.