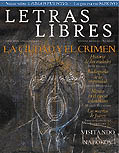La primera vez que supe de Nabokov fue, como la mayoría de sus lectores amateurs, gracias a Lolita. Un amigo de la secundaria había descubierto un ejemplar en la biblioteca de su padre, pudibundamente forrado con el papel brilloso de alguna revista soviética, y ese contraste entre el novelista ruso, el nombre español (que a mí, por supuesto, me pareció menos sonoro que lo que Nabokov quiso que fuera
para el lector anglosajón) y el colorido forro que envolvía la edición ha quedado en mi memoria como el momento en el que descubrí la relación entre literatura, moral y censura.
El propietario original del libro, a quien llegué a conocer y que siempre me pareció una especie de Humbert Humbert raté, se convirtió luego, por azares universitarios, en mi profesor de literatura, y desde entonces asistí a sus disquisiciones en pro del realismo novelesco con el sentimiento de superioridad propio de quien posee un secreto ajeno: no hay realista más furibundo que un lector de pornografía. Debo confesar, sin embargo, que al adolescente que yo era en aquel entonces la trama de Lolita lo escandalizó menos que los escabrosos pasajes de una telenovela por entonces de moda. No volví a leer a Nabokov hasta hace un par de años, todas sus novelas casi de un tirón, animado por las recomendaciones de un par de amigos rusófilos.
Un lector ingenuo puede suponer, entre el Nabokov de “los años rusos” y el que se vuelve best-seller escandaloso a comienzos de los cincuenta, un cúmulo de diferencias que autoriza a hablar de dos autores distintos. Nabokov mismo parece sugerir en algunas declaraciones y, sobre todo, en los prólogos que redactó para las reediciones en inglés de sus primeros libros, no tanto la continuidad, sino el corte propio de quien mira con ojos desconfiados o, cuando menos, maduros, algunas obras de su primer periodo, una vez que había logrado escribir en un inglés impecable y hacía gala de una pirotecnia estilística que llegaría a extremos exasperantes en Pálido fuego y en Ada.
A pesar de esos indicios a favor de un “Jekyll-ruso” y un “Hyde-norteamericano”, lo realmente original de Nabokov es el puente de su vasta obra en dos lenguas, el ruso y el inglés, que no aparecían conectadas literariamente salvo en la tradición que él mismo inaugura: la de un aristócrata ruso, cuyas lecturas infantiles (nursery rhymes, las revistas Little Folks y Chatterbox y las sesiones nocturnas con su institutriz Miss Sheldon —la Miss Clayton de Speak, Memory—) prepararon el terreno para su anglofilia.
La condición de esa originalidad es la que Nabokov rememora en su autobiografía y que Bryan Boyd reconstruye en su V. Nabokov: Los años rusos: ser hijo de una cultura extinguida, obligada a deberle casi todo a la memoria, capaz de aceptar con entereza el exilio y capaz, a su vez, de no quedarse en ese episodio con final abierto. Desde un punto de vista moral, lo primero resulta encomiable; desde un punto de vista literario, lo sobresaliente es lo segundo; durante los veinte años que Nabokov vivió en Norteamérica, logró convertirse en uno de los principales novelistas en lengua inglesa. Por el contrario, en Rusia Nabokov ha sido visto siempre con cierta desconfianza: desde los reparos de Zinaída Hippius, Gueorgui Adamóvich y Gueorgui Ivanov, quienes lo consideraban un “extranjero”, un “advenedizo” o una “máquina de escribir sin alma”, hasta el recelo de Bunin, quien un día le espetó: “Morirá usted completamente solo”. Por lo general, esa multitud de comentaristas que hace del “alma rusa” un núcleo inapresable a no ser por razones genéticas o por una larga convivencia con la Tierra Madre, ha excluido a Nabokov de las filas de lo “auténticamente ruso”. Y tal vez estos comentaristas tengan razón, en la medida en que Nabokov —hijo de una cultura que apenas empezaba a perfilarse cuando fue violentamente desenraizada por la Revolución Bolchevique— está marcado por la ironía moderna, resultado de un exilio espiritual y de una tradición crítica cuyo credo más evidente es el liberalismo. No se trata, como repiten hasta el hartazgo algunos profesores, de la animosidad declarada de Nabokov por Dostoievski. Ése es un simple ejemplo de línea en la arena, frecuente entre dos escritores notables: Tolstoi odiaba a Shakespeare y Gertrude Stein y Virginia Woolf a Joyce. Cualquier escritor que se tome en serio empieza por trazar una distancia, muchas veces arbitraria, con las grandes figuras de su tradición y de su lengua. Deducir teorías de ese gesto es convertir la literatura en un sucedáneo de rituales caninos.
Si Nabokov prefirió a Gogol o a Chéjov por encima de Dostoievski fue, entre otras cosas, porque necesitaba el escándalo que implica lanzarse contra el apóstol del “alma rusa”, así como luego se dedicó a olvidar a sus contemporáneos o a preparar las numerosas boutades de Strong Opinions. Javier Marías ha hecho notar en su esbozo biográfico de Nabokov —una de sus Vidas escritas— que esas opiniones no son más escandalosas que las que otros escritores famosos sostuvieron en privado. “Nabokov se atrevía a reconocerlas, proclamarlas y fomentarlas”— dice Marías—; a lo cual podría agregarse: Nabokov decidió fomentarlas con absoluta premeditación, como el lado misántropo de su verdadera y controvertida originalidad: encarnar la dicotomía del personaje de Stevenson que tanto llamaba su atención, novelar sin prescindir de la memoria y sin encadenarse a ella.
Vale la pena pensar en la parte de voluntarismo involucrada en esta carrera que aparece —salvo el corte lingüístico— dotada de una continuidad excepcional. Siempre he sospechado de esa línea casi perfecta que terminó haciendo famoso al novelista Nabokov, pero que trabajó tal vez en detrimento de su novelística.
Si Lolita fue la primera novela de Nabokov que leí, Ada ha sido la última, hace apenas unas semanas, casi como un homenaje de centenario. Lolita y Ada están conectadas por una multitud de guiños literarios que vale la pena desentrañar, aunque sólo sea para darnos cuenta de la inutilidad del ejercicio. ¿Qué hay detrás de ese juego cifrado entre dos novelas, parodiado en la clave amorosa con la que se escriben Ada y Van Veen durante cuatro largos años de ausencia? Nada. Ni siquiera el famoso síntoma freudiano, criticado por Nabokov con una frecuencia que a un psicoanalista tampoco dejaría de parecerle sospechosa.
Entre Lolita y Ada, pedofilia e incesto, paraíso perdido y paraíso recobrado, el estilo de Nabokov ha sufrido modificaciones considerables. La parodia se ha vuelto voz cantante y el juego de alusiones y analogías se ha multiplicado hasta tal punto que el lector tiene derecho a preguntarse por el sentido de su asistencia a este complicadísimo ritual de narcisismo literario. Primero seguimos a Van Veen, el nonagenario narrador, mientras se dedica a recordar sus amoríos a los catorce años con Ada, su prima de doce —la misma edad de Lolita cuando conoce a H.H.—, antes de que ambos descubran que en realidad son hermanos. Los dos se atraen irresistiblemente por su naturaleza interna, pero los separa —como a los protagonistas de Lolita— el tabú social y los acontecimientos exteriores. Luego, en las dos décadas que van de la pubertad a la madurez, los amantes disfrutan cuatro breves periodos de ilícito amor, pero cada vez la separación subsecuente es más larga, y mientras Van busca un simulacro de Ada en mil prostitutas y amantes, la pasión prohibida va sufriendo físicamente los años transcurridos. Al fin, ya seniles, se reúnen para rememorar ese ardor, no gastado pero sí mudo, un vasto texto que sólo admite eróticas acotaciones al margen.
Como escenario, Nabokov inventa un antimundo hipotético, Antiterra o Demonia, que tiene la misma geografía de nuestro mundo pero una historia paralela diferente. El área que llamamos Rusia ha sido conquistada algunas centurias antes por los tártaros, mientras que América aparece colonizada por rusos, ingleses y franceses; por lo tanto, las tres lenguas y tradiciones culturales de Nabokov pueden florecer plenamente, como partes complementarias de una sola “cultura nacional”. Desde un punto de vista terrestre, los periodos históricos y las fronteras culturales han sido combinados; aunque cronológicamente la historia narrada ocurre a finales del siglo XIX y principios del XX, Demonia mezcla las silenciosas mansiones campestres de Chéjov y Jane Austen con teléfonos, aviones y rascacielos.
El recurso de un antimundo ficticio brinda a Nabokov una total libertad combinatoria. Sin embargo, a menudo tenemos la sospecha de que tras esa libertad hay un poco de autoindulgencia, de que toda esta parafernalia de anagramas, puns trilingües, códigos y alusiones acaba en sí misma y no responde a ninguna necesidad real dentro de los esquemas del género novelístico. En algunas ocasiones Nabokov se nos parece demasiado a su doble anagramático en la novela, el barón Klim Avidov, dedicado a elaborar complicados juegos de scrabble.
Tomemos, por ejemplo, una de las tantas alusiones de la novela, el paralelo con Chateaubriand, cuyo carácter explícito oculta en realidad la distorsión irónica: Ada llama a Van, en broma, “René”, y el título de la novela, Ada or Ardor, parodia el romántico René ou les effets des passions. René, como Van, es un hombre con alma de artista que disfruta los extraños placeres de encuentros bucólicos con su hermana Amélie hasta que la naturaleza incestuosa de su unión los obliga a separarse. Aquí concluye el paralelo. Todo lo demás es contraste casi simétrico, especular. René es un libro que padece del romántico mal du siècle, donde el cumplimiento de los deseos carnales de sus protagonistas resulta impensable; por eso René y su hermana deben terminar condenados al convento o al martirio.
Por supuesto, en Ardis, la propiedad señorial enclavada en el paraíso de Nabokov, no hay el más mínimo asomo de este pesimismo; desde allí sólo se divisa, a lo lejos, “la torre del Castillo de Bryant [Château-Briand, en francés], románticamente sombría en su colina de encinas”. Las cualidades principales del mundo de Van Veen, en contraste con esta penumbra romántica, son el brillo y la cercanía íntima, social y sexual, táctil y visual. René desea la muerte, incluso antes de la revelación de su pasión prohibida; ve en la muerte una alucinación atractiva, como si los objetos concretos de este mundo no pudieran satisfacer su deseo infinito. Los héroes de Nabokov, por su parte, disfrutan las particularidades concretas de este mundo —Ada es una naturalista, Van Veen un artista—, las observan y recuerdan con tierno cuidado; ambos aman apasionadamente el aquí/ahora de su existencia “antiterrestre”, a la que se aferran en vida y por medio de la memoria, convirtiéndose cada uno en el ancla fundamental del otro; así como la V masculina de Van embona perfectamente con su reflejo invertido y femenino: la A de su alma gemela.
Esta coincidencia especular sugiere que los dos amantes no son sino partes de una personalidad común. En realidad, el libro que vamos leyendo lo escriben tanto Veen como Ada, y esa personalidad dual que confiesa su felicidad evoca la leyenda del Andrógino citada en El banquete platónico, al que alude explícitamente Nabokov en una ocasión. También una leyenda rabínica cuenta que antes de la aparición de Eva en el Paraíso, Adán fue un ser andrógino. Nabokov mezcla el mito griego y el hebreo para darnos una imagen del hermano-hermana como metáfora especular del ser fragmentado.
Se trata sólo de un ejemplo, y de una alusión medianamente explícita. Hay otras importantes —Marvell, Rimbaud, Baudelaire— que se ramifican casi sin límite para dejarnos al final en medio de un laberinto de culta perplejidad.
Desde un punto de vista acumulativo, devoto de cierta teoría de la “evolución literaria”, no hay dudas de que Ada es la summa de Nabokov, de la misma manera que Finnegans Wake podría ser considerada el final del “programa” joyciano. Al igual que Finnegans, Ada está más cerca del poema o, más bien, alejada del modelo novelístico que el propio Nabokov había practicado hasta el momento; el polo opuesto del perfecto tejido de Lolita, donde la veta paródica está colocada en un segundo plano a favor del ritmo que dicta la trama de acontecimientos.
El paso del mundo consciente a un mundo soñado, edénico pero a la vez paródico, es un recurso que Nabokov incorpora no sólo a su narrativa, sino también a sus obras de teatro, que abundan en juegos de espejos. El origen de ese gusto por la dicotomía, por el doblez lógico, está en un libro que Nabokov nunca alejó de su cabecera desde que lo tradujo al ruso cuando tenía 22 años: Alice in Wonderland, de Lewis Carroll. En una entrevista para la Radio Suiza que le hizo Paul Sufrin en 1971, Nabokov comenta que:
…si se lee con cuidado Alicia en el País de las Maravillas, se verá que da a entender, por medio de la yuxtaposición humorística, la presencia de un mundo muy sólido y un tanto sentimental detrás del sueño parcialmente separado de este mundo.
Este precedente de una “ficción de dos mundos” es también uno de los hilos secretos que enlaza las dos novelas de Nabokov; como si Alicia fuera una larva sometida a diversas mutaciones, y cuya crisálida (la nínfula Lolita) precediera a Ada, la especie adulta —esa que llaman “imago”.
El camino desde Alicia hasta Lolita es nostálgico: símbolo del mundo idílico de la infancia, destinado a perecer con el transcurso del tiempo y la llegada de la vida adulta. “Cuando haya llegado el preciso momento en que empieces a querer abandonarme…”: así empieza el reverendo Dogson-Carroll una carta a su amiguita Edith Blakemore, a quien había conocido durante un verano en la playa de Eastbourne. Se trata, por supuesto, del mismo lamento de H. H. en su novela-confesión. Dice Nabokov en una entrevista con Alfred Appel, Jr.:
Carroll tiene una afinidad patética con H. H., pero un raro escrúpulo me impidió en Lolita aludir a su perversión, y a esas fotografías ambiguas que tomaba en cuartos poco claros. Se salió con la suya, como tantos otros victorianos con la pederastia y la ninfolepsia.
También Nabokov se salió con la suya. Quizás Ada pague un precio como novela por ser el estadio final de una serie de metamorfosis del ideal femenino: en ocasiones Van y Ada parecen más voces e imágenes de un poema lírico que personajes de una novela; la perfección formal que los caracteriza les resta algo de interés como individuos. A cambio, la expresión en Ada del placer consumado que resulta del amor a la vida y a la belleza es un logro que tiene pocos símiles en la historia de la novela. Placer que se asocia, como en Proust, a la evocación del pasado:
Ella sonreía, con labios carnosos, almibarados y brillantes.
(Siempre que te beso aquí —le diría algunos años más tarde— me acuerdo de aquella mañana azul, en tu balcón, cuando comías una tartine au miel; es mejor decirlo en francés.)
La belleza clásica de la miel de trébol, fluida, dorada, traslúcida, desprendiéndose suavemente de la cuchara, empapando de su oro líquido el pan con mantequilla de mi amor. Miga bañada en néctar.
La rebanada de pan cubierta de miel es el equivalente nabokoviano de la petite madeleine de Proust y, también, del pastel de ambrosía que Molly Bloom coloca en la boca de Leopold, su amante. A través de ese douceur, el pasado y el presente se funden en un tiempo memorioso tejido con los más nimios detalles.
Es en esos momentos que Ada puede exasperar la sensibilidad de un lector común. Hacia la mitad de la novela, se describe un personaje que trata de to realize “en el sentido fuerte de este término, es decir, de poseer la realidad de un hecho obligándole a penetrar hasta el centro de la percepción”, y una página después el narrador continúa diciendo que tal realización o comprensión puede obtenerse sólo a través de
[…] esa visión triple (la imaginación, singularizada y milagrosamente detallada) que otras muchas personas, por lo demás muy comunes y conformistas, pueden poseer también, pero sin la cual la memoria (incluso la de un profundo “pensador” o un técnico genial) no es, hay que reconocerlo, más que un cliché o una hoja voladora.
A través de la imaginación, la elusiva Ada —elusiva justo como lo son los objetos de la memoria— es impulsada hacia el “centro sensorial” de la novela. Lo que ella representa para la imaginación de su fascinado espectador trasciende el juego anagramático y propicia una intensidad erótica que identifica a Van Veen con el lector. Van y Ada son dos mitades de un ser original, pero entre ellos hay más complemento que igualdad, porque él es el artista y ella su tema, su modelo, su musa. Nabokov había pensado al inicio que su novela se llamaría La textura del tiempo, título que luego relegó a un trabajo metafísico de Van Veen; sin embargo, este libro tenía que llamarse Ada por la misma razón por la cual los ciclos de sonetos del Renacimiento inglés fueron distinguidos con títulos como Delia, Diana o Celia. Es a través de la mujer amada —desde Dante hasta Nabokov— que el artista comprende la plenitud de su vida. “Van veía reflejado en Ada —leemos antes del final— todo aquello que su propio espíritu, orgulloso y difícil, buscaba en la vida.”
Nabokov ya había jugado con esto en Lolita, versión irónica del mito de la Musa o de la Amada Inmortal y burla sobre las consecuencias de la adicción al Eterno Femenino. Ada, más lírica que su predecesora, intenta renovar el mito sin subvertirlo, lo que podría explicar algunas de sus debilidades, pero también su íntima belleza distintiva. En algún momento a Van le inquieta saber que su amor por Ada se ha convertido en el tema de un ciclo de romances, sagas y baladas interpretadas en Ardis al compás de las liras rusas de siete cuerdas. Su deseo es presentar una versión más escrupulosa que no falsificará la sensual verdad del amor de su vida, en un arte literario que se torna, a la vez, irónico y sentimental. El resultado de este esfuerzo será la Ada “real” (esas comillas que la realidad lleva siempre como garras, dice Nabokov) y ese largo poema llamado Ada.
Todo lo anterior deja en el aire los elementos sombríos de la soleada pintura de Nabokov. En muchos momentos de la novela, el narrador nos informa que Ada es la forma genitiva de la palabra rusa para “infierno”, ad. Esto convierte a su personaje femenino en la antítesis de la amada del poeta renacentista, Celia, un nombre formado a partir de la palabra latina para paraíso. Una extraña y oscura fatalidad (¿el sello destructivo de una pasión reducida al égotisme à deux?) acompaña la historia de los encantos de Ada y Van. Sus cuatro padres, tanto putativos como reales, no tienen un buen final; dos se vuelven locos y uno de ellos sufre una muerte digna del Bosco mientras alucina que un ratón gigante cabalga sobre él, detalle que recuerda precisamente a El Jardín de las Delicias. Según Robert Alter, “la cita que Nabokov hace de ese tríptico es un posible modelo para su propio proyecto en Ada; es una pista de que su noción literaria del Edén tiene aspectos más oscuros”.1 La libertad artística del Bosco también es elogiada por Demon Veen, quien celebra el deleite de combinar “aleatorias hibridaciones de fantoches hijos de su imaginación… simplemente para divertirse, por el placer del dibujo y del color… la exquisita sorpresa de un orificio insólito”. Al parecer Nabokov desea emular esa exuberancia inventiva en su novela. Pero El Jardín de las Delicias no es sólo, como afirma Demon, una expresión de libertad artística, sino también un ambiguo esbozo del paraíso terrestre. Su panel central presenta un panorama de perversidad polimorfa dentro del cual los actores parecen más almas condenadas que alegres sibaritas. El panel derecho del tríptico no es un jardín, sino una oscura visión, repleta de monstruos y titulada, debido a los enormes instrumentos que allí aparecen, “El Infierno Musical”.
¿Quería sugerir Nabokov que existe algo monstruoso en la imaginación artística? Hay algo aterrador en la relación que Van Veen —especie de artista ejemplar— tiene con todo y todos, a excepción de Ada y sus propios textos. Fuera de su jardín privado y de sus meditaciones, es un snob, un sensualista frío, e incluso, en ocasiones, un ser violento. Pero también es evidente que Nabokov no se ha propuesto criticar a Van Veen: comparte con él no sólo las iniciales del nombre, sino además cierta sensibilidad y buena parte de sus aspiraciones creativas y metafísicas.
La peligrosa cercanía de belleza y monstruosidad es tal vez la idea central de Ada. Pero esa dicotomía no termina resuelta en ninguna “síntesis”. Esa ambigüedad, propia de los buenos cuentos de hadas, es la principal virtud y el principal defecto de la novela, su patología sublime. –
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).