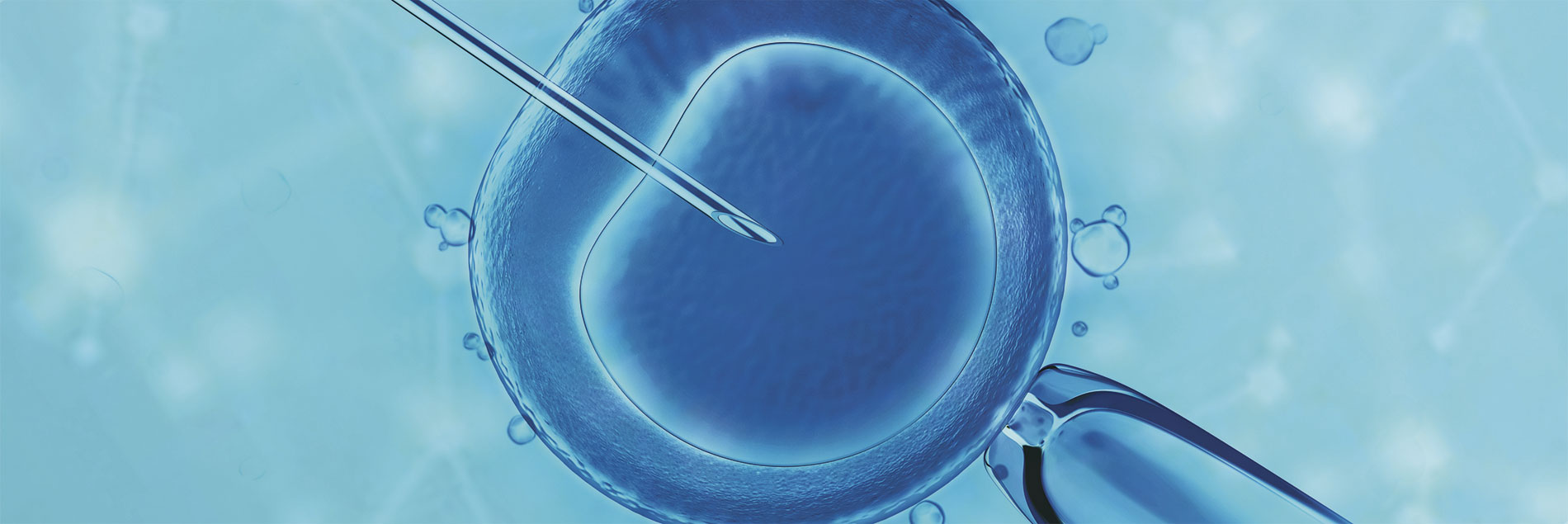POESIA
En los primeros días de 1817, un jovencísimo John Keats, aún tocado por el esfuerzo de escritura de Endymion, su primer gran poema mitológico, asistió a una cena ofrecida por William Wordsworth (1770-1850). Llevaba consigo la primera versión del poema y, en cierto momento de la velada, mientras el coautor de Baladas líricas mostraba su molestia con el retrato de su pasado radical dibujado por Coleridge en Biographia Literaria, su cuñada, Sarah Hutchinson, se dedicó a hojear el manuscrito. Su veredicto fue breve pero sintomático: “Qué extraño que alguien elija un tema semejante en estos tiempos”.
La perplejidad de quien fuera la gran pasión amorosa de Coleridge señala muy bien la distancia entre las respuestas que las dos generaciones románticas dieron a la herencia ilustrada. Una herencia signada por el esfuerzo crítico y la fe en el progreso social y el avance científico, pero que a la vez era incapaz de satisfacer las viejas necesidades espirituales. El deísmo, con su énfasis en un hacedor pasivo y casi impersonal, observador de una creación demasiado parecida al mecanismo de un reloj, ofrecía una versión aguada del cristianismo que rimaba con la lógica y el sentido común, pero era más una moral que una creencia, más un conjunto de preceptos que un dogma capaz de encender el espíritu. Lo cuenta muy bien Robert Langbaum en La poesía de la experiencia: “[Los ilustrados], en su deseo de distinguir los hechos de los valores en una tradición en ruinas, separaron los unos de los otros dejando por herencia un mundo en el cual el hecho es una cantidad mensurable mientras que el valor es ilusorio, un mero producto humano. Dicho mundo no ofrece la verificación objetiva de esas percepciones que nutren la existencia humana, percepciones de belleza, bondad y espíritu.” Fruto y crítica correctora de la Ilustración, la escritura romántica debía dar expresión y sentido a tales percepciones, asumir el esfuerzo iconoclasta del XVIII sin negar la potencia espiritual del hombre. ¿Cómo? Si los viejos mitos eran inservibles, si sólo quedaba el ser humano con sus razones y percepciones no coincidentes, el poeta estaba obligado a convertirse en su propio objeto de estudio, debía contemplarse en el espejo de la memoria reflexiva y analizar sus experiencias a fin de validar las percepciones (de belleza, de trascendencia) a que daban lugar. El presunto egotismo de los poemas conversacionales de Wordsworth y Coleridge (“Tintern Abbey”, “Frost at Midnight”) no debe confundirse con un impulso exhibicionista o confesional, sino que es un intento perentorio de soldar las exigencias contrapuestas del intelecto y el espíritu. A diferencia de los románticos alemanes, los autores de Baladas líricas recurrieron al mismo principio de verificación empírica cuyos efectos buscaban reparar: el yo del poema se figura en un tiempo y un lugar concretos y trata de reconstruir en detalle el proceso que dio curso a sus emociones. De ahí su empleo de estrategias narrativas y su dependencia del orden cronológico. El poema se convierte en un fragmento de autobiografía, la refundición de un instante en el tiempo. A eso se debe el extraño anacronismo (muy bien visto por Sarah Hutchinson) de los poemas mitológicos de Shelley y Keats, que tratan de revivir un mundo periclitado, que sólo conocen de segunda mano. Prueba de ello son los problemas que tuvieron para completar estas obras, malogradas pese a la excelencia de algunos pasajes aislados.
El Preludio, lo mismo la versión de 1799 en dos partes que el poema final en catorce libros que vio la luz en 1850, a la muerte de su autor, es la expresión más ambiciosa y compleja del “egotismo sublime” del primer romanticismo. Su origen está en The Recluse, el gran proyecto inconcluso que inspiró Coleridge (“un poema filosófico, con opiniones sobre el hombre, la naturaleza y la sociedad”) y del que Wordsworth sólo escribió el Libro Primero, editado en 1814 como The Excursion. Si The Recluse se concebía formalmente a modo de “catedral”, El Preludio debía ser su pórtico, la validación ante el lector de las vastas pretensiones intelectuales de su autor. De ahí que Wordsworth lo subtitulara “El crecimiento de la mente de un poeta” y lo afincara en el doble pilar de la autobiografía y la reflexión metapoética. El impulso inicial responde una vez más a los deseos de Coleridge: “Desearía que escribieras un poema… dirigido a aquellos que, como consecuencia del fracaso total de la Revolución Francesa, han desechado toda esperanza de que la humanidad progrese y se han hundido en un egoísmo casi epicúreo”. Wordsworth le tomó la palabra y ese mismo otoño escribió en Alemania una primera versión en dos partes (texto que Andrés Sánchez Robayna y Fernando Galván publicaron en una hermosa traducción en 1999, convencidos de que su brevedad respondía mejor a los gustos del lector moderno). Wordsworth siguió dándole vueltas al poema y en 1805 completó una segunda versión en trece libros, que vio la luz en 1926 en edición de Ernest de Selincourt. El texto final suma un libro más a su antecesor y corrige algunas torpezas expresivas, pero pierde algo del vigor original.
Relato autobiográfico, como decimos, El Preludio es ante todo una reivindicación del poder de la imaginación creadora. En el curso del mismo, la imaginación se distancia gradualmente de los demás modos del entendimiento (la utopía política, encarnada en la Revolución Francesa, o el pensamiento conceptual, desde el empirismo de Locke a la teoría de la asociación de Hartley) al hilo de las experiencias del sujeto poético y el carácter ejemplar de su evolución intelectual. El papel de la naturaleza en este aprendizaje es, desde luego, rector, como deja claro el comienzo mismo del poema: “Oh, hay una bendición en esta brisa amable,/ Visitante que al refrescarme la mejilla/ Parece casi entender la dicha que me porta/ De los campos verdes y de ese cielo azur./ Sea cual sea su misión, no hallará la leve brisa/ Gratitud mayor que esta mía, escapado al fin/ De la gran ciudad en que, insatisfecho,/ Languideciera”. Esta oposición algo maniquea, aunque no exenta de matices, entre naturaleza y ciudad, se desarrolla más adelante en el contraste entre los libros vii y viii (“Residencia en Londres” y “Retrospectiva. Del amor por la naturaleza al amor por el hombre”). Lo cierto es que, a pesar de todas sus pretensiones pastoriles, Londres es para Wordsworth lo que Lucifer para Milton: la fuente de una infinita fascinación (recordemos el famoso soneto “Sobre el puente de Westminster”) y aquello que, por inferencia, delata el verdadero valor de su contrario. En ocasiones preludia imágenes que un siglo después acuñará, con pie en Dante, el Eliot de La tierra baldía: “¡Levántate, monstruoso hormiguero en el llano/ De un mundo histérico! ¡Fluye ante mí,/ Caudal sin fin de hombres y movientes cosas! Tu faz diaria muestra, tal como le impacta/ —Con asombro exaltado o sublime espanto—/ Al extraño, de cualquier edad”. La ciudad encarna una forma degradada de la comunidad humana, posterior a la Caída, y por tal motivo libera y hace visibles energías que también constituyen al hombre: violencia, furor agónico, exceso venial, el rostro multiplicado de la entropía. Es un espectáculo terrible y a la vez asombroso en su riqueza y vitalidad, que ayuda a comprender hasta qué punto la naturaleza humanizada ha sabido moderar y canalizar la dimensión destructora de la existencia.
Con todo, la médula de El Preludio la conforman los tres libros (IX, X, XI) dedicados a la Revolución Francesa y su deriva perversa en las grandes guerras napoleónicas. Wordsworth, como cuenta muy bien De Quincey en sus memorias, se trasladó a Francia a finales de 1791 y allí, a caballo entre Blois, Orleans y París, residió cerca de un año, testigo entusiasta de un fervor revolucionario que impregnó su ideario político durante casi una década. Ya en Inglaterra, siguió con desaliento las noticias del Terror jacobino, pero su fe en la Revolución siguió incólume, y así, cuando en agosto de 1794 recibe la noticia de la muerte de Robespierre, recuerda, “Grande fue mi arrobo, honda gratitud sentí/ Por la Justicia eterna, manifiesta en este fiat./ ‘Venid ahora, tiempos áureos’, dije,/ Elevando, en aquel abierto arenal,/ Un himno de triunfo […]/ Seguridad será lo que se imponga ahora/ Y la tierra decidida buscará la paz y la justicia”. Muertos los “secuaces”, era posible recuperar la inocencia, retomar el camino del progreso y la hermandad. Pero será la invasión francesa de Suiza en 1798 lo que acerque a sus ojos el rostro saturnino del nuevo orden, hijo ambivalente de los dogmas ilustrados que pone los principios teóricos de la razón social por encima de la libertad del individuo y su derecho a realizar su destino. Wordsworth y Coleridge ven con claridad lo que muchos de nuestros intelectuales no vieron en el siglo XX al hilo de la revolución soviética: que la utopía encarnada en la tierra crea un infierno desustanciado y mecánico, indiferente a las necesidades más íntimas del ser humano; y que, lejos de protegerlo, el sistema posrevolucionario lo hace más vulnerable al despotismo y la crueldad arbitraria de sus semejantes. La Revolución Francesa, cuyos efectos benéficos aún nos constituyen, fue, con todo, un primer aviso de algo que el siglo pasado confirmó sobradamente: la sujeción de la masa social a rígidas construcciones ideológicas conduce tarde o temprano a un estado de tiranía y opresión.
Basta con leer el título que Wordsworth dio al libro XI (“Imaginación y gusto, cegados y restituidos”) para conocer su solución. Que fuera una salida individualista, fundada en el repliegue a los cuarteles de invierno de su paisaje nativo y en la indagación imaginativa de la memoria, no la hace menos hermosa ni acuciante. Y es la que redime, asimismo, la tendencia de su autor a la apostilla moralizante o didáctica, uno de los pocos rasgos del poema que nos lo alejan en el tiempo y que hace más bienvenidos los pasajes de intenso vuelo lírico en los que Wordsworth cifra sus epifanías. Estos spots of time, como los llama, son el eje emocional del poema y revelan las lecciones conjuntadas de la naturaleza y la imaginación, la “sublime belleza” (trascendente y terrible) que revela nuestro verdadero lugar en el universo. Una de estas epifanías tempranas es la de su excursión en barca, aún muchacho, por un lago cercano a su casa. La luz del atardecer, la soledad del lugar, el chapalear de los remos en el agua, crean una escena de tensión y quietud contenidas: “Entonces, por detrás de aquel peñasco escarpado/ […] un pico inmenso,/ Inmenso y negro, como de poder y voluntad provisto,/ Levantó la testa. Yo batí y batí de nuevo,/ Y creciendo aún en estatura la lúgubre figura,/ Se alzó entre yo y los astros, e incluso,/ Pues así lo pareció, con propósito determinado/ […] Marchó siguiéndome”. La montaña, como animada, parece perseguir al muchacho y mostrar la otra cara, amenazadora, del mundo físico, instilando en su ánimo “una sensación incierta, imprecisa/ de extraños modos de existencia”. Es ahí, en ese juego de equilibrios entre peligro y belleza, emoción y pensamiento, voluntad de conocer y abandono a lo desconocido, donde el poema declara su modernidad y levanta testimonio de una existencia, la nuestra, signada por la duda, la indeterminación y la desconfianza de los propios motivos. La razón, nos dice Wordsworth, es una exigencia de la verdad pero no es toda la verdad, pues sólo la imaginación, el espíritu creador, puede convertirla en algo vivo y capaz, por tanto, de fecundar nuestras vidas.
Bel Atreides ha hecho una labor poco menos que heroica (empeño heroico que comparte con su editor). Su ajustada versión se ciñe, como él mismo aclara, “a un ritmo preponderantemente binario (yámbico y trocaico)”, y se nos ofrece fluida y elegante, atenta a los matices y los cambios de registro del original. Lo mismo la introducción que las notas completan un acercamiento modélico, que nos permite leer, al fin, con plenas garantías, este libro capital de nuestra modernidad. –
(Gijón, 1967) es poeta, crítico y traductor. Ha publicado recientemente 'Perros en la playa' (La Oficina, 2011).