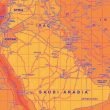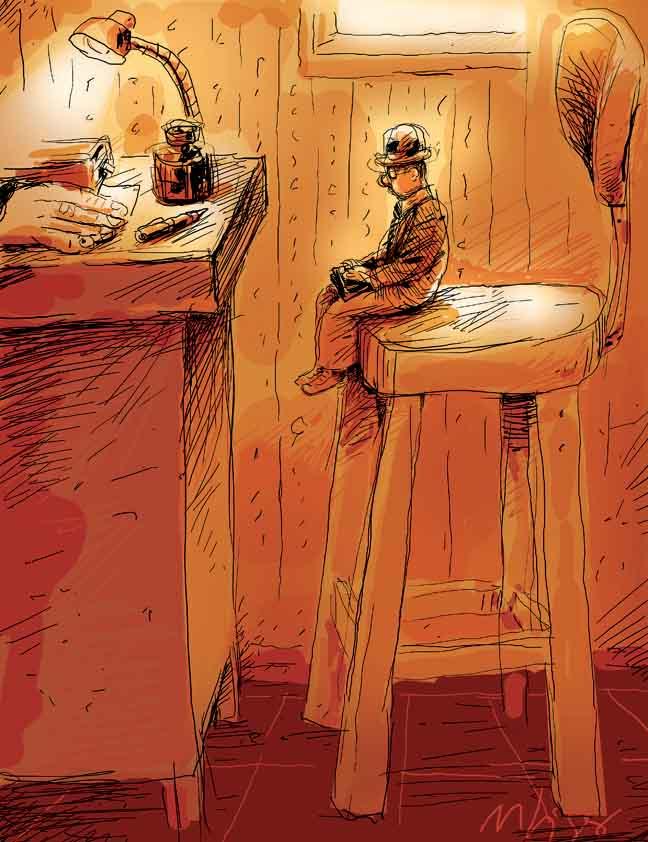Rara vez un gran escritor asume públicamente el deseo de emular a otro gran escritor y, en un gesto literario que lo honra, Gabriel García Márquez lleva un cuarto de siglo homenajeando a Yasunari Kawabata. Hacia 1980 García Márquez leyó La casa de las bellas durmientes (1961) de Kawabata y, como tantos otros lectores sensibles en el planeta, el maestro colombiano quedó impactado por la despiadada y casi alucinante belleza de uno de los relatos eróticos más perturbadores de la literatura universal.
Hasta 1982, fecha de su primer artículo sobre Kawabata, García Márquez no sabía nada de literatura japonesa, según su propia confesión, al grado de afirmar, en ese mismo texto, que Kawabata se había destripado con un sable ritual, cuando la verdad es que escogió un suicidio antiheroico y abrió el gas del departamento en que murió en 1972. En “El avión de la bella durmiente”, el artículo referido, García Márquez se dijo tan impactado por la literatura nipona, que
durante casi un año no leí otra cosa, y ahora yo también estoy convencido: las novelas japonesas tienen algo en común con las mías. Algo que no podría explicar, que no sentí en la vida del país durante mi única visita al Japón, pero que a mí me parece más que evidente. Sin embargo, la única que me hubiera gustado escribir es La casa de las bellas durmientes, de Kawabata, que cuenta la historia de una rara mansión de los suburbios de Kyoto donde los ancianos burgueses pagaban sumas enormes para disfrutar de la forma más refinada del último amor: pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, que yacían desnudas y narcotizadas en la misma cama. No podían despertarlas, ni tocarlas siquiera, aunque tampoco lo intentaban, porque la satisfacción más pura de aquel placer senil era que podían soñar a su lado.” (Notas de prensa, Obra periodística 5, 1961-1984, p.381)
Este artículo se transformó, con el mismo título, en uno de los cuentos menos logrados de Doce cuentos peregrinos (1992), donde se conserva la peregrina admiración por una bella dama que duerme al lado del narrador durante una travesía trasatlántica. Si ese primer homenaje en dos tiempos —artículo que deviene cuento— no fue muy afortunado, tampoco, agrega García Márquez, le sirvió de mucho la lección de Kawabata para encontrar “pistas sobre el comportamiento sexual de los ancianos”, materia de la tercera de sus novelas largas, El amor en los tiempos del cólera (1985). Pero desde esos años, García Márquez juguetea con terminar sus días como un viejo novelista japonés. Memoria de mis putas tristes sería, en esa lógica, una suerte de testamento.
Una vez que leí Memoria de mis putas tristes, ese homenaje pleno que García Márquez le debía a Kawabata, busqué su penúltima novela (Del amor y otros demonios, 1994), que no había yo tenido la curiosidad de leer y me encontré con que la sombra de La casa de las bellas durmientes también está presente en esa evanescente y tolerable fábula colonialista. Sierva María, enclaustrada en un convento de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, es otra bella durmiente que despierta al amor, ese otro sueño en clave barroca.
En una página notable, decía Jorge Ibargüengoitia que La regenta, de Clarín, es una de las novelas mejor amuebladas de la literatura. Esa expresión me vino a la memoria mientras disfrutaba yo de las primeras páginas de Memoria de mis putas tristes: todo parece estarse inventando en el instante de la lectura y, a la vez, penetramos en un estrato prehistórico que nos es inmemorialmente propio. Esa combinación de sorpresa y familiaridad sólo se produce ante los escritores verdaderamente grandes. El viejo García Márquez, al ilustrar la delicuescencia del nonagenario que decide festejarse con una adolescente virgen, logra un carácter notable por lo que tiene de ucronía autobiográfica, como si ese solterón empedernido, crítico musical y melómano que ha colocado el sexo venal como el eje de su vida, fuese uno de los destinos potenciales que tentaron al propio escritor. Bien amueblada de humor y piedad está Memoria de mis putas tristes, donde, además, es notoria esa decisión retórica que separa al García Márquez de hoy del de hace apenas unos años. De lo mejor de su prosa periodística —contenida y sonora sin ser estridente ni melosa— sacó García Márquez fuerzas de flaqueza para quitarse de encima la polilla de la autoparodia que afeaba El amor en los tiempos del cólera y Del amor y otros demonios. Como en Vivir para contarla —la primera entrega de sus memorias publicada en 2002—, en Memoria de mis putas tristes encontramos la plena vigencia de un tercer estilo en García Márquez, una suerte de templada reacción clasicista contra sus propios excesos barrocos.
Pero lo que debió ser un cuento magistral de treinta páginas se le escapó, en tanto que novela corta, a García Márquez. Tan pronto el sabio de pueblo y decano periodista se adueña de la virgen Delgadina y le pone casa en el burdel, García Márquez se aleja irremediablemente de Kawabata, modelo inalcanzable, y entra en otra de sus historias de amor otoñal. No podía ser de otra manera: mientras que los viejos de Kawabata son calculadores y mezquinos, enfermos de hospital cuyo único sosiego es la destilación de una melancolía furiosa, el nonagenario de García Márquez alcanza una segunda adolescencia orquestada por la gracia del amor.
Nada hay de reprochable en que un escritor, ya sea Kawabata, W.B. Yeats o García Márquez —también un poeta en varios de los sentidos del término—, se interne en los misterios cruzados de la senilidad y el erotismo. Pero, decidido a cerrar Memoria de mis putas tristes con una máxima edificante —el amor sexual es la fuente de la eterna juventud—, García Márquez recurrió a un inverosímil final feliz, reprobable no por feliz sino por facilón, recurso muy dudoso en un novelista de su experiencia. Tan raro me parece ese ucase melodramático perpetrado por García Márquez que he llegado a pensar que, apremiado por los piratas, eso fue lo que cambió, para mal y sobre las rodillas, del final de su novela.
La durmiente y casi muda Delgadina, hasta la última página mero objeto de las transacciones entre la matrona del burdel y su nonagenario cliente, resulta tener la última palabra. Sin que medie antecedente o advertencia, el protervo enamorado se entera —al mismo tiempo que el lector y por boca de la matrona— de que la adolescente lo ama. “Esa pobre criatura está lela de amor por ti”, le dice Rosa Cabarcas al noble caballero. Y colorín colorado.
A la vez vírgenes y prostitutas, las bellas durmientes de Kawabata —dice un crítico japonés— representan una forma absoluta de mujer. En García Márquez, en cambio, la mujer yacente, pasiva y dispuesta es una imagen recurrente que recuerda con mayor precisión a las bellas durmientes de la literatura popular, ánimas a la espera de un despertar carente de misterio, no otra cosa que la vindicación de la armonía.
Hace tiempo escribí que García Márquez era nuestro Homero, frase que me valió varias reconvenciones y algunas preguntas. Tras leer Memoria de mis putas tristes, valido mi opinión: no es casual que a García Márquez le reprochemos que se refugie en el cuento de hadas, forma cerrada de literatura, pues de la Ilíada a los himnos homéricos, a quien haya inventado una épica no le queda sino sobrevivirse a sí mismo a través de las fantasías elementales.
Mientras miro el gesto arrogante de García Márquez en la segunda de forros de Memoria de mis putas tristes, me pregunto si habrá algún escritor en el mundo con ganas de estar en sus zapatos, ser como él, un clásico en vida, el autor de Cien años de soledad, a quien medio mundo, merced a la cursilería sudamericana, llama Gabo como si quien reinventó la lengua española fuera el hijo de la portera. También me pregunto, mientras lo imagino cruzándose de brazos ante el fotógrafo, qué tanto infectará la posteridad de García Márquez su cínica obcecación en figurar de cancerbero en la lamentable película del último patriarca del Caribe. Pero de todos los futuros de García Márquez, habiendo leído Memoria de mis putas tristes, ninguno me parece tan improbable como aquel en que se sueña como un anciano escritor japonés: encantado o canalla, su universo es esencialmente solar, refractario al teatro de sombras de la contingencia trágica. Quizá él lo sabe y por eso, en éste su libro más reciente, ha clavado, en la puerta de marfil de su literatura, una frase que funciona a manera de divisa dantesca y que, atribuida a Thornton Wilder, que la atribuye a Julio César, acaso arroje alguna luz sobre el destino de Gabriel García Márquez: “Es imposible no terminar siendo como los otros creen que uno es.” –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile