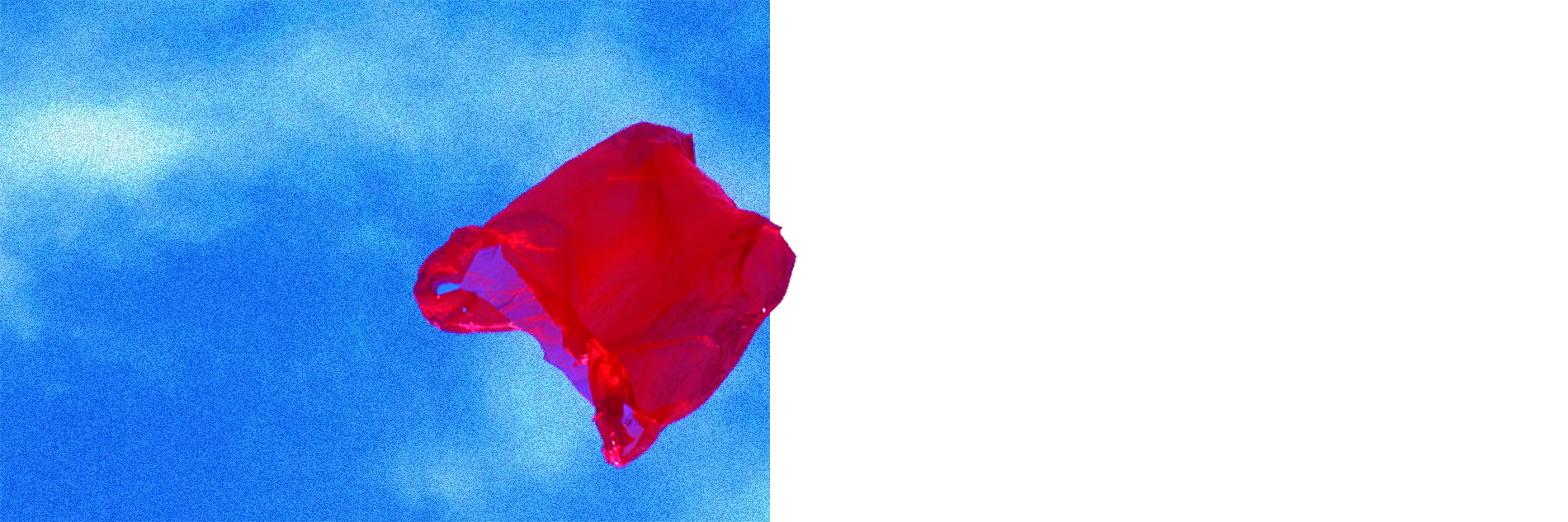Claudio Magris y George Steiner coinciden en señalar a John Banville (Wexford, Irlanda, 1945), editor de la sección literaria de The Irish Times, como el mayor estilista contemporáneo en lengua inglesa. Y no les falta razón: la prosa de Banville, en deuda —aunque a primera vista parezca una contradicción— con Samuel Beckett, destila una elegancia barroca que no es común encontrar en sus paisanos. Célebre desde los años setenta y ochenta por la llamada tetralogía científica (Doctor Copérnico, Kepler, La carta de Newton y Mefisto), Banville engendró en los noventa a una criatura memorable: Freddie Montgomery, pariente lejano del Tom Ripley de Patricia Highsmith, que protagoniza una trilogía en la que la exploración del disfraz y las máscaras de la amoralidad se vuelve un asunto metafísico (El libro de las pruebas, Ghosts y Athena). Su obra más reciente es Prague Pictures (2003), un homenaje a la ciudad kafkiana por excelencia, de la que Banville leyó algunos fragmentos en el pasado Festival de Literatura de Cheltenham, en el centro de Inglaterra. La conversación que ahora ofrecemos tuvo lugar en una bulliciosa enoteca ubicada en Frederick Street South, en el sureste de Dublín.
Mauricio Montiel Figueiras. Durante su intervención en el Festival de Literatura de Cheltenham 2003, usted dijo que le gusta visitar lugares siniestros o perturbadores como Praga. Esto remite a su interés por la literatura gótica, patente en novelas como Birchwood (1973) y en el díptico integrado por Eclipse (2000) y Shroud (2002). ¿Cree que, en su caso, lo siniestro o lo perturbador es un incentivo para escribir?
John Banville. No. El término que usaría no sería “lo gótico” o “lo siniestro” sino “lo misterioso”, en el sentido freudiano de lo familiar que se torna extraño. Creo que mi narrativa apunta en esa dirección. El mundo es siniestro y perturbador, basta con mirar a nuestro alrededor; a la gente que dice que mi obra es gótica y oscura le replicaría: “Hay que ver el mundo.”
M.M.F. ¿Escribe con un plan de trabajo preconcebido? Pienso en el esquema que James Joyce trazó para Ulises.
J.B. No, aunque llegué a hacerlo. Algunos de mis primeros libros, Kepler por ejemplo, fueron planeados minuciosamente, pero ahora apelo más al instinto. Creo que Mefisto, que escribí a principios de los ochenta, marcó el cambio; ahí empecé a dejar que ocurrieran cosas que desconocía. Hoy, por lo común, ignoro qué estoy haciendo al escribir. Aunque no es literal, Kafka dijo en alguna parte: “Trabajo como pienso, no pienso como debería pensar, así que todo continúa: realmente hay oscuridad.”
M.M.F. De modo que, por así decirlo, se deja llevar por el flujo literario…
J.B. Bueno, cada libro produce el siguiente. Hay quienes imaginan que la vida está hecha de vida y que los libros, por ende, provienen también de la vida, pero no: provienen de otros libros; el que de alguna manera reflejen la realidad no es más que una coincidencia feliz. Cuando uno comienza a escribir quiere creer que es posible expresar la realidad. Lleva mucho tiempo, un largo aprendizaje, descubrir que lo único que se puede hacer es fabricar una realidad alterna y esperar que de alguna forma reproduzca, o parezca reproducir, la vida tal como la vivimos. El arte no es para nada la vida, sólo se le parece; aunque se trate de una novela realista, no es lo mismo.
M.M.F. Alguien dijo que quizá toda la historia de la literatura se podría resumir en la idea del hombre que quiere volver a su hogar, refiriéndose por supuesto a La Odisea…
J.B. No estoy de acuerdo, es algo contrario a mí. De nuevo cito a Kafka, que en una carta maravillosa dijo, al hablar de cierta experiencia: “Me siento como un chino que va a casa.” Me considero ese chino, pienso que es la clase de movimiento que practicaría. No creo estar tratando de volver al hogar donde realmente vivo; soy desplazado porque intento encontrar un hogar en el desplazamiento.
M.M.F. Ésa era otra parte de la pregunta, ya que casi todos sus personajes sufren un exilio físico o psíquico o ambos a la vez; en Eclipse, por ejemplo, Alexander Cleave acaba viviendo en la casa de su infancia. ¿Cree que el exilio que resulta del viaje o la búsqueda es lo que define no sólo la literatura sino el espíritu humano; cree que nos define el destierro, la odisea, el conflicto?
J.B. A veces me han preguntado lo mismo, y lo que he contestado es que en una sola ocasión en toda mi obra he hecho una declaración directa al respecto y es en El libro de las pruebas, donde Freddie Montgomery, el protagonista, dice: “Nunca me he acostumbrado a estar en esta tierra. Creo que nuestra presencia aquí es un error cósmico. Estábamos destinados a algún otro planeta lejano, al otro extremo de la galaxia.” Y añade: “Me pregunto cómo se las arreglarán aquellos que estaban destinados a vivir aquí. Cómo les estará yendo en ese otro planeta.” Y más aun: “No, deben haberse extinguido hace años, porque cómo sobrevivir en un planeta hecho para contenernos.” Siempre me he sentido, y no es pose literaria, un completo extraño en este mundo; en verdad creo que no fue diseñado para nosotros y que somos un accidente biológico, el virus más exitoso y potente que se haya creado. Me fascinan los seres humanos porque hemos tenido que aceptar forzosamente que lo que somos es lo auténtico. Hemos inventado la palabra “normal”; no sé de qué manera unas criaturas como nosotros hemos podido idear un término así, ya que la normalidad no existe. A menudo pienso en el pobre marciano que se quede atorado aquí. Tiene resuelto todo acerca de la humanidad; en primera instancia cree que el mundo pertenece a los automóviles, pero luego descubre que los parásitos a bordo de los autos son los que en realidad llevan las riendas. Tiene todo resuelto, insisto, y entonces alguien estornuda, o bosteza, o lanza un aullido silencioso, y el marciano se dice: “No, debo regresar al principio y reexaminar todo el asunto. ¿Por qué aúllan a esta hora de la mañana, por qué sueltan esos súbitos ladridos, qué emoción los empuja a hacer tales cosas?” Y el pobre marciano invertirá una larga vida marciana tratando de dilucidar qué es lo normal aquí y se verá constantemente sorprendido y desconcertado. Podemos imaginarlo al descubrir que la mitad o casi la mitad de la población se rasura cada mañana, se raspa el rostro con una navaja, y que la otra mitad no lo hace. Llevo mucho tiempo pensando en esto.
M.M.F. Bueno, usted declaró alguna vez que los seres humanos son más interesantes que los entes ficticios, y que éstos sólo parecen más atractivos. Varios personajes suyos se inspiran en personajes reales, no sólo los científicos (Copérnico, Newton, Kepler) sino también Freddie Montgomery y Victor Maskell, el protagonista de El intocable (1997). ¿De dónde viene este interés por borrar y mezclar los límites entre realidad y ficción?
J.B. Hay que entender que mis personajes se han basado sólo en relatos o informes acerca de personas de carne y hueso con las que nunca he tenido contacto. Todo lo que he leído o visto son reportajes o programas de televisión. Lo cierto es que decidí escribir un libro basado en Anthony Blunt en el círculo de espionaje de Cambridge cuando vi un documental sobre el asunto, que abría con la conferencia de prensa que Blunt dio el día que Margaret Thatcher lo señaló como espía. Estaba sentado en una silla en el extremo de una habitación, mientras en el otro extremo los periodistas preparaban sus cámaras y grabadoras. Y él sólo los observaba. No se dio cuenta de que había una cámara enfocándolo desde un costado; una tenue sonrisa le cruzó el rostro mientras miraba a los periodistas, y parecía estarse diciendo: “Estos tipos creen que van a sacarme la verdad. No saben con quién se meten.” De modo que El intocable se inspira en Blunt, sí, pero únicamente en esos pequeños detalles: una sonrisa, un giro de la cabeza, una frase; no es un trabajo biográfico. Acabo de leer una soberbia biografía de Yeats pero ni siquiera eso puede aproximarse a la realidad, a la complejidad del ser humano. La ficción, así pues, nace de minucias y fragmentos. Es asombroso que los novelistas sean constantemente acusados de incluir gente en sus libros. A veces alguien se te acerca, pongamos una rubia de veinticinco años, y te dice: “El hombre de ochenta años que aparece en tu novela soy yo, sé que soy yo.”
M.M.F. Recuerdo el caso de Emmanuel Carrère en El adversario, una novela basada en un asesino (Jean-Claude Romand) con quien el autor intercambió cartas y a quien finalmente conoció en prisión. Pensé que usted había tenido una experiencia similar.
J.B. No. Me lo planteé con el tipo en que se basa mi personaje Freddie Montgomery; pensé en ir a visitarlo a la cárcel, pero la idea duró alrededor de medio segundo. No se puede mezclar ficción y vida. Fue algo que descubrí al escribir las novelas inspiradas en Copérnico y Kepler: cuando uno trata de insertar en la ficción nociones directas, nociones científicas, no cuadran por ningún motivo. Aún no comprendo cuál es el proceso pero es como someterse a un trasplante de hígado: el cuerpo lo rechaza. La ficción, al menos la mía, repudia las ideas tomadas directamente del mundo. Ahora bien, John Updike dice que lo que más le gusta es tomar una experiencia personal y colocarla en un libro; uno puede ver que es uno de sus puntos fuertes y a la vez una de sus mayores debilidades, ya que, por más bellamente diseñada y escrita que esté, su obra siempre será discursiva porque se centra en hablar sobre las cosas, y creo que, específicamente en inglés, el hecho de hablar sobre un asunto… El arte auténtico no hace eso, el arte auténtico es la cosa y no algo sobre las cosas; ésa fue la defensa que hizo Beckett del Finnegans Wake de Joyce. Dijo: “Éste no es arte sobre algo, es el arte en sí.” Claro, el arte apela constantemente a encarnar algo pero no puede serlo porque en cierto nivel debe tratar acerca de algo; debe ser discursivo, girar en torno a un asunto. En particular la ficción necesita una historia; como dijo E. M. Forster: “Ah, sí, debe haber un argumento.” Una trama de algún tipo, efectivamente, y esto se aplica incluso a los libros de Beckett, que son tachados de vanguardistas y alejados de la realidad. Son libros muy emocionantes, todos tienen una suerte de vuelta de tuerca detectivesca en el clímax. En Molloy, que considero su mejor novela, leemos al final: “Entonces entré en casa y escribí: Es medianoche. La lluvia azota los cristales. No era medianoche. No llovía.” Y todo el libro se colapsa como un castillo de naipes, es prodigioso. Las novelas de Beckett están llenas de incidentes, aventuras y viajes; no importa que los personajes sólo viajen a casa, como si reptaran de la silla a la puerta: lo que sucede en el camino es la sustancia de la ficción. Desde hace tiempo he discutido esto, intentando que la gente vea la obra beckettiana desde otra perspectiva; no es casual que Beckett se relajara leyendo noir y novelas policiacas francesas. Sus libros tienen mucho del género detectivesco.
M.M.F. La siguiente pregunta se relaciona con lo que acaba de decir. Hay quienes lo han vinculado con Beckett, que optó por una escritura centrada en la contención verbal y el silencio, mientras que usted se inclina por una elegancia lírica y un caudaloso flujo narrativo. ¿Qué opina al respecto?
J.B. Bueno, pocos autores son tan elegantes como Beckett, pero él decidió practicar una especie de comedia altamente retórica. Mi trabajo es también altamente retórico, aunque se ve socavado por el énfasis en la minuciosidad. La retórica y el detalle no congenian, no pueden estar juntos, porque la primera recurre continuamente al gesto global y a la frase redonda, elementos que no pertenecen a la existencia humana. Nuestra vida no es circular, así que la tensión patente en mi obra fluctúa entre un estilo altamente retórico y la suciedad de los hechos. Ahora, volviendo a Beckett, mi principal crítica es que siempre toma el camino más fácil y sombrío; aunque no lo parezca, una de sus mayores influencias es Oscar Wilde: una y otra vez pone las cosas de cabeza. En alguna parte, y eso es lo que lo echa a perder, Beckett no deja de repetir: “¿Cuál es la palabra incorrecta?” Uno se lo imaginaría diciendo: “¿Cuál es la palabra correcta?”, pero no, dice lo contrario, y esa clase de negatividad tan obvia no me gusta. Ahora bien, Martin Amis señala que si alguien escribiera una página al estilo beckettiano podría decir únicamente: “No, nunca, nunca.” Claro que es un apunte humorístico y que está equivocado, aunque no le falta algo de razón. Siento, asimismo, que es inútil establecer comparaciones con Beckett; hay fragmentos suyos que son completamente mundanos, bellas celebraciones de la realidad que se acercan al espíritu de Keats. Hay una sección en Molloy donde se habla de los perros y los canteros en las colinas, un párrafo de insuperable escritura sobre la naturaleza: keatsiano, como he dicho. Uno debe ser capaz de leer a la velocidad adecuada para captarlo, para saber qué es lo que sucede, para aprehender los hechos. Recomiendo ampliamente un disco del sello Naxos en el que dos actores leen esa novela; es una obra maestra, gracias sobre todo a quien hace el papel de Molloy: consigue encarnarlo, darle vida de una manera extraordinaria. La mayoría de los actores ignora de qué habla, sólo recita los parlamentos; cada vez que he escuchado interpretaciones de mi obra, Dios mío, no son más que palabras. Pero los que hicieron Molloy leyeron el libro y saben perfectamente de qué trata, y es una verdadera iluminación.
M.M.F. Hablábamos de gestos, de gestos reales que detonan algo en la imaginación. Pienso en Wakefield, de Nathaniel Hawthorne: el único recuerdo que la esposa abandonada guarda del protagonista es la sonrisa que éste le dirige aldespedirse.
J.B. En una ocasión me fui a la cama con una chica. Los dos estábamos demasiado borrachos para hacer algo, pero recuerdo que en un punto adelanté un pie y la uña de uno de mis dedos le raspó el talón; en ese entonces tenía uñas afiladas. Han pasado cinco años; ahora, al ver mi nombre en la prensa o en un libro, la chica debe pensar: “Uñas afiladas.”
M.M.F. Ahí está: el gesto.
J.B. Pero no es algo que me caracterice sólo a mí: así funciona el mundo, a través de insignificancias. El mayor hallazgo de Joyce en Ulises es haber entendido que la vida está hecha de cosas triviales; el engaño glorioso que puso en práctica fue tomar lo absolutamente mundano para darle un sostén heroico de alcances homéricos. Es genial, sí, aunque no deja de ser un engaño.
M.M.F. Y ahí está de nuevo la noción de odisea, el periplo contemporáneo que Joyce circunscribe a unas cuantas cuadras. Dieciocho millas, para ser exactos.
J.B. Sí, se ha hablado mucho del asunto. Recuerdo haber leído algo acerca de lo que mencionabas antes, una persona que trata de volver a casa, aunque se me escapa el nombre del autor… Ya me vendrá como a las cuatro de la mañana. Pero regresando a esa persona: considero que el sentido de destierro, de la falta de hogar, tiene que ver con lo que dice Wallace Stevens en Notes Toward a Supreme Fiction: “De aquí brota el poema: de vivir en un lugar / Que no es nuestro y, más aun, que no es nosotros / Y qué difícil es a pesar de los días blasonados.”
M.M.F. De acuerdo.
J.B. Fue el viejo Hemingway quien lo elaboró bellamente al preguntar: “¿Cómo podemos vivir sabiendo que vamos a morir?” Creo que la muerte ronda incluso nuestra propia casa; cada cuarto está habitado por ella, cada estancia tiene un lecho mortuorio, lo que por supuesto es muy estimulante en el sentido de cómo la muerte logra que nuestras pequeñas vidas cobren relevancia, convirtiéndolas en lapsos de magnificencia. Recuerdo “Waking Early Sunday Morning”, de Robert Lowell, un poema espléndido y sumamente retórico, sumamente político. Justo hacia la mitad leemos: “Ah, soltar las amarras. Toda la grandeza de la vida / es algo con una muchacha en verano.” Es cierto, a veces hay grandeza en el simple hecho de sentarse con una mujer durante el veraneo. Y ése es el punto que discutiría con Beckett, ya que su desolación es en ocasiones demasiado cómoda: todo es terrible, todo va de mal en peor, y no es verdad.
M.M.F. Si le parece, voy a cambiar de tema. Especialmente en sus últimos libros hay un obvio interés por el asunto de la identidad: Victor Maskell (El intocable) es un espía que se oculta disfrazándose de curador e historiador de arte, Alexander Cleave (Eclipse) es actor, Axel Vander (Shroud) es un académico que asegura no ser quien dice ser; todos son hombres de máscaras. ¿Qué lo ha llevado a abordar esta cuestión?
J.B. Debo decir que, más que estar obsesionado con el asunto, lo que he intentado es entenderlo bien, a profundidad, desde alrededor de 1985; soy como el alumno castigado en la parte trasera del salón que tiene que escribir lo mismo una y otra vez hasta que le sale correctamente. Creo que en Shroud he conseguido dominar el tema, así que puedo avanzar; ya son demasiados libros en torno a hombres con máscaras. Recuerdo una lectura en la que participé. En la inevitable sesión de preguntas, una mujer sentada en la primera fila me increpó: “¿Cuándo va a dejar de escribir sobre gente que mata mujeres?” Y le contesté: “Cuando me salga bien, dejaré de hacerlo.”
M.M.F. Buena respuesta.
J.B. Me refiero a la noción: la identidad no es una de mis principales obsesiones, es sólo que comencé una serie de libros al respecto y tenía que concluirla.
M.M.F. Ahí está por supuesto la trilogía integrada por El libro de las pruebas (1989), Ghosts (1993) y Athena (1995) y enlazada por Freddie Montgomery, ese gran personaje suyo; es curioso que, conforme leemos las novelas, en vez de conocerlo mejor se nos empieza a borrar, a hacer más oscuro. Mientras leía la trilogía no dejé de pensar en el Tom Ripley de Patricia Highsmith: un impostor, un hombre que también se oculta y acude a múltiples disfraces.
J.B. Mmm… Recientemente fui a ver la nueva película de Ripley…
M.M.F. El amigo americano, la versión de Liliana Cavani.
J.B. Sí, es magnífica, y creo que el papel de Tom Ripley ha terminado de forjar como actor a John Malkovich; es tan encantador, tan horriblemente encantador… No es el Ripley de Highsmith sino el de Malkovich. Hay una escena maravillosa en los baños de una estación de tren en la que el otro personaje [Jonathan] se voltea para llorar y Ripley está de pie, mirándolo; Malkovich hace un gesto que nos lleva a imaginarlo diciendo: “No soy yo quien está en el baño. ¿Por qué [Jonathan] está tan perturbado? ¿Por qué lo trastorna a tal grado el que una persona mate a otra?” Es de una elocuencia genial pese a que no articula una sola palabra; esa escena, según creo, ilustra la forma en que el artista observa el mundo. Pongamos de ejemplo a Picasso: gran histrión, gran fraude en muchos sentidos, pero qué ojos, qué extraordinarios ojos. Un amigo me contó que estuvo en una fiesta en la que Picasso se hallaba en el otro extremo de la estancia; no sabía quién era pero el pintor le llamó la atención, así que lo vio y luego apartó la mirada. Cuando volvió a observarlo, Picasso no le había quitado los ojos de encima: no es que fuera consciente de lo que hacía, sólo interpretaba su papel. Comprendo perfectamente qué quiere decir mi amigo: ahí está la mirada propia del artista. Estoy seguro de que todo artista conoce la sensación de enfrascarse en una pelea terrible con la persona a quien ama; empieza el pleito, la mujer llora y el hombre está de pie, gritando, diciendo: “Así es como se ve.” Recuerdo cuando me casé por primera vez, era muy joven, y un día me peleé con mi esposa; ella estaba fuera de sí y le pregunté: “¿Te importa si escribo sobre esto?” Me replicó: “¿No me oyes? ¿Cómo puedes decir algo semejante? ¿No estás enojado?” Le respondí: “Sí, estoy furioso, pero hay una parte de mí que está simplemente fascinada por cómo se debe sentir, sentir de verdad, y no sólo decir, lo que ocurre ahora. Hay algo muy interesante en todo esto y debo escribir al respecto.” Pienso que el hastío y la impresión de destierro tienen que ver con la incapacidad de sentir los impulsos. Al menos es cierto en mi caso; escribo como para recrear un instante en que podría sentir algo aunque por lo general no lo siento… creo que sería espantoso. Coincido con quien señala que el hombre que sufre y el artista que lo engendra son facetas distintas. Tengo una amiga que vivía en un constante torbellino emocional, de modo que me llamaba para decirme: “John, mi vida es un desastre absoluto. Tú eres novelista. Dime qué hacer.” Y yo contestaba: “Acudes a la persona equivocada.” Los novelistas pueden escribir con astucia asombrosa sobre la vida pero no saben nada acerca de ella, claro que no; hay una especie de paso atrás en la relación con el mundo, un grado de separación de la realidad. No estoy tomando una pose, sólo dramatizo, al afirmar que he descubierto que las personas, sobre todo las mujeres, esperan demasiado de los artistas porque éstos, en especial los escritores, son articulados y parecen congeniar con sus emociones. Creo que en cada amorío que tiene un escritor llega el momento en que la mujer voltea para decirle: “No hablas en serio, ¿verdad?” Recuerdo que hace varios años pasé una sola tarde con una mujer; estábamos muy borrachos, y en algún punto ella me comentó: “Esto es lo que haces, ¿no? Hablas con la gente, la orillas a pensar que realmente te interesa, pero en el fondo te importa un carajo.” –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.