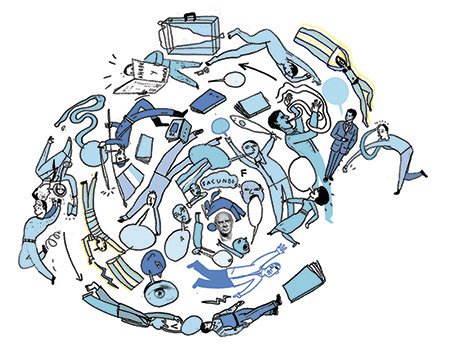Reprochaba a André Malraux –que fue el primer ministro de lo que inicialmente se llamó Asuntos Culturales en 1959 y ocupó el cargo hasta 1969– y a Jack Lang –que ocupó el cargo cuando François Mitterrand era presidente, entre 1981 y 1986 y luego entre 1988 y 1992– la financiación y el sostén de formas de creación que podían desarrollarse y defenderse por sí mismas: la música rock, el tag. En 1959 De Gaulle crea el Ministerio de Asuntos Culturales y pone al frente a Malraux. En mi opinión, no eran la reforma ni la mejora que se necesitaban, sino la apresurada promoción de un propagandista prestigioso, admirado por la izquierda de la que provenía y amado por la última generación de modernistas “revolucionarios”, encabezada por Picasso y en la que él mismo era un icono. El ministerial traje de arlequín sobre el cuerpo de este elocuente tragicómico se había arrebatado arbitrariamente al secretariado de Bellas Artes y al dominio tradicional de las academias. Además, ominosamente, se añadió la “Dirección de democratización cultural”, el verdadero motor de este buque insignia surrealista. De entrada, la falta de dinero impidió que ese nuevo motor hiciera mucho, aparte de crear algunas “Casas de cultura”, un concepto soviético. Pero, a la larga, en la época de Mitterrand, resultó evidente que la llamada “democratización cultural”, que supuestamente tenía que ser el deber supremo del Estado, iba a verse arrastrada por el mercado estadounidense de la cultura del entretenimiento masivo, y a servirle de manera ingenua en vez de actuar como contrapeso. Como eslogan estatal, la “democratización cultural” trabajaba en favor de la industria global del rock, los videojuegos bélicos y la adicción prematura a las drogas tecnológicas, borrando toda distinción entre la alta y la baja cultura, entre la cultura popular y la cultura estandarizada de masas. Pondré un ejemplo de las consecuencias del cambio que se produjo con la creación por y para Malraux del Ministerio de Asuntos Culturales. Desde Colbert, había habido una beca de la Academia de las Bellas Artes en Roma. Permitía a los estudiantes que hubieran ganado el Gran Premio de Roma pasar dos o tres años en Italia para estudiar a los grandes artistas italianos y de la Antigüedad. Aunque su amigo Picasso había pasado mucho tiempo estudiando la Antigüedad, Malraux pensaba que esa estancia en Roma era arcaica y la suspendió. La destrucción de esa tradición suprimió la continuidad de las artes francesas y europeas, y coincidió, además, con una dislocación general y rápida de géneros artísticos. Ahora ya no hablamos de pintura, escultura o grabado sino de Arte, con a mayúscula. El “Arte contemporáneo” es lo que el “artista” quiere imponer al público o al cliente, ignorando las convenciones que delimitan el terreno donde cada arte puede ser comprendido, disfrutado o criticado. El discurso, a menudo oracular, que da publicidad a la creatividad sin fronteras del llamado “Arte contemporáneo” ha reemplazado a las artes como disciplinas, y a menudo se convierte en la única realidad de este arte. No queda lugar para la instrucción de los artistas, la posibilidad de que los maestros transmitan el oficio a sus alumnos, el territorio sobre el que el amante del arte pueda comparar, evaluar y perfeccionar su gusto.
La tradición francesa encargaba al Estado el patrocinio de las artes y la educación de los mejores artistas, e iba contra esa tradición que los artistas modernistas hubieran creado su propio mercado privado. Pero necesitaban la presencia de ese conjunto tradicional de artes y artistas para poder existir contra él. Cuando su amigo Malraux destruyó la tradicional cadena académica de instrucción artística, otorgándole al Estado la deslucida tarea de coronar oficialmente el genio de artistas modernistas a quienes ya había coronado el mercado privado del Arte, actuó a regañadientes a favor del mercado de masas y de la supresión del saludable contrapeso que la tradición académica, y el Estado francés como su mecenas, habían ofrecido durante tanto tiempo a los mejores artistas y al gusto perspicaz de los aficionados al arte.
Malraux y los gaullistas podrían haber mejorado el sistema de admisión de la Academia de Bellas Artes, y haber favorecido el diálogo entre clasicistas y modernistas que posibilitó el éxito de la Exposición Universal de París en 1967. Prefirieron darle una dictadura modernista a su amado converso Malraux y suprimir el contrapeso académico. Incapaz de ver las consecuencias de su gesto revolucionario, el oráculo délfico de la Quinta República, Malraux, eliminó toda resistencia seria al triunfo de la cultura de masas estadounidense, mientras se presentaba como el heredero directo y ultramoderno de los genios elitistas del modernismo.
Cuando Jack Lang recibió de Mitterrand en 1981 el ministerio “de cultura”, el modernismo estaba muerto como movimiento artístico, pero la confusión, bajo el mismo concepto de cultura, entre cultura popular y de masas, entre arte de vanguardia y producto comercial al estilo americano, se convirtió en algo muy vivo, que adoptó la forma del programa “democratizador” de un ministerio rico en ese momento.
En vez de permanecer fiel a la tradición nacional y europea, el Estado “democratizador de la cultura”, en el sentido más ambiguo de una palabra ya oficializada, quería convertirse en el mecenas y garante de actividades y artefactos que no necesitaban mecenas: la cultura de masas industrial destinada a la gente común y las estrellas del mercado del “mundo del Arte” para los multimillonarios del mundo empresarial. Dos tipos de producto comercial.
Han pasado más de veinte años de la primera edición de su libro. ¿Modificaría el diagnóstico?
En esa época nos encontrábamos en el principio de un proceso que no ha dejado de agravarse. Pero le recuerdo el elogio que escribía en ese libro sobre los departamentos del ministerio que se encargaban del patrimonio, herederos de Luis Felipe y Guizot. Aprobaba el generoso mecenazgo del ministerio a las escuelas de música, danza, teatro y a la red nacional de óperas y teatros, que prolonga una tradición cortesana que se remonta al siglo XVII y actúa como contrapeso del poder abrumador de la televisión, el iPhone y otros canales de la cultura de masas global. Además, celebraba la creación, en tiempos de Lang, de un Centro Nacional del Libro, indispensable mecenas de la supervivencia de la cultura literaria y de la costosa publicación de libros científicos y revistas en francés. Pero veía entonces, como ahora, la contradicción entre los órganos y acciones conservadores, sabios e ilustrados del Estado de bienestar y el fanatismo del programa oficial del ministerio en torno a la “democratización cultural”: en otras palabras, la igualación de la alta y baja cultura, y la confusión entre cultura popular y cultura populista o estandarizada.
El Estado, en el sentido francés de la palabra, que remite al Antiguo Régimen, es ilustrado y pretende ilustrar; es, deliberadamente, un poder civilizador y educador y, en último término, un contrapoder frente a la alianza de mal gusto, ideologías dogmáticas y productos comerciales que contribuyen a la barbarización de la democracia liberal.
El Estado francés se desvía de su vocación educativa cuando, por ejemplo, deja que uno de sus magnates culturales use el castillo de Versalles como escaparate para los artilugios de “artistas” contemporáneos como Jeff Koons o Murakami, el amado de los multimillonarios. Si escribiese ahora un segundo Estado cultural, debería subrayar los excesos del mecenazgo del Estado: por ejemplo cuando quien se declara “artista” en el mundo del espectáculo tiene derecho a que, aunque no haya trabajado durante el resto del año, se le pague la misma tarifa que durante los tres meses en los que ha trabajado. El número excesivo de esos “intermitentes del espectáculo” (estrellas famosas o modestos peluqueros y maquilladores) hace de ellos un lobby temible, aunque el dinero que subvenciona tan dulce sistema aristocrático venga de un fondo de pensiones en déficit permanente y alimentado por pobres trabajadores “corrientes”.
Por otra parte, hay otro fenómeno que no existía en 1989: la cúspide de los “treinta años gloriosos” de las economías europeas. Vivimos en una época muy distinta: buena parte de la mano de obra europea, en competencia con la mano de obra china o india, está en paro y por tanto hay un empobrecimiento general bastante preocupante. Y al mismo tiempo, por todo el mundo, en una economía globalizada, el número de millonarios y multimillonarios se ha multiplicado. No sé cuántos hay, pero digamos entre cinco mil y cincuenta mil. Hay excepciones, pero muy pocos de esos millonarios son muy cultos, o incluso cultos. Viven en lo inmediato, no les preocupa lo que ocurrió antes de su nacimiento. No pretenden establecer estándares, como la mayoría de las aristocracias y burguesías. Solo quieren ser campeones del consumo grandilocuente y carísimo, el tipo de kitsch escandaloso y exageradamente publicitado que pueda impresionar a sus pares.
El arte antiguo no les interesa, en general. El arte antiguo significa prestigio y ellos no aspiran al prestigio, sino al glamour o la publicidad. El arte antiguo significa un poco de gusto, y el gusto presupone comparaciones entre escuelas, épocas, maestros del pasado o del presente, en la medida en que el arte, esa cosa rara y difícil, todavía existe. Esa gente tan rica no pierde el tiempo buscando lo desconocido: tienen sus grandes galerías prefabricadas y sus grandes ferias de arte contemporáneo.
Aún hay pintores que hacen paisajes y retratos, en Europa, como hay grandes calígrafos y paisajistas en Japón. Hay escultores excelentes. Tienen clientes, pero no tienen escaparate ni acceso al zumbido global. La “élite” global de millonarios no está interesada en esa clase de injusticia: las causas humanitarias dan mejores resultados en términos de glamour y publicidad. Si además les atrae el arte, quieren lo sensacionalista, lo impactante, la obra escandalosa, porque es la que agrandará la imagen pública de su propietario como figura poderosa. ¿Qué puede hacer el Estado ilustrado y educador del pasado para instruir a los ciudadanos en búsquedas desinteresadas, si el conjunto supranacional de los dioses ricos da el ejemplo de una cultura de la avaricia?
Además, en 1989, las nuevas tecnologías no tenían la presencia que tienen ahora: actualmente están tan extendidas que los niños se crían delante de pequeñas pantallas, manejan los videojuegos más violentos con facilidad extraordinaria, y el sistema educativo del pasado, en la escuela y en la familia, compite en desventaja con este imaginario obsesivo y lúdico del entretenimiento. La nueva ciencia del cerebro hace cuanto puede por tranquilizarnos y explicar los efectos probablemente felices de los nuevos canales del conocimiento. Una cosa es segura: no solo la economía de la palabra escrita –el lenguaje de la memoria– vive sus últimos años, sino que el terreno en el que se asentaban la literatura y las artes parece cada vez más empobrecido, porque la mayor parte de las nuevas generaciones está embarcada en ese universo breve e intenso de imágenes digitales que da como mucho el gusto por lo que sucedió ayer, no por lo que ocurrió antes de ayer o el siglo pasado. Los problemas que produce esta nueva situación son extraordinariamente difíciles: no solo de resolver, sino incluso de plantear. Cuando alguien duda del valor absoluto para el progreso humano que aportan las nuevas tecnologías lo llaman reaccionario, arcaico, nostálgico de un pasado muerto, ansioso por impedir la democratización general de la información y las imágenes. Es como una encarnación general del “modesto” eslogan de la “democratización cultural” de los sesenta y de Malraux. Los políticos quieren ser reelegidos y no quieren hacerlo con una imagen de reaccionarios, sino con una imagen de progresismo, y se les ve muy cómodos con las nuevas tecnologías: esperan una especie de mutación de la humanidad, como si todos fuéramos a convertirnos en superhombres de Nietzsche gracias a nuestros nuevos ojos, oídos, manos, bocas y músculos tecnológicos.
El Estado ilustrado, en el sentido clásico, era ante todo un lugar donde se conservaba, se restauraba, se mantenía un número de tradiciones que permitían hablar sin demasiada confusión ni ambigüedad de artes, con a minúscula: de la pintura, el grabado, la arquitectura, la escultura. Incluso los vanguardistas necesitaban reglas, convenciones, fronteras, para reírse de esos obstáculos y cadenas. Ahora, la creatividad del todo vale es lo más importante, y las nuevas pantallas ofrecen un “flujo de conciencia” ininterrumpido y fácil de imitar y amplificar con nuestra nueva contribución; las llamadas, los mensajes, las imágenes nos invitan a todos a ser artistas contemporáneos. La destrucción creativa de todo lo que ha dado sentido a la vida humana, la religión, el patriotismo, el amor familiar y sus monumentos, parece la esencia desnuda del progreso. ¿Progreso de qué? Nihil. ¿Y por qué no debiera ser la última justificación del Estado ilustrado la contención de ese progreso nihilista y la preservación de un pasado que puede dar, al menos a una minoría consciente, un refugio entre una mayoría atrapada en el conformismo de un progreso posmoderno? Pero ¿qué queda del eslogan de la “democratización cultural”?
Si en El Estado cultural hablaba del papel del Estado en la cultura, París- Nueva York-París es, entre otras cosas, una crítica al funcionamiento del mercado en ese terreno.
Soy liberal, pero hasta cierto punto. Soy un liberal político en el sentido en que Chateaubriand resistía con su elocuencia el despotismo de Bonaparte, pero no soy en absoluto un neoliberal darwinista que cree que todo el mundo, contra su voluntad y a pesar de sus méritos, debe ser sacrificado al mercado y su mano invisible. El mismo fanático neoliberal sostendría que todos los bienes son iguales in se y per se: le corresponde al mercado fijar el precio actual y cambiante de un cuadro de Tiziano y el precio paralelo de un artilugio de Jeff Koons; de una silla diseñada y construida por un ebanista parisiense del siglo XVIII y otra concebida por el costurero Armani o por Poltrona Frau. El mundo humano que imagina el neoliberalismo, que desde este punto de vista es un gemelo del marxismo leninismo, no tiene sitio para lo gratuito, lo desinteresado, lo que no puede venderse. Es una ateología paneconómica donde la humanidad queda reducida a un sistema digestivo y los hombres se dividen entre consumidores gigantes y enanos. En un mundo tan compacto, no hay respiro para la alegría y la nutrición espiritual de las artes, porque no hay utilidad ni sitio para el alma, salvo para una minúscula minoría nostálgica del pasado y de su legado de obras maestras.
Había artes y obras maestras en el mundo premoderno en todas partes, porque los artistas y los artesanos podían dedicar sus obras, a menudo mal pagadas, a espacios sagrados de templos, palacios, castillos e iglesias habitados por dioses o semidioses, reyes y príncipes que merecían lo mejor de la destreza humana. Incluso en el siglo XVIII, en el umbral de la modernidad en Francia y Europa, los dos centros más importantes del gran arte eran Roma y París, capitales de dos gobernantes sagrados, el papa y el rey de Francia. Para esos activos representantes de Dios, nada podía ser demasiado hermoso o excepcional, se pagaba lo que fuera porque el trato no era de carácter económico, sino que pertenecían al tipo de intercambio del “trueque” y la “ofrenda”: extrema belleza y ejecución por parte del artesano, frente al honor supremo y la recompensa espiritual del augusto receptor.
Incluso en la primera mitad del siglo XX, en la época del modernismo en el sentido anglosajón, las vanguardias proclamaban su repugnancia por el mercado del arte. Los grandes movimientos artísticos eran sostenidos o acompañados por marchantes que no eran solo marchantes, sino gente de gusto, refinada, y por un público cultivado que no habría aceptado obras de segunda fila, ni piezas académicas demasiado fáciles de vender. Las sombras de León X y Rafael, de Luis XIV y Molière, de Luis II y Richard Wagner flotaban en la escena artística. Ahora los mecenas, tanto el de la Iglesia como el del Estado, están ausentes; el papa y el rey están desnudos y lo que llamamos Arte también está despojado de la vestimenta de las artes. El mecanismo brutal del mercado, que funciona para la exportación de verduras, petróleo o materias primas, actúa sin contrapartidas, sin correctivos ni frenos, para la evaluación y circulación de cosas que algunos llaman obras de arte. El gusto ya no deriva de la frecuentación de los museos, exposiciones y artistas, sino de la ob- servación asidua del mercado bursátil.
Conozco –en Inglaterra, en Francia, en Italia– pintores, escultores, dibujantes o grabadores a la manera clásica, pero son muy poco célebres. No tienen la presencia mediática de los artistas que practican un Arte con a mayúscula y que obtienen precios superiores a los cuadros de Tiziano o las estatuas de Miguel Ángel, en su época y en esta. Por tanto, resulta evidente que, cuando la doctrina del librecambismo –que ha demostrado sus virtudes para las materias primas y las mercancías en general– se aplica al singular terreno artístico, resulta extremadamente destructiva. En este caso, es insuficiente hablar de “destrucción creativa”. Podemos temer el horror de la “destrucción pura y simple”, un vandalismo revolucionario de tipo maoísta que nos llevaría a la supresión (por ser “superfluo” y por distraernos de la “vida real”) del mejor patrimonio de la humanidad, de los logros más generosos, que continúan irradiando belleza y gracia, como un remordimiento y un reproche: la poesía, la pintura, la literatura, la arquitectura, la escultura antiguas.
Parece que el mecenazgo funciona mejor en Estados Unidos que en países como Francia, España o México.
Como los estadounidenses no tienen ministerio de cultura ni un Estado de bienestar que sienta una responsabilidad hacia los asuntos estéticos (la excepción sería una casi francesa Jacqueline Kennedy en la Casa Blanca), el ideal republicano estadounidense ha hecho que desde el siglo XIX las fortunas privadas se crean obligadas a consagrar una parte de su riqueza a la construcción de monumentos públicos y museos, y a la elaboración de prodigiosas colecciones de arte antiguo que se ofrecen al público y pretenden educarlo. Esa actitud tradicional de los ricos estadounidenses en busca del bien común me recuerda al evergetismo de las ricas familias atenienses. Paradójicamente, el país que ha inventado el mercado globalizado de la cultura de masas, y las formas más feas y áridas de la modernidad, también es la nación más exigente y generosa con su patrimonio prestado de artes y oficios de Europa y el Extremo Oriente. La misma gente que ha engendrado los tipos más vulgares de nuevos ricos, y los ha mostrado al mundo como ejemplo glamuroso para las demás fortunas, alberga los fideicomisarios más dedicados, generosos y discretos, que permiten que las instituciones del arte clásico, las óperas, los teatros, los museos y las escuelas florezcan a veces mejor que en Europa.
Estados Unidos es más consciente que nosotros del “daño colateral” de su sistema, que se extiende al resto del mundo. Neófitos inocentes o cínicos, todos nos sentimos tentados a imitar el modelo mítico sin darnos cuenta del coste moral y espiritual de esa adhesión ciega y servil. Mejor que nadie, Estados Unidos ha distinguido los terribles efectos secundarios de sus poderosos motores políticos, sociales y religiosos, y ha creado potentes contrapesos (ignorados por los viajeros europeos), dispuestos para preservar un patrimonio de memoria y belleza para su minoría educada. Ahora al fin tenemos que entender ese aspecto ignorado de la vida estadounidense: no pidieron que esta tarea saludable y poco igualitaria la realizara el gobierno federal, sino la riqueza privada y las autoridades locales.
En Francia, de forma más radical que en Italia y en España, la misma carga descansa sobre todo en los hombros del Estado. Demasiado tarde. Hay pocas alternativas en el sector privado para relevar a un Estado actualmente empobrecido, y el eslogan de la “democratización cultural” (que en Estados Unidos solo tomaban en serio los artistas pop más esnobs) condena a nuestro Ministerio de Cultura a disimular o corromper su verdadera y saludable vocación (salvar nuestro patrimonio artístico para una minoría devota), a fin de ajustar su actuación a su credo ideológico oficial. Por ejemplo, la tendencia de los museos estatales es excusar una exposición “elitista” de Mantegna con un performance o una instalación paralela de un artista contemporáneo, a quien se considera erróneamente más accesible para el gran público: la realidad es que el público no le sigue.
En tiempos de crisis y drástica reducción presupuestaria, la benevolencia universal del Estado de bienestar e ilustrado, al estilo francés, se enfrenta a serias dificultades. Va a tener que reducir su presupuesto y por tanto su capacidad de mecenazgo. Se habla de fundaciones de patrimonio, se hacen llamamientos al dinero privado, se ha inventado una ley según la cual empresas privadas pueden comprar tesoros nacionales, dárselos a museos estatales y obtener a cambio un ahorro fiscal. Algunos museos, especialmente el Louvre, hacen llamamientos al público a fin de comprar obras para las que no tienen crédito. Existe la necesidad de recurrir cada vez más al sector privado y al dinero privado para financiar las actividades más nobles, deseables y sin ánimo de lucro de los museos, bibliotecas y archivos: facilitar la investigación científica de unos pocos especialistas y favorecer la educación estética, que no está prohibida para nadie, pero que de hecho queda reservada a unos pocos.
La democracia estadounidense admite tácitamente que la comunidad democrática en sí, aunque sea en principio igualitaria, necesita una élite, no solo de especialistas y científicos excepcionales, sino de funcionarios educados y de hombres de Estado. A menudo, los europeos fascinados por la selva darwiniana que caracteriza la economía estadounidense pasan por alto ese sabio matiz. Las paradojas de esa sabiduría se malinterpretan en Francia y en la Europa mediterránea. Hay aquí y allá algún progreso en esa dirección, pero nunca alcanzarán la escala y el éxito de Estados Unidos.
Personalmente, creo que nuestro tipo de Estado de bienestar debería reducir sus pretensiones y concentrar sus reducidos medios en la protección de los tesoros patrimoniales más frágiles y valiosos, en la transmisión de los oficios amenazados, piedras que constituyen la identidad y la memoria de un país, frente a la preocupación de Malraux y Lang por manifestaciones comerciales de masas que sobreviven muy bien en el mercado del entretenimiento, y que son cómodamente financiadas por un público de generaciones jóvenes educadas ante pantallas.
El Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Educación, debería estar impulsado por la preocupación de formar a ese público no educado, en vez de duplicar la obra que venden a los jóvenes las compañías de entretenimiento. No basta con ponerles en las manos un iPod o un iPad y convertirlos en expertos en internet. Hay que llevarlos a las bibliotecas, enseñarles a trabajar en archivos e imaginar el pasado, familiarizarlos con buenas librerías donde puedan descubrir libros de historia, arte o ficción; iniciarlos en otras cosas que no son la última actualidad, el último grupo rock o funk, la última campaña publicitaria de Apple. Se llamará a muchos y pocos serán elegidos. Pero lo importante es la elocuencia de la llamada, en un momento en el que el nihilismo tiende a prevalecer.
Cuando hay una competición, como ocurre ahora, entre dos caminos educativos, el Estado “a la europea” debe estar del lado del más débil, del menos popular, del más susceptible de hacer que los jóvenes crezcan en vez de lanzarlos a las profundidades de la cultura de masas. Es difícil que los políticos lo entiendan, pero decirlo y escribirlo puede significar una pequeña diferencia.
Usted ha señalado que en el pasado se concebía al arte como una actividad surgida del ocio fértil y desinteresado, pero en la actualidad ha pasado a ser una nueva categoría de la actividad industrial. ¿Cuándo se produjo esa transformación?
Es relativamente reciente. Los Estados Unidos “clásicos” han desarrollado un sistema evergetista, en el sentido griego del término, donde se pide a las grandes fortunas que traduzcan los beneficios extraídos a las fuerzas de producción a colecciones e instituciones culturales, con bibliotecas y museos modélicos donde está representado todo el legado espiritual europeo; archivos donde puedes estudiar la historia de Francia o Italia, óperas, orquestas, teatros, escuelas de arte. En la segunda parte de La democracia en América (1842), Alexis de Tocqueville aconsejaba a los estadounidenses la creación de universidades donde las jóvenes generaciones pudieran estudiar latín y griego porque era algo totalmente desinteresado, a manera de contrapeso de un ambiente centrado en el interés inmediato. Ese consejo fue aceptado y seguido.
Todo (o casi todo) cambió tras la Segunda Guerra Mundial. El motor americano desveló todo su peso y, esta vez, con su nueva ambición global de reemplazar a la deshonrada y derrotada Europa como líder mundial de la libertad política frente al fascismo y estalinismo. La ruptura con respecto a la tradición clásica que reivindicaban las vanguardias literarias, artísticas y filosóficas europeas fue abrazada en Nueva York y Washington como el nuevo deber estadounidense, el punto de partida de su hegemonía cultural en el mundo libre.
La élite modernista europea exiliada en Nueva York durante la guerra adquirió pupilos inmediatamente y descubrió el fantástico eco que sus movimientos, marginales en Europa, podía encontrar en y a través del sistema mediático, de moda, publicidad y comunicación, que había desarrollado la cultura de masas estadounidense. Primero se proclamó y asumió en todo el mundo que los pintores del expresionismo abstracto, gigantes como Pollock, De Kooning y Rothko, eran los Apeles y Miguel Ángel del nuevo capítulo estadounidense de la historia del arte. Luego, sin comerlo ni beberlo, Marcel Duchamp fue proclamado el Sócrates y el Aristóteles de una nueva alianza entre moda, publicidad y lo que quedaba de las artes: creatividad para todos. La teoría y la práctica del “Arte contemporáneo” descargaron toda su fuerza sobre lo que quedaba de la tradición europea cuando, después de 1989, los regímenes autárquicos soviético y maoísta empezaron a convertirse al comercio y al dinero. El “Arte contemporáneo” nacido en Nueva York en los años sesenta con los “artistas” pop se atrevió a realizar el gesto definitivo de destrucción creativa, que había descrito teóricamente medio siglo antes el ironista Duchamp, con su mítico orinal ennoblecido como Arte en una galería o un museo: como por “encanto”, las galerías se transformaron en gigantescos supermercados, los bienes vendidos en supermercados se volvieron costosas obras de arte, y el “Arte” se convirtió en un departamento para los muy ricos en el democrático arte de ir de compras. Abandonando su vieja alma europea en museos y bibliotecas, en vez de la naturaleza vieja y superada, Estados Unidos propuso al resto del mundo su propia masiva producción y comercialización de bienes como el canon del Arte, negación de las artes y reproducción con la etiqueta de “Arte” del producto corriente del mercado de masas. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).