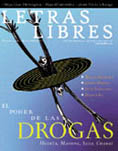Para Víctor Kuri, lector de Thomas de QuinceyLas cráteras de Menelao
En la Rapsodia IV de la Odisea, Helena interviene en una conversación en la mansión de Menelao. Todo ocurre en "la vasta y cavernosa Lacedemonia", después de un banquete. Antes de contar cierto incidente de la Guerra de Troya en el que protegió al astuto Ulises, la bella vierte una droga en el vino de los circunstantes.
Luis Segalá y Estalella ofrece en español la siguiente noticia, en su "versión directa y literal del griego": "Echó en el vino que estaban bebiendo una droga contra el llanto y la cólera, que hacía olvidar todos los males". Esa sustancia desterraba las lágrimas y volvía tan indiferentes al dolor a quienes la tomaban que, bajo sus efectos, ni siquiera, dice Homero, llorarían las muertes violentas de sus padres o la degollina de sus hijos. La egipcia Polidamma, mujer de Ton, le había dado a Helena esa droga.
Es como si aquella magia egipcia, acaso tebana, le permitiera a los hombres experimentar un excepcional estado de espíritu que los elevaría por encima de las miserias y aun de las riquezas del mundo común; como si, en palabras de Nietzsche, los convirtiera, por largos y sublimes momentos, en seres alciónicos, más allá de las sensaciones, ideas y experiencias de todos los días. La ataraxia, frialdad o imperturbabilidad del ánimo, era parte del ideal epicúreo del verdadero sabio. En todo esto se insinúa, como puede verse, un tema inmenso: el de la sabiduría trascendental y la ingestión de algunas drogas, que necesariamente propician o refuerzan aquélla. Los curanderos y los chamanes mesoamericanos, sudamericanos y siberianos, ilustran suficientemente ese tema. En la profunda antigüedad, en la Hekatómpilos tebana y en las chozas de piel de los escitas —donde las fogatas de cáñamo inducían "estados de conciencia alterados"—, esto formaba parte del conocimiento normal y ritual de las comunidades.
Uno de los traductores homéricos al inglés en el siglo XIX, P. S. Worsley, trasladó la Odisea siguiendo los modelos métricos y estróficos de Edmund Spenser y mereció por ello un elogio del exigente Matthew Arnold. En ese pasaje de la Rapsodia iv utiliza, en vez de drug, el término philter, aunque más adelante escribe: "Drugs of such virtue did she keep in store" ("Drogas de tal virtud guardaba ella"). En 1910, otro traductor al inglés de la Odisea, Robert Fitzgerald, utilizó un término más para referirse a esa extraña droga, vehículo de una suprema impasibilidad: "an anodyne, mild magic of forgetfulness" ("un anodino, suave magia de olvido").
La elegida por Fitzgerald es la misma palabra, anodyne, que el poeta Samuel Taylor Coleridge usó para describir la sustancia que tomó poco antes de entrar en uno de los sueños más célebres de la literatura: la densa introspección en la que concebiría el extraordinario poema "Kubla Khan", 54 versos de perfección prosódica y de visiones extraordinarias, provenientes de una China y una Etiopía de la mente. Ese término (anodyne) equivale a "analgésico", calmante del dolor; o, como prefiere el púdico Jorge Luis Borges ("El sueño de Coleridge" en Otras inquisiciones), es "un hipnótico", tomado por el poeta debido a una indisposición, probablemente de origen reumático. Pero en nota a pie de página, en el segundo tomo de la Oxford Anthology of English Literature, leemos: "In a manuscript note Coleridge confessed that his supposed sleep was actually an opium-induced reverie" ("En una nota manuscrita, Coleridge confesó que su presunto sueño fue en realidad una ensoñación inducida por el opio").
El opio fue usado en el siglo XIX, casi diríase popularmente, como anodyne, es decir, como calmante, acaso el más eficaz de todos los disponibles en aquella época, entre los que se contaban el beleño, la cicuta y el cloroformo. No pesaba entonces sobre el opio, ni sobre sus consumidores, ninguna condena social o moral, como sucedería más tarde, y de modo tan estridente. Las recomendaciones hechas no hace muchos años, precisamente desde Londres, acerca de la despenalización de las drogas, evocan aquella época del siglo XIX. Los boticarios londinenses vendían el opio libremente en los mostradores de sus expendios —"over the counter", como todavía se dice en inglés para la venta de los medicamentos comunes— sin necesidad de receta.
El opiófago más célebre de la literatura inglesa, Thomas de Quincey, vuelve al punto de origen y en sus Confessions of an English Opium-Eater escribe: "Homer is, I think, rightly reputed to have known the virtues of opium". Para De Quincey, entonces, al menos parte del prestigio de Homero se debe a que conoció "las virtudes del opio", tal y como aparece en la Rapsodia iv, ministrado por Helena en las cráteras de Menelao. En un artículo de 1845, además, De Quincey citaba el undécimo libro del miltoniano Paradise Lost para conjeturar que Adán había ingerido opio en el Jardín del Edén. La autoridad poética de Milton y su inmenso prestigio visionario casi autorizaban a ponerlo al lado de las Escrituras.
Los apuntes que siguen son apenas una breve exploración de la iglesia del opio en unos cuantos autores, principalmente el admirable, el entrañable Thomas de Quincey. Desde luego, otras iglesias semejantes hubo en el siglo XIX europeo, para no hablar del turbulento siglo xx: por ejemplo, la del hachís baudelairiano, desprendimiento, en cierto modo —pues el poeta francés admiraba enormemente a De Quincey—, de las Confessions.*Una personalidad laberíntica
Thomas de Quincey (1785-1859) consumía opio en forma de láudano: granos de la droga diluidos en alcohol (tintura de opio). En sentido estricto, no era un opium-eater: más bien era bebedor de opio. Las cantidades que ingirió desde 1804 —le fue recomendado para aliviar un dolor de muelas que lo atacó a raíz de un enfriamiento— y la frecuencia de su consumo variaron enormemente. Las dolencias gástricas que lo aquejaron toda la vida —y la tuberculosis que lo amenazó en una época— explicaron durante un tiempo, a sus propios ojos, su consumo cada vez mayor de láudano, del que llegó a tomar ocho mil gotas diarias; él mismo razona los límites de esa explicación: más allá de sus efectos paliativos del dolor, el opio constituye un verdadero ídolo para quienes lo consumen. Lo fue para De Quincey, que nunca se avergonzó de ello; lo fue para Coleridge, que trató de ocultar esa "debilidad". En los casos de adicción, el opio se convertía en un objeto de auténtica veneración, de inocultables tonos devocionales; no en balde Karl Marx echó mano de este mismo ámbito de ideas para su comparación de la religión con el opio. La iglesia del opio tenía no pocos adeptos. El más reconocido en la Europa del siglo XIX, a partir de 1821, fue Thomas de Quincey.Los ensueños, las alucinaciones, los complicados sentimientos, los estremecimientos sensibles y los trances de paz majestuosa que el opio le procuraba a De Quincey, tenían que ver, sin la menor duda, con su personalidad laberíntica. Así en cada caso y de acuerdo con la personalidad de quien lo ingiere. Él mismo lo explica: si uno se las ve con bueyes todos los días, sus reveries de opio estarán pobladas por bueyes; no tiene remedio. Clasicista especializado en estudios helenísticos (era un consumado Grecian); lector de una curiosidad inmensa; hombre de un irresistible encanto personal, según todos los testimonios; escritor sagaz, de un estilo noble y flexible a la vez, heredado de Sir Thomas Browne, de John Milton, De Quincey poseía un complejo temperamento presidido por una sensibilidad extremosa, exacerbada.
Nada había en él, por cierto, del hombre quejumbroso ni del moralista patético: sus páginas autobiográficas nunca descienden a la prédica ni se enredan en discusiones acerca de la culpa o el mal. Tan lejos está de Job como de los predicadores, que tan importantes fueron en su formación infantil y juvenil. Habla con todas sus letras del sufrimiento y el dolor, pero siempre utiliza un tono que ahora llamaríamos distanciado, levemente escéptico, puntual; este rasgo estilístico —puesto que centralmente lo es— contribuye de manera decisiva a darle una pátina de íntima y poderosa fuerza de convicción a todo lo que cuenta. Sus explicaciones acerca del origen infantil de sus sueños de opio le deben mucho a William Wordsworth (a uno de los principales temas de éste: el Niño como padre del Hombre), a quien admiraba como a pocos artistas; por otro lado, no es exagerado considerarlas, si se quiere, como prefiguraciones del método psicoanalítico de Sigmund Freud, en cuanto que son una implacable y nada complaciente exploración de la memoria.
Esas posibilidades plurales del libro tienen que ver con la ambigüedad de su tema. De Quincey aclara, por un lado, que el héroe de sus Confesiones ("the true heroe of the tale") es el opio, no el opiófago, es decir, él mismo; por otro, dice en varias ocasiones que su mayor interés estriba en mostrar el poder de la mente humana en su dimensión soñadora. Sea lo que fuere, De Quincey puso su propio espíritu, sobre todo, en estas páginas de una sinceridad y una franqueza incomparables. El tema y la sustancia del libro, entonces, son el espíritu y la personalidad de De Quincey. Vistas así las cosas, el opio, ídolo y razón de ser del opium-eater, se convierte entonces en un instrumento de los poderes que de verdad cuentan: los de la mente humana, los de la imaginación.*El lugar de la escritura
Las Confessions of an English Opium-Eater (o bien Opium Confessions, como las llamaba a veces su autor) fueron escritas desde el interior de la "iglesia del opio", para los lectores ingleses —sobre todo londinenses— y en alguna medida contra los franceses hipócritas representados por Jean-Jacques Rousseau, cuyo libro confesional representa, para De Quincey, lo contrario de lo que él se propuso: poner su corazón al desnudo, como lo haría más tarde otro francés, el gran Charles Baudelaire (1821-1867), su admirador y exégeta. Llama la atención, por cierto, que nunca se refiriera, aparte de Rousseau, al otro gran antecedente de libro confesional, acaso el más ilustre, en el Occidente: el de San Agustín, obispo de Hipona y Padre de la Iglesia Católica. Pero si uno lee las Confesiones del Opio a la luz de las "variedades de la experiencia religiosa", tal y como las abordó William James en su libro monumental de 1902 sobre el tema, tendría que concluir, quizá, que la referencia agustiniana no hacía ninguna falta.
La zona cardinal de las Confesiones del Opio ocupa apenas un puñado de páginas al final de la primera edición (1822). Son los impresionantes, extraños y delirantes sueños del opio. De Quincey concentró en esas páginas todo su talento y puso en su redacción algo más que inspiración: hay en esas palabras un talante de un valor moral nunca antes visto. Y por ellas solas el lugar eminente de Thomas de Quincey en la literatura de su lengua y del mundo quedó asegurado.*Las maquinarias del sueño
La impresión que producen los sueños de opio de De Quincey puede tener varios registros. En un lector (digamos) literario, el efecto del lenguaje es inmediato, multidimensional, y le devuelve a la retórica —tan desprestigiada en su uso "adjetival"— todo su poderío clásico. En los lectores que buscan en el texto saber algo sobre las drogas, el despliegue descriptivo de De Quincey satisfará al más exigente; él es, además, en este territorio, el Precursor, el founding father del género. Para el apasionado por los testimonios autobiográficos (ahora abunda este tipo de lector), la puesta en contexto de los trances —la infancia y las escuelas, la huida hacia Gales, el abigarrado capítulo londinense— proporciona un material de primer orden por su riqueza y por su precisión: pocas veces la literatura ha ofrecido un autorretrato ejecutado con buriles tan agudos. Para el curioso psicoanalítico o sociologizante, el solo tema de las niñas inermes (Kate Wordsworth, la prostituta londinense Ann) o la conmovedora inclinación de De Quincey por los parias y los marginados (judíos, homeless people, miserables) bastarían para cubrir de sobra esos intereses.
Los sueños de De Quincey poseen una cualidad suntuosa; tienen algo de lo que Rudolph Otto denominaba numinoso: vastos paisajes naturales y humanos, ciudades imponentes, mares obsesionantes de caras. Este último es uno de los temas directamente provenientes de sus experiencias juveniles en Londres: la tiranía del rostro humano. Ann, la prostituta amiga de De Quincey, faltó un día, fatalmente, a la cita acordada y él la buscó desesperado por ese "laberinto roto" (Borges: "El Aleph") de las calles de Londres. Las oleadas de gente —como las retrataría también, un siglo después, T. S. Eliot en "The Waste Land"— se convirtieron para De Quincey en la imagen tumultuosa de una angustia cegadora: la imposibilidad de un encuentro deseado. Nunca volvió a ver a Ann.
China, la Roma clásica —tal y como la conocía a través de Tito Livio—, la campiña inglesa se transfiguran de mil maneras en el ensueño del trance: se convierten en verdaderas visiones. Henri Fuseli y Giambattista Piranesi, artistas plásticos, funcionan como referencias de ese visionarismo; pero el caso del veneciano Piranesi es extraño, pues De Quincey lo menciona a través de la noticia descriptiva que le dio Coleridge. No es un desencuentro absurdo poner los sueños del opio de De Quincey junto a las Carceri d'Invenzioni piranesianas. Es como si dos espíritus afines se hubiesen encontrado por vías insólitas: la elocuencia de un poeta (Coleridge), una sustancia narcótica (la tintura de opio).
*Levana y las Madres
Las Confesiones del Opio tuvieron dos ediciones principales: 1822, 1856. Aparecieron anónimamente, por primera vez, en las entregas de septiembre y octubre de 1821 del London Magazine. De Quincey las escribió a toda prisa, apremiado por los editores e impresores. Debido a ello las revisó, las corrigió y sobre todo las amplió en la segunda edición, de 1856, cuando era ya un hombre viejo, de poco más de setenta años. La primera edición, a pesar de la prisa con que fue preparada, constituye la médula del libro. La parte de los sueños —la de los placeres y tormentos del opio— ya había sido escrita, se supone, con más detenimiento que el resto. A las Confesiones suele añadirse también, además de esas dos ediciones, el texto posterior titulado Suspiria de profundis, con el que tiene lazos estrechos: trata el tema triple de la oscuridad, las lágrimas y las sombras; es la secuela natural del libro y pertenece con todo derecho a ese corpus.
El suspirante de las profundidades tiene cuatro figuras tutelares: la romana Levana, deidad lar de la infancia, y las tres Madres: la Mater Lacrymarum, la mayor y del imperio más grande, Nuestra Señora de las Lágrimas, llamada Madonna; la Mater Suspiriorum, Nuestra Señora de los Suspiros; la Mater Tenebrarum, Nuestra Señora de las Tinieblas. Gilbert Highet afirma en La tradición clásica que Leopardi vivió su esencial angustia bajo la potestad de esta última deidad. Lo cierto es que Suspiria de profundis constituye una pieza de una hermosura solemne. Esas apariciones de las divinidades en sus páginas son la compañía perfecta de los sueños del opio.*Los Lake Poets
Las diferencias entre De Quincey y Coleridge en relación con el opio y todo lo que lo rodea fueron profundas e irreconciliables. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) tenía una actitud ante la droga diametralmente opuesta a la de De Quincey. Gordo y sibarita, monologante voraz que apenas escuchaba a sus contertulios, aprensivo e hipersensible, Coleridge era lo contrario de De Quincey en cuanto a personalidad y conducta. Sobre todo, vivía agobiado por la culpa y el sentimiento del mal. Esto solo bastaría para distinguirlo de su amigo durante tanto tiempo. Amigo y benefactor, cabe agregar: De Quincey le facilitó al poeta, en un momento de apuro de éste, trescientas libras.
A fines de la década de 1830 —el poeta había muerto en 1834— fueron publicados algunos documentos de Coleridge, cartas y anotaciones, en donde aparecían duros juicios en contra de De Quincey. Su amigo lo acusaba de haber persistido, únicamente por razones hedonistas, en el consumo del opio, luego de haberse iniciado en su trato por motivos terapéuticos. Era como si Coleridge lanzara una condena frontal y abierta desde el otro mundo (hay que reconocer, de todos modos, que no publicó en vida esos papeles): para Coleridge, De Quincey formaba parte del laberinto perverso del adicto, su opiomanía era una forma de degeneración moral. De Quincey escribió en 1845 un artículo para refutar punto por punto las aseveraciones de Coleridge. Toda la argumentación es impecable: el poeta y el prosista eran opiómanos igualmente, con historias semejantes, paralelas, y en algunos puntos idénticas. Pero su actitud difería insalvablemente: Coleridge nunca se liberó del demonio de la culpa, de la moral devastadora que lo acompaña.
Con William Wordsworth (1770-1850) y con su familia, en cambio, De Quincey sostuvo una relación más armoniosa y apacible, a pesar del alejamiento final. Él adoraba, literalmente, a Kate, una de las hijas más pequeñas del poeta. La muerte de esa niña en 1812 representó para él una verdadera tragedia: recrudeció sus dolencias estomacales a raíz del quebranto nervioso que desencadenó. Es posible que desde entonces su afición al opio se convirtiera en una verdadera y problemática adicción.
Se conjetura que el poeta de The Prelude abrigaba nada menos que la esperanza de casar a De Quincey con su hermana, la sensible e inteligente Dorothy Wordsworth. Eso no ocurrió y Thomas contrajo matrimonio con Margaret Simpson, hija de una familia de granjeros, lo cual, quizá, debió parecer ofensivo a los Wordsworth. Entre 1809 y 1833, De Quincey rentó, con su propia familia, Dove Cottage, en Grasmere, antigua residencia de la familia Wordsworth. La adicción al opio terminó por alejarlos de manera definitiva, aunque sin violencia: los Wordsworth habían padecido ya bastante por la opiomanía de Coleridge.
De Quincey era trece años menor que Coleridge y quince años menor que Wordsworth, lo cual no permite situarlo del todo en otra generación. Era una especie de joven francotirador en prosa de los Lake Poets, cuyo inmenso valor reconoció con lucidez y tino: presumía de ser prácticamente el primer auténtico valorador de la poesía de Wordsworth, alarde discutible por donde se le vea. Está junto a ellos, en fin, pero no pertenece con plenitud al grupo (también conoció y trató a Robert Southey). Sus hermanos espiritua-les, sus pares, estaban en otros lugares y otros tiempos: eran Giacomo Leopardi, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Otras devociones, otras aventuras; otras tinieblas, lágrimas y exaltaciones: el hachís y el ajenjo (la "bruja glauca"), el spleen y la angustia (fisuras cósmicas del ánimo), el ron y el cáñamo. Otras devastaciones, también: a De Quincey no lo mató el láudano, pero a Poe lo destruyó en mala hora el infame alcohol electorero de Baltimore.*Un epiloguito mexicano
Hace algunos años, un querido amigo me mostró unas páginas del poeta Jaime García Terrés (1924-1996): versos del libro de 1971 Todo lo más por decir, escritos, según noticia directa del poeta, bajo los efectos de los "honguitos sagrados", también llamados "carne de Dios". García Terrés redactó en ese trance visionario dos largos textos: "Teonanácatl" y "Tocempopolihuiyan". Escritura profética: gracias a los hongos alucinantes (o enteogénicos: que despiertan o hacen nacer a Dios dentro de quienes los ingieren) vio claramente su propio futuro. En efecto, en "Teonanácatl" puede leerse lo siguiente: "El Fondo: la exaltación absoluta", "Aproximarse al Fondo" y también "El Fondo, cifra básica del cosmos". Extrañas e inquietantes frases. El poeta y diplomático Jaime García Terrés fue director general del Fondo de Cultura Económica de 1982 a 1989. El "Fondo" que los hongos le permitieron vislumbrar era ni más ni menos que esa editorial mexicana. (Nótese en aquel libro de 1971 que García Terrés escribió en letras versalitas o con mayúscula inicial esa palabra, de modo similar a como se reproduce en los documentos oficiales del FCE.)
Con el sello del FCE aparecieron varios libros en torno de la experiencia enteogénica. Octavio Paz prologó en 1974 para la Colección Popular el primer libro de la saga de don Juan Matus y de su más célebre discípulo, el antropólogo Carlos Castaneda: Las enseñanzas de don Juan. Otros tres libros de Castaneda aparecieron más tarde, en traducción de Juan Tovar: Una realidad aparte, Viaje a Ixtlán y Relatos de poder. Del acuñador del término enteogénico —y, no lo olvidemos, descubridor, para el mundo, de la curandera mazateca María Sabina, en las páginas de la revista Life—, R. Gordon Wasson, se publicaron sus divagaciones sobre los ritos eleusinos y algunos otros libros. El libro Plantas de los dioses, de Richard Evans Schultes, fue traducido al español por el poeta Alberto Blanco y también publicado con el sello del FCE. Casi sobra decir que esos libros fueron publicados cuando Jaime García Terrés fue subdirector, y luego director, del Fondo. –
(Ciudad de México, 1949-2022) fue poeta, editor, ensayista y traductor.