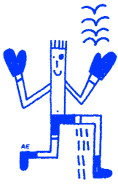El ayuno y el héroe
Ricardo Garibay aparece como un artesano riguroso de la palabra eclipsado por la fuerza de una personalidad malhumorada, a veces estrepitosa, orgullosa hasta el enfado. Algo en él recuerda a Ernest Hemingway: el culto del hombre rudo, la devoción machista, aparejada a un deportivo virtuosismo del cuento real.
Era, ¿quién lo duda?, un asceta del sueño y de la fantasía, a los que nunca sucumbió. Su musa no venía del trasmundo: era mundana e hiperrealista. Se complacía en los diálogos callejeros, en las pendencias del pugilato, en los discretos encantos de la miseria y en las variedades de la experiencia arrabalera, en la fauna y en la comedia urbana. Curiosamente, Ricardo Garibay, pese a su buen oído, no quiso oír las voces de la historia, quizá porque desconfiaba del falsete ideológico y de la coloratura comprometida. No fue en ese sentido un “intelectual” ni un escritor moderno, sino un liberal chapado “a la antigüita”. Su mejor don, su mejor dote fue el oído, el laberinto auricular alimentando el pulso de la escritura, capaz de salvar en ella el relajo y el bochinche, el desmadre y el desvarío, la embriaguez y las emociones despiertas en el fondo del laberinto urbano. Su oído magnánimo recuerda a Lizardi, restituye a Cuéllar, evoca al impasible Mariano Azuela. También fue un buen observador, un cronista capaz de inflamarse al roce de sus propias enumeraciones. El peso que sobre su aliento tenía la realidad alimentaba sus descripciones pero —admitámoslo— lastraba sus fábulas. Su inteligencia narrativa se mantenía en un primer grado sensible y sensitiva pero rara vez saltaba, hacia la purificación de la invención, hasta encontrar el vuelo. Menor que Carlos Fuentes y mayor que Luis Spota, literariamente se encontraba también entre ambos y, si bien tenía el impulso mimético del novelista obsesionado por el espejismo del poder, carecía de la pirotecnia e inventiva verbales del autor de Cristóbal Nonato. De otro lado, hay que decir que Garibay no sólo dominaba el arte de escribir: su oficio concienzudo apenas disimulaba el placer que le producía escribir, encontrar el giro certero y feliz, atinar, por así decir, con una bala de plata.
Garibay, ¿quién no lo sabe?, vivía obsesionado por escribir bien —¿giro incógnito y que refleja los gustos de las edades y clases o bien responsable expresión ética y estética? Su escritura era tensa y tersa, y cuando no estaba en trance mimético, transmitiendo como un médium las voces del suelo y del subsuelo, iba con su palabra como sable segando las hirsutas espesuras del idioma llano en páginas exactas de honrado y admirable periodismo. Era como un niño para quien la palabra es una golosina. A sus ojos pensar era ya un acto límite, una frontera y una tentación a la que no había que sucumbir so pena de perder en el camino el bocadillo literario. Pero curiosa y Tirso-de-Molinamente, Garibay buscaba los grandes temas, anhelaba con nostálgica vehemencia el orden épico —uno de sus mejores libros versa sobre un gladiador moderno, un boxeador. Desdeñaba las minucias y, aunque su inteligencia narrativa le hubiese permitido vestir pulgas con decoro (pudo haber sido discípulo de Efrén Hernández y de Micros), se sentía mejor en el género mayúsculo de la sastrería urbanística (véanse sus espléndidas páginas sobre Acapulco).
Varón y hombruno, hazañoso, vanaglorioso soldado en las milicias del amor, Garibay vivió tan atraído por las palabras como por la mujer. Es éste quizás el lado más vulnerable de su obra, pero aun ahí sabremos reconocer al artesano develado por la belleza y que supo hacer de su amoroso desvelo una norma de conducta.
— Adolfo Castañón
El camino de las palabras
Al tiempo en que fue escribiendo, con mano poderosa, una obra vasta y ciertamente dispareja, fue construyendo su propia figura, una imagen casi desprovista de matices, perfecta y uniforme, envuelta —nunca disipada—por el azul del humo del cigarrillo que no abandonaría. Sus compañeros de estudios han seguido evocando la escena en la que aquel joven que sería escritor subió al púlpito en El Generalito de la Preparatoria Nacional durante un concurso de oratoria para arengar a sus oyentes del modo siguiente, palabras más, palabras menos: “Bestias, cerdos. Cuando se ve la belleza hay que adorarla. Y la belleza ahora la encarno yo. Así que de rodillas, cerdos, adoradme”. Con todo y su aspereza, sus modos de relación en los que solió primar la jactancia, hizo amigos buenos que le durarían toda la vida. Su inteligencia fue sólida y flexible, ávida de novedades y leal a sus pasiones. Fue pronto dominado por la lengua, la lectura (contaba que Fausto Vega y él leían en sus años estudiantiles unos doscientos libros al año) y la escritura. No tardaría en dominar los secretos de la literatura, como vio con precisión, en 1942, el agudo periodista Mauricio Ocampo Ramírez, que escribió con motivo de un premio “al joven rubio Garibay, que adopta con frecuencia poses de genio y le cae humanamente mal a la gente sencilla. Algunos movimientos interiores que demuestra en su cuento permiten esperar algo de él”.
Leía (“Leer es un acto de humildad, de devoción, de reverencia”, decía) y escribía con pasión alerta, reconociendo que para él, que anduvo por tantos, no había más camino que el de las palabras y las letras. Incurrió en campos disímbolos en los negocios del mundo: fue inspector taurino, aprendiz de boxeador, burócrata y jefe de prensa gubernamental, guionista cinematográfico, reportero, comentarista radial y televisivo. Tuvo acceso a las puertas de los poderosos y supo abrirlas. Fue sobre todo un magnífico narrador, el autor de dos novelas de veras intensas y notables: Par de reyes y La casa que arde de noche; de Beber un cáliz que, al decir de José Emilio Pacheco, “significa para la prosa mexicana lo mismo que Algo sobre la muerte del mayor Sabines para nuestra poesía”, y de un formidable, duro y vivo libro de recuerdos: Fiera infancia y otros años, dentro de una bibliografía de alrededor de medio centenar de títulos. Al recordar su severa sonrisa uno recuerda también su gana de estar junto al otro.–
– Juan José Reyes