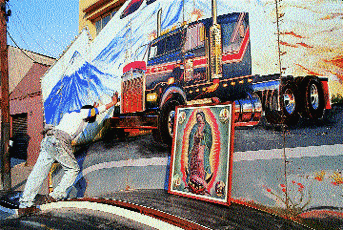Usted (o yo, si no somos la misma persona) trabaja para una empresa que le encarga breves informes. Un trabajo rutinario y bien pagado que solo exige diligencia y discreción. Hace dos días le encomendaron a usted (o a mí) que fuera a un pueblo casi deshabitado que está a doscientos kilómetros y que indagara sin molestar, como un turista despistado. Y que redactara un breve informe.
Usted (o yo) envió en su lugar a un chico o chica de veinte años que estaba buscando trabajo. El chico o la chica, le llamaremos x, aceptó. Usted (o yo) le dio las llaves de su coche y x partió hacia ese pueblo.
Han pasado dos días y x no ha dado señales. Usted (o yo) empieza a inquietarse, pero un chico o chica de veinte años puede desconectar dos días. Llaman de la empresa y piden el informe, o alguna impresión preliminar. Por la voz usted (o yo) sabemos que es algo urgente y tal vez delicado. Decimos que hemos tenido algún contratiempo y que en unas horas enviamos el breve informe, etc.
Usted (y yo) sabemos que la agencia no tolera la mentira. En fin. El chico o chica se llevó nuestro coche. Usted tiene un amigo/vecino al que le pide el suyo. Cógelo, dice el amigo y vecino. Y añade la frase más temida por usted (o por mí): Ah, me voy dos semanas de viaje, necesito que estés al tanto de la casa, ya sabes… Claro, claro, decimos, algo contrariados. Este amigo suele viajar dos o tres veces al año y le pide a usted (o a mí) el favor de dar una vuelta por una casa que él administra y que está vacía. Es un favor que no nos gusta –la casa nos inquieta–, pero en eso consiste la amistad. Solo tenemos que ir una vez al día (está aquí al lado, en un callejón que da al Coso); abrir la puerta, encender unas luces para que se vea que hay alguien. Nuestro amigo suele hacer esa tarea a diario, pero cuando se va de viaje nos la encomienda a nosotros (a usted o a mí). Nada más entrar en la casa a usted (o a mí) se le erizan los pelos, o los poros, si es (o soy) persona depilada.
La casa es singular. Por fuera no tiene interés, una fachada de ladrillo viejo, de dos pisos, con ventanas simétricas, sin balcones: un discreto adefesio que pasa inadvertido. Pero nada más abrir la puerta de la calle se ve que el edificio está hueco: son cuatro paredes y un tejado que forran –y ocultan– una casita de una planta, retranqueada, rodeada por un minúsculo jardín, con árboles secos que de año en año echan alguna hoja: apenas reciben la luz que les llega esquinada de las ventanas polvorientas que perforan el muro exterior. Alguna vez, hablando, hace años, el amigo/vecino (que quizá es una mujer) dijo que en el sótano hay unos baños judíos. Se puede deducir que el propietario que en su día cubrió la casita quiso evitarse los trámites y servidumbres que acarrea la propiedad de una reliquia histórica. Usted (o yo) nunca ha bajado al sótano. Se limita, cuando el amigo/vecino sale de viaje, a cumplir la tarea: abrir la puerta, prender con un interruptor ya enmohecido las luces que iluminan por dentro las ventanas y, al cabo de unas horas, volver a apagarlas.
Usted (o yo) recoge con resignación las llaves de la casa, saca el coche del garaje del amigo/vecina y parte hacia el pueblo, que está a doscientos kilómetros. Sigue llamando a x, con quien tiene un vínculo de hace quince años, cuando x tenía cinco y usted (o yo) cuidó de él o ella, que era hijo o hija de su pareja (de usted o mía) de entonces. Usted (o yo) no había vuelto a ver a x desde que se separaron, hace quince años. La semana pasada x se presentó en su (mi) casa, enviado por su padre o madre –que fue su (o mi) pareja durante un año–, y le dijo que si podía quedarse un tiempo con usted (o conmigo). Usted (o yo) no se atrevió a preguntar nada.
Apenas ha recorrido un cuarto del camino cuando le llaman de nuevo de la empresa y le indican que se detenga en el área de servicio tal y cual y que espere, que en media hora llega alguien de la agencia (como se autodenomina la empresa). El área de servicio es una gasolinera abandonada, con los surtidores desmochados entre la maleza y un logotipo de neón intacto que anuncia un antiguo camping. Usted (o yo) espera en el coche, dando unos pasos, intentando llamar al chico/chica.
La noche anterior ocurrió el suceso que justifica estas líneas: usted (o yo), que no podía dormir, quizá preocupada o preocupado por la falta de respuesta de x, vio (o vi) en el ángulo superior de la habitación, con la cabeza casi tocando el techo, pero sin tocarlo, sin rozar las paredes, pero casi rozándolas, a x, el hijo o hija, el chico o chica de veinte años que usted (o yo) habíamos enviado a redactar un breve informe a un pueblo que está a doscientos kilómetros.
En esta visión el chico o la chica llevaba la misma ropa que al partir, pero estaba como muerto, o exangüe, aunque se movía, o se mecía más bien, como si alguna corriente inapreciable (es una alcoba sin ventanas) le hiciera bambolearse. La chica o el chico de la visión, porque tuvo que ser una visión, o una pesadilla (pero usted o yo sabemos que no era ninguna de las dos cosas) mantenía los ojos abiertos, muy grandes, como desorbitados, pero sin luz; y el cuerpo… los brazos colgando blandamente a los lados, se movía como si fuera a girar en la vertical, como un ahorcado, pero no llegaba a hacerlo, rebotaba como si diera en un tope invisible, repitiendo el ciclo una y otra vez.
Al fin usted (o yo) ha cerrado los ojos pero ha vuelto a abrirlos ante la certeza de que el chico o la chica seguía ahí. El horror que no han disipado las horas procede de que usted (o yo) sabía que esa persona estaba viva pero fuera de este mundo, y sabía que si se levantaba y encendía la lámpara y se acercaba a tocar al espectro, por llamarlo de algún modo, no podría hacerlo porque su mano (o la mía) atravesaría la imagen que sin embargo no iba a desaparecer o esfumarse sin más como ocurre en los sueños o en las alucinaciones, sino que sus tobillos, sus calcetines (que son suyos, de usted, o míos, porque el chico o la chica llegó con lo puesto y los que llevaba están para lavar) seguirían a la altura de sus manos de usted (o mías); y el horror provenía quizá también de la seguridad de que ese estado no era un problema nuestro, algo mental, una intoxicación, neurosis, culpabilidad, paranoia… sino que de alguna manera se relacionaba con la falta de respuesta y con la misión a la que debería haber ido usted (o yo) en vez de mandar a una persona sin experiencia, pues aunque intentemos eludir ese asunto, es cierto que a veces, aunque muy de año en año, la ejecución de alguno de esos breves informes exige algo más que rapidez y discreción.
Al fin usted (o yo) se levantó y dio la luz y en efecto el espectro seguía en su rincón, como colgado del techo, con su inasible vaivén y usted ya no se atrevió (o yo no me atreví) a tocarlo, porque la figura, ya intolerable, forzaba el cuello para seguir enfocando desde la vertical, y quizá usted (o yo) tuvo que salir corriendo a la calle a respirar.
Y esto es lo que está (o estoy) reviviendo en la gasolinera invadida de arbustos mientras espera (o espero) a que llegue alguien de la agencia.
La persona de la agencia le confirma a usted (o a mí) que esta misión es complicada y que para afrontar el informe, y dado que usted (o yo) ha engañado a la empresa enviando a alguien en su (mi) lugar, debe pasar un test de lealtad (así se llama) que consiste en tener un orgasmo. Ante su (mi) estupor la persona de la agencia argumenta que es el único estado natural en el que el cuerpo se abandona al 100% y permite detectar indicios de defección. La persona de la agencia está capacitada, dice, para ayudarle (o ayudarme) a conseguir ese clímax, y en todo caso debe estar presente para verificar la autenticidad del mismo. El método es ya estándar, añade, algo trivial que se suele resolver en el mismo vehículo de la empresa.
Una vez comenzado el test de lealtad la persona enviada por la agencia inopinadamente se desmaya y usted (o yo) la reanima como puede. La prueba queda a medias pero vista su (mi) buena disposición a colaborar indican que la pospongan y que sigan con el informe porque es urgente. Prosiguen el viaje en el coche de la empresa y dejan el nuestro (el del amigo/vecina) en la gasolinera.
Cuando ya enfilan el desvío hacia el pueblo, que se ve al fondo, el coche se detiene: no le ocurre nada, pero una resistencia invisible le impide avanzar. Aparcan a un lado y entonces ven (o vemos) su (o mi) coche, al borde de la carretera local, sobre la hierba, sin daños aparentes, cerrado. Al intentar avanzar a pie en dirección al pueblo algo se interpone. Algo invisible que al principio es blando, como una gelatina, pero que enseguida se endurece. Las manos y los antebrazos quedan atrapados en esa sustancia que de repente se solidifica y la persona de la agencia y usted (o yo) sienten que ese cepo les petrifica las manos, como un molde. La presión dura un interminable segundo y cuando afloja ya no vuelven a intentarlo. Usted (o yo) arroja una piedra y después un palo, que pasan limpiamente al otro lado. Una furgoneta con aperos circula con normalidad en dirección al pueblo.
La persona de la agencia se desmaya por segunda vez en sus (o en mis) brazos. Usted (o yo) la deposita en el coche de la empresa, le ciñe el cinturón y vuelve en silencio, pánico sereno, a la ciudad, obviando el coche del vecino/amigo en la gasolinera.
La persona que ha enviado la agencia se despierta, le (me) hace detener el coche y en el arcén le (me) dice que, como todos los empleados que van a misiones delicadas, ella lleva nanomáquinas o robots moleculares en su flujo sanguíneo para que la empresa pueda monitorizar las sensaciones y coordinar mejor el operativo, incluyendo el test de lealtad.
Y que por eso se ha desmayado, que es algo que ocurre a veces, aunque no siempre, ya que es un método experimental (algunos empleados sospechan que los apagan). Y que ya no soporta más esa incesante vigilancia interior.
Le (me) pide que si usted (o yo) conoce algún sitio aislado, como una habitación blindada o sellada con plomo, para, aunque sea por unas horas, interrumpir esa angustiosa intromisión laboral que hasta ahora ha admitido de buen grado (las condiciones laborales son inmejorables, incluyen dentista para la familia), reconoce que ya no puede más.
Entonces usted (o yo, en el caso de que no seamos la misma persona) recuerda que el amigo/vecino dijo alguna vez que en el sótano de la casa, tal vez bajo los baños judíos, el propietario hizo construir un refugio nuclear. ~
(Barbastro, 1958) es escritor y columnista. Lleva la página gistain.net. En 2024 ha publicado 'Familias raras' (Instituto de Estudios Altoaragoneses).