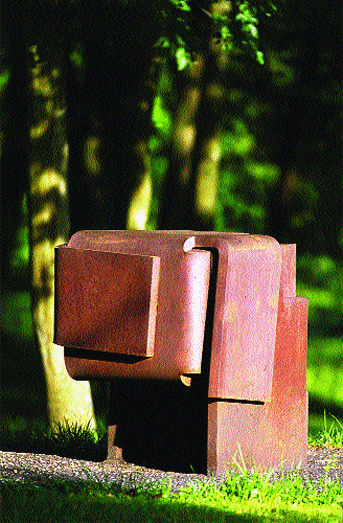Si hay dos temas que definen el debate político contemporáneo, son la diversidad y la democracia. Desde la crisis migratoria al islam radical o el multiculturalismo, el miedo a las consecuencias de la diversidad ha enraizado profundamente en las sociedades occidentales. Estos miedos han sido un factor esencial en el crecimiento de los partidos populistas y en los resultados electorales de personajes como Donald Trump, Geert Wilders o Marine Le Pen. Esto ha llevado a muchos a tener miedo de la propia democracia, que consideran que se está desbaratando por el éxito del populismo. Otros han sugerido que las sociedades occidentales son demasiado democráticas y que el proceso democrático necesita limitarse para acotar las ideas y los líderes indeseables.
Para deshacer los nudos de esta discusión, quiero emprender tres tareas: primero, observar lo que consideramos diversidad y cuestionar la idea de que las sociedades diversas son nuevas; segundo, mostrar cómo los cambios políticos en décadas recientes han ayudado a desunir las ideas de democracia y diversidad; y tercero, explorar cómo tendríamos que relacionar democracia y diversidad.
Uno de los mitos contemporáneos más persistentes es que las sociedades europeas solían ser homogéneas, pero se han vuelto diversas gracias a la inmigración. Tanto los que son hostiles a la inmigración como los que apoyan la diversidad aceptan esta tesis. Lo hacen solo por amnesia histórica, y porque hemos terminado por adoptar un criterio muy selectivo de lo que significa ser diverso.
Cuando hablamos de sociedades europeas como históricamente homogéneas, lo que queremos decir es que solían ser étnicamente, o quizá culturalmente, homogéneas. Pero el mundo es diverso de muchas maneras, dividido en diferencias no solo étnicas sino de clase, género, fe, política y más.
Muchos se preocupan hoy del choque entre el islam y Occidente, y temen que los valores islámicos sean incompatibles con los valores occidentales. Asumimos que esas clases y esos miedos son nuevos, el producto de una Europa diversificada a través de la inmigración masiva. Pero el conflicto religioso era la norma en la Europa antigua a la que consideramos homogénea. Y, a pesar de lo difícil que es imaginarlo ahora, hasta hace relativamente poco los católicos eran vistos de la misma forma en que algunos ven a los musulmanes: como quintacolumnistas que guardaban lealtad, como dijo el filósofo inglés John Locke, a un “príncipe extranjero”, el papa, que tenían unos valores incompatibles con los de las democracias liberales, y que suponían una amenaza a la seguridad y la estabilidad de la nación.
Aún más, los judíos eran vistos como una amenaza a la identidad europea, sus valores y modos de ser; tanto que se convirtieron en víctimas del mayor genocidio del mundo. Pero el tratamiento de los judíos como el “Otro” no se reducía a Alemania. Era central en casi todas las naciones europeas, desde el caso Dreyfus en Francia a la primera ley migratoria británica, la Aliens Act de 1905, diseñada en esencia para detener el flujo de judíos europeos en el país.
Europa estaba desgarrada no solo por conflictos religiosos y culturales sino también políticos. Desde la guerra civil inglesa a la española, desde la guerra de los campesinos alemanes a la Comuna de París, las sociedades europeas estaban profundamente divididas. Conflictos entre comunistas y conservadores, liberales y socialistas, monárquicos y liberales se convirtieron en el sello distintivo de las sociedades europeas. Por supuesto, no consideramos estos conflictos expresiones de una sociedad diversa. ¿Por qué no? Simplemente porque tenemos una visión muy limitada de lo que implica la diversidad.
Pero incluso dentro de esa noción restringida de la diversidad, nuestra imagen de las sociedades europeas es errónea. Pensamos en las sociedades europeas del pasado e imaginamos que eran racial y étnicamente homogéneas. Pero así no es como los europeos de la época veían sus sociedades. En el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, muchos veían a la clase trabajadora y los pobres rurales como racialmente distintos.
“Cada orden social”, escribió el aristócrata antiigualitario francés Arthur de Gobineau en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, “representa una variedad racial”. El historiador francés Augustin Thierry pensaba que solo había dos clases, pero al igual que Gobineau insistía en que “imaginamos que somos una sola nación, pero somos dos naciones en la misma tierra”, cada una con “espíritus perpetuamente contradictorios”. El socialista cristiano Philippe Buchez, en una charla en la Sociedad Medicopsicológica de París en 1857, se preguntaba cómo podía ocurrir que, “dentro de una población como la nuestra, se formen razas –no una sino varias razas– tan miserables, inferiores y bastardizadas que podrían clasificarse por debajo de las más inferiores de las razas salvajes, porque su inferioridad está a veces más allá de la cura”. Las razas de las que estaba hablando no eran, por supuesto, de África o Asia, sino las clases trabajadoras y los pobres rurales.
En octubre de 1865, una rebelión local de campesinos en Jamaica fue brutalmente reprimida por el gobernador de la isla, Edward John Eyre. Sus acciones generaron un importante debate en Gran Bretaña. Los que defendían su crueldad no lo hacían con el argumento de que los jamaicanos fueran negros, sino de que no eran muy diferentes de los trabajadores ingleses. “El negro”, observaba Edwin Hood, “es en Jamaica como el vendedor ambulante en Whitechapel; es muy probable que se trate a menudo de un salvaje con la mente de un niño”. Cuando un grupo de trabajadores británicos (blancos) protestó por las acciones de Eyre, el Daily Telegraph los describió de forma contundente como “negros […] que tienen el gusto de su tribu por cualquier altercado que parezca seguro”.
Un artículo sobre la vida de la clase trabajadora en el este de Londres en The Saturday Review, una revista de tendencia liberal muy leída en la época, explicaba que los pobres eran una “raza de la que no sabemos nada, cuyas vidas son de una complexión muy diferente a las nuestras, personas con las que no tenemos ningún punto de contacto”. “Las distinciones y separaciones, como entre las clases inglesas”, concluía el artículo, “que siempre permanecen, que duran desde la cuna a la tumba, que nos previenen de cualquier cosa que implique asociación o compañerismo […] ofrecen una comparación muy justa de la separación entre esclavos y blancos”.
Lo que es diferente hoy no es que las sociedades europeas sean más diversas sino que vemos la diversidad de una manera muy diferente y más limitada. En la política europea, la centralidad del concepto “clase” ha ido erosionándose como categoría política y como indicador de identidad social. Al mismo tiempo “cultura” ha tomado importancia como la manera a través de la cual la gente percibe las diferencias sociales.
El paso que va de “clase” a “cultura” es parte de un conjunto de cambios mucho más amplio. La antigua distinción entre “izquierda” y “derecha” ha dejado de ser significativa. La clase trabajadora ha perdido una buena parte de su poder político y económico. El debilitamiento de los sindicatos, el declive de las ideologías colectivistas, la expansión del mercado hasta el último rincón de la vida social, la erosión de la sociedad civil, el deterioro de las instituciones, desde los sindicatos hasta la iglesia, que tradicionalmente ayudaban a los individuos a socializar; todo esto ha ayudado a crear una sociedad más fragmentada.
En parte como resultado de esa atomización social, la gente ha comenzado a verse a sí misma y sus afiliaciones sociales de una manera diferente. La solidaridad ha comenzado a definirse progresivamente no en términos políticos, sino de etnia, cultura o fe. La pregunta que la gente se hace no es tanto “¿En qué tipo de sociedad quiero vivir?” sino “¿Quiénes somos?”
Las dos preguntas están, por supuesto, íntimamente relacionadas y cualquier idea de identidad social tiene que incorporar una respuesta a ambas. Pero a medida que la esfera política se ha estrechado, y los mecanismos del cambio político se han erosionado, la respuesta a la pregunta “¿En qué tipo de sociedad quiero vivir?” se ha visto moldeada menos por los tipos de valores o instituciones que la gente quiere establecer y más por el tipo de personas que imaginan ser; y la respuesta a “¿Quiénes somos?” se ha definido menos por el tipo de sociedad que se quiere crear que por la historia y la herencia a la que supuestamente se pertenece. En otras palabras, la política de la ideología ha dado paso a la política de la identidad. El esquema a través del que dotamos de sentido el mundo está definido menos como “liberal” o “conservador” o “socialista” y más como “musulmán”, “blanco” o “inglés” o “europeo”. Es en este contexto en el que los europeos han comenzado a considerar sus naciones como particularmente, incluso extremadamente diversas.
El estrechamiento de la política, y la fragmentación de la sociedad, también ha moldeado las percepciones en torno a la democracia. La democracia consiste en permitir a un colectivo de gente tomar decisiones donde hay más de un punto de vista. La democracia, por decirlo de otro modo, presupone una diversidad de opiniones. Si todo el mundo pensara lo mismo, no habría necesidad de un proceso democrático.
Por eso se equivocan quienes ven en el ascenso del populismo un fallo de la democracia. La democracia no necesita que se obtenga todo el tiempo un resultado “correcto”. Es más, si se consiguiera siempre lo “correcto”, esto indicaría no el éxito sino el fracaso de la democracia. La característica principal de la democracia es que es impredecible. El motivo por el que necesitamos la democracia es que la cuestión de qué es una política “correcta” o cuál es el candidato “correcto” es algo que se discute con vehemencia. Donald Trump o Marine Le Pen pueden ser reaccionarios, y sus políticas quizá pueden ayudar a erosionar la democracia liberal. Pero su éxito revela un problema no con la democracia sino con la política.
Sin embargo, mientras que la democracia necesita y por fuerza se relaciona con una diversidad de visiones, la manera en que esas diferencias se expresan es importante. El viraje desde la política de la ideología a la política de la identidad, de una visión de las relaciones sociales por lo general política a una cultural, ha transformado la textura de la democracia.
Los enfrentamientos políticos dividen a la sociedad en líneas ideológicas, pero la unen a través de divisiones étnicas y culturales; las luchas culturales y étnicas fragmentan inevitablemente. Las diferencias políticas son a menudo negociables; las culturales y étnicas con frecuencia no. Lo que importa en las luchas políticas no es quién eres, sino lo que piensas; lo contrario es cierto en las luchas étnicas o culturales. Los conflictos políticos son a menudo útiles porque afrontan los problemas sociales de una manera que se pregunta: “¿Cómo podemos cambiar la sociedad para superar ese problema?” Podemos discrepar en la pregunta, pero el debate en sí mismo es útil. Otra manera de explicar esto es que los conflictos políticos son el tipo de conflictos necesarios para la transformación social.
Los enfrentamientos culturales o étnicos tienen menos que ver con transformar la sociedad y más con defender o fortalecer grupos o identidades particulares, a menudo despreciando a aquellos que pertenecen a otros grupos u otras identidades.
En el pasado, las minorías habrían luchado por igualdad de derechos y tratamiento, ahora demandan reconocimiento de la identidad particular de cada uno, la afirmación pública de la diferencia cultural y el respeto y la tolerancia de las creencias religiosas o culturales de cada quien. El concepto de igualdad se ha transformado. Antes significaba el derecho a ser tratado con igualdad a pesar de las diferencias de raza, etnia, cultura o fe. Hoy significa el derecho a ser tratado de manera diferente en razón de esas diferencias.
En muchos países, las políticas públicas hacia las minorías solo han ayudado a exacerbar esta tendencia. Los políticos y legisladores a menudo han tratado a las minorías como si cada una fuera distinta, homogénea, al completo, cada una compuesta por gente que habla con una sola voz, cada una definida primordialmente por una visión de la cultura y la fe. Por supuesto, no hay ninguna comunidad así. Cada minoría, como la propia sociedad, está profundamente dividida. Pero en lugar de apelar a los individuos de las comunidades minoritarias, en especial las comunidades musulmanas, como ciudadanos británicos o alemanes, se les ve antes que nada como miembros de esos grupos.
Las autoridades se relacionan con esas comunidades en primer lugar a través de un intermediario llamado líder de la comunidad. Estos líderes raramente tienen un mandato democrático, es más, raramente tienen siquiera un mandato. Su poder proviene primordialmente de su relación con el Estado, un proceso profundamente antidemocrático. Es un proceso a través del cual, en nombre de la diversidad, las autoridades ignoran la diversidad real dentro de las comunidades minoritarias. La manera en la que muchos países europeos gestionan la diversidad hace que la diversidad se haya convertido en un medio no de aceptar sino de inhabilitar la democracia.
Si las minorías han acentuado sus identidades y su diferencia, también lo han hecho muchos sectores de las comunidades mayoritarias. Ellos también insisten en defender sus comunidades, su cultura, su historia.
Las razones están principalmente en la transformación de la política en las décadas recientes. El cambio de los partidos socialdemócratas que se aleja- ron de sus votantes tradicionales, la erosión del poder de las organizaciones sindicales, la disolución de los vínculos de solidaridad han dejado a muchas secciones de la clase trabajadora con la sensación de no tener voz política justo en el momento en el que sus vidas se han vuelto más precarias, los empleos se han reducido, los servicios públicos han sido atacados con salvajismo y se ha impuesto la austeridad. Pero muchos liberales e izquierdistas, lejos de ayudar a crear nuevos mecanismos a través de los cuales la clase trabajadora pueda desafiar la marginación económica y la sensación de no tener voz, han comenzado a ver a la clase trabajadora como parte del problema. Especialmente tras el voto del Brexit y la elección de Trump, muchos han desdeñado a la clase trabajadora y la han considerado analfabeta e intolerante, parte de un mundo viejo que hemos dejado atrás.
David Rothkopf, profesor de relaciones internacionales, presidente hasta hace poco de la revista Foreign Policy, y miembro de la administración de Bill Clinton, describió no hace mucho a los simpatizantes de Trump como gente “que está amenazada por algo que no entiende, y lo que no entiende es casi todo”:
No buscan la verdad, echan un vistazo a los medios en busca de algo que les haga sentirse mejor consigo mismos. Para muchos de ellos, el conocimiento no es una herramienta útil sino una barrera engañosa que han creado las élites para mantener alejado del poder al hombre y la mujer común. Lo mismo ocurre con la experiencia, con la técnica y el conocimiento. Estas cosas requieren tiempo y trabajo y estudio y a menudo cuestionan nuestros sistemas de creencias. La verdad es dura, la frivolidad es fácil.
Este menosprecio era visible también en muchas descripciones de los votantes “ignorantes” del Brexit. Al perder los medios tradicionales para desahogar su desafección, y al encontrar el desprecio de los liberales y la izquierda, muchos votantes de la clase trabajadora se han desplazado hacia el lenguaje de la política identitaria. No la política identitaria de la izquierda, sino la de la derecha, la política nacionalista y la xenofobia, la política identitaria que proporciona combustible a muchos movimientos populistas.
En décadas recientes las políticas identitarias han estado asociadas con la izquierda, y con las luchas para enfrentar el racismo, la homofobia y la opresión contra las mujeres. Pero sus raíces son largas y reaccionarias, y alcanzan hasta la contra-Ilustración de finales del siglo XVIII. Estos primeros críticos de la Ilustración se oponían a la idea de los valores humanos universales y defendían valores particularistas representados en identidades de grupo, en particular el nacionalismo y el racismo. Hoy, la ultraderecha populista está reclamando esa herencia, remodelando la política reaccionaria de la identidad original para una nueva era.
El llamado “movimiento identitario” –grupos de extrema derecha que de manera abierta apoyan las políticas de la identidad– tiene ahora raíces en muchos países europeos. Su equivalente en Estados Unidos es la alt-right, que, en palabras de su principal líder Richard Spencer, “es cuestión de identidad”. La campaña de Trump, según Spencer, “representó la primera vez en mi vida que estaba en escena una política de la identidad para gente blanca”.
Uno de los argumentos clave contra la diversidad, y en defensa de una identidad nacionalista más homogénea, es que mucha diversidad e inmigración debilitan el sentimiento de comunidad y pertenencia. Es un argumento usado en su mayoría por ultraderechistas que se oponen a la inmigración, pero también lo usan cada vez más los liberales.
Es cierto que los humanos son seres sociales cuya individualidad surge solo a través de los vínculos que unas personas crean con otras. También es cierto que un sentido de propiedad compartida (y responsabilidad) del espacio público es crucial para que una democracia funcione de manera apropiada. Sin ese sentido de comunidad y pertenencia, la democracia se queda hueca. No tenemos ninguna responsabilidad u obligación real con los demás, sino que existimos como individuos aislados con unos pocos vínculos sociales que nos unen.
Sin embargo, hay más de una manera de imaginar la comunidad o lo colectivo, y de pensar sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Los críticos de la inmigración y la diversidad adoptan en primer lugar lo que uno podría llamar una visión burkeana de la pertenencia, una noción de comunidad que deriva en buena medida de Edmund Burke, el fundador del conservadurismo moderno en el siglo XVIII. Un burkeano imagina la comunidad como si estuviera constituida a lo largo de la historia y atada por su pasado, “una idea de continuidad, que se extiende tanto en el tiempo como en los números y el espacio”, en palabras del propio Burke.
Los valores, en la tradición burkeana, están definidos tanto por el lugar y la tradición como por la razón y la necesidad. El argumento burkeano de la comunidad es lo que hoy llamamos “política de la identidad”; enfatiza el vínculo común de una identidad particular dada, en este caso una identidad proporcionada por un lugar, una historia y una tradición.
Podemos, sin embargo, pensar en las comunidades de otra manera, como algo que atrae a la gente hacia un colectivo no por una identidad determinada sino para impulsar un objetivo político o social; un colectivo definido no por la pregunta “¿Quiénes somos?” sino “¿Qué tipo de sociedad queremos?”; movimientos para la transformación social definidos menos por un sentido de un pasado común (aunque muchos echan mano de tradiciones históricas) y más por la esperanza de un futuro común; la materialización de la política de la solidaridad en vez de la política de la identidad.
Estas dos maneras de pensar en las comunidades y los colectivos suelen coexistir y a menudo están en tensión. La idea de la comunidad o de la nación utiliza inevitablemente un pasado que ha moldeado el presente. Pero la existencia de movimientos para el cambio social transforma el significado del pasado, y las maneras en las que uno puede pensar en la identidad nacional.
Sin embargo, los cambios políticos y sociales de las últimas décadas han hecho más difícil ver los colectivos en términos de una transformación social, y han llevado a muchos a retirarse a nociones burkeanas de la nación y la comunidad. Es un repliegue corrosivo para la democracia. Cuando definimos los valores por la historia, la tradición y el lugar, tanto como por la política y la razón, resultan menos cuestionados, más fácilmente aceptados, y es más sencillo excluir a aquellos que se considera que no pertenecen a esa historia, tradición y lugar. Solo hay que ver los debates actuales sobre musulmanes para reconocer esto.
Cuando hablamos de diversidad, lo que queremos decir es que el mundo es un lugar caótico, lleno de choques y conflictos. Es algo positivo, ya que esos choques y conflictos son la materia prima de la participación política y cultural. La importancia de la diversidad está en que nos permite expandir nuestros horizontes, trayendo diferentes valores, creencias y estilos de vida cara a cara, y forzándonos a pensar sobre esas diferencias. Solo esto puede crear un diálogo político y un debate necesario, paradójicamente, para ayudarnos a forjar un lenguaje más universal de ciudadanía.
Pero lo verdaderamente valioso de la diversidad –los choques culturales e ideológicos que trae consigo la diversidad– es precisamente lo que muchos temen. Ese miedo puede tomar dos formas. Por una parte está el sentimiento nativista de que la inmigración debilita la cohesión social y desgasta nuestro sentimiento de identidad nacional. Por otra está el argumento multicultural, en el que el respeto a los otros requiere aceptar sus formas de ser, y no criticar o cuestionar sus valores o prácticas, sino controlar las fronteras entre los grupos para minimizar los choques y conflictos. La primera aproximación fomenta el miedo, la otra la indiferencia. Y ambas son corrosivas para la democracia.
Lo que ninguna de estas posturas afronta es la cuestión del compromiso. El compromiso no nos pide ni despreciar a determinada gente como el Otro, aquellos con valores y prácticas inevitablemente perjudiciales para nosotros, ni ser indiferentes a esos valores y prácticas en nombre del “respeto”, sino reconocer que el respeto implica cuestionar los valores y creencias de otros. El compromiso requiere un debate abierto y vigoroso sobre los valores a los que aspiramos, aceptando que ese debate será difícil, y a veces beligerante, pero también sabiendo que ese debate beligerante y difícil es una necesidad en cualquier sociedad que busca ser abierta y liberal. Y democrática.
Porque para que la diversidad adopte la democracia, tenemos que ver la diversidad no como un medio para gestionar las diferencias, sino como la materia prima para el diálogo, el debate y el cuestionamiento. Para que la diversidad adopte la democracia, debemos ver la democracia no como una garantía para llegar a la respuesta “correcta”, sino como un proceso colectivo de evaluación de esa diferencias, aunque el resultado sea impredecible. La única manera de llegar a la respuesta correcta es persuadiendo a otros de que es correcta. Si esto es posible en una época en la que la tendencia es más resguardarse que abrirse es una pregunta clave que tenemos que responder. ~
____________________
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Conferencia impartida el 4 de marzo de 2017 en los Diálogos de Karlsruhe sobre “La sociedad pluralista y sus enemigos”.