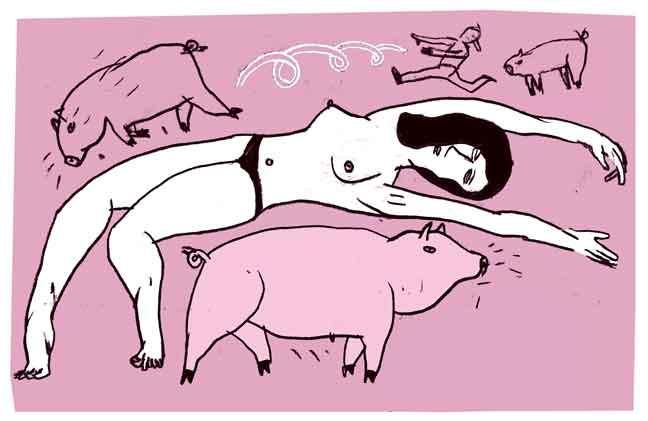“Y si algo no ha cambiado es la razón por la que escriben los escritores que no lo hacen por dinero: lo hacen porque es arte, y el arte es sentido, y el sentido es poder.”
David Foster Wallace, En cuerpo y en lo otro.
La muerte de David Foster Wallace el 12 de septiembre de 2008 me afectó de un modo que nunca creí posible con la muerte de un escritor admirado. Nadie me ha hecho sentir nunca nada parecido. Nadie que no fuera un familiar cercano o un amigo, se entiende. Eso es lo más extraño. ¿Qué había en la muerte de Wallace que tanto me impresionaba? ¿El modo brutal de desaparecer? ¿El nudo letal escogido para poner fin a una vida repleta de nudos? ¿El ahorcamiento horrible? ¿La soledad extrema del cuerpo al dar el salto definitivo para encontrarse con el vacío que le obsesionaba desde siempre? Todo eso y mucho más, como suele decirse.
El cadáver de Wallace colgando del techo de su casa californiana es una imagen demasiado potente incluso hoy, diez años después del acontecimiento. El cadáver bamboleante de Wallace, una de las mentes literarias más brillantes de su tiempo, un auténtico superdotado del pensamiento y la dicción, ha ocupado con su sombra traumática la trastienda de la literatura estadounidense durante esta última década, del mismo modo que antes lo hiciera con su presencia descomunal. Wallace era el gran cartógrafo de la desquiciada conciencia posmoderna en la fase histórica de su hipertrofia tecnocrática. Y vivió en su vida, sin poder evitarlo, las mismas contradicciones de las que acusaba a la cultura a la que pertenecía. Si pudiéramos verlo como una especie de mártir irónico, disfuncional y desengañado, todo el mundo comprendería por qué su literatura fue más sintomática que pasajera. Mucho menos de moda de lo que han querido creer sus detractores más superfluos. La narrativa de Wallace funciona, también, como una traumatología mental del horror cotidiano. La vida en la sociedad del consumo corporativo tuvo en él, desde su primera novela, a su más agudo cronista. Hasta ahí, nada nuevo que añadir al dosier Wallace.
“El mundo es todo lo que ocurre”, escribió Wittgenstein, y esta proposición con la que se abría el Tractatus, que Wallace consideraba una de las “frases de apertura más bellas de la literatura occidental”, bien puede encerrar en su concisión dramática y su aparente impersonalidad todo lo que rodea la muerte del escritor David Foster Wallace y todo lo que se puede decir sobre ella para conmemorarla sin ceder a la tristeza o la melancolía. Esa muerte supone, en cierta forma, un juicio a la literatura en nuestro tiempo. Un fracaso del intento de escapar a un determinismo fatídico. Un terrible símbolo del destino del escritor creativo en una sociedad entregada al cultivo sistemático de lo espectacular y lo divertido, el entretenimiento y la banalidad. La tragedia impresa en el imaginario de una era dominada por el espíritu de la comedia, la amnesia histórica y la tabla rasa cultural. Pero eso no puede ser todo. El cadáver de Wallace, colgando como el grotesco ahorcado de Villon sobre nuestras cabezas durante una década, nos recuerda también la trascendencia de la vida y la irrelevancia del arte, o viceversa, la extraña trascendencia del arte y la irrelevancia de la vida. El peso del creador singular oponiéndose a la ley de la gravedad de un mundo que ya no lo necesita para realizar sus fines, no al menos en ese estado de ansiedad, verborrea y clarividencia.
A Wallace le pesaba más el alma que el cuerpo, como descubrió con violencia al morir ahorcado. Era más un personaje conflictivo, un mal intérprete de sí mismo, que el autor de una obra sugestiva y admirable. El escritor equivocado en el lugar y tiempo equivocados. Así es el ectoplasma de Wallace, si uno sintetiza, como una inteligencia artificial del futuro, toda la información que han vertido sobre él novias y mujeres, familiares, amigos, fans y admiradores, biógrafos cómplices, editores interesados, colegas celosos y difamadores profesionales. Resumo con rapidez. El genio intelectual entregado a la actividad degradada de la ficción en un periodo crítico de desdén social hacia la narración literaria y el poder de la ficción y de restauración del realismo como estética dominante. El cerebro de primer nivel condenado a desentrañar los enigmas, jeroglíficos y acertijos sin cuento de una esfinge sin secretos como la cultura contemporánea. La mente privilegiada atrapada sin remedio en los bucles infinitos del lenguaje y la lógica, la sintaxis y el léxico. El macho neurótico enfrentado a la corrección política desde una posición sexual más que sospechosa. El amante de deseos compulsivos y trato íntimo no siempre grato, adornado para colmo con una mentalidad depresiva y vulnerable. Un miembro más de la legión de hombres repulsivos a quienes prestó su voz de ventrílocuo en una de las series de relatos más famosas (e infames) del siglo pasado. El escritor obsesivo y experimental, epígono agónico de los posmodernos y adversario enconado de los minimalistas sin talento, en una cultura mayoritaria que se ha rendido sin coacción al producto comercial, legible y facilón. El maximalista avant-pop de los circunloquios y los enredos verbales y la basura subcultural. El prosista del dolor kafkiano que aspira a divertir con sus monólogos infatigables al público aburrido y cínico de la televisión hurgando sin complejos en sus heridas psíquicas. El vanguardista tardío hastiado de los gestos y tics rutinarios de la vanguardia. El pensador esquizoide. El vividor anhedónico. El Hamlet libertino. El adicto avergonzado de sus dependencias ineludibles, ya fueran las drogas, el alcohol, el sexo, el tabaco o la televisión, y sus secuelas psicosomáticas inevitables. El hilarante dinamitero de las estructuras racionalistas y burocráticas del lenguaje y la cultura actuales. El misógino abusador con ramalazos feministas. El misántropo nihilista que se disfrazaba de humanista tristón. El humorista negro convencido de ser un filántropo. Todas esas figuras y muchas otras son las máscaras sociales o culturales con que Wallace se retrató ante el ojo de la posteridad. Todas esas personas públicas y privadas abarrotaban, con sus ruidos lacerantes y sus silencios insufribles, el escenario paradójico de su mente enferma.
El cerebro de Wallace expresaba en todo lo que escribía y decía su pugna con la realidad y su repugnancia hacia lo real. En el fondo, toda su obra, de ficción y de no ficción, es la de un reportero de esa guerra cerebral contra el mundo: crónicas más o menos beligerantes de la tensa relación con el entorno social de una psique cautiva al mismo tiempo de una timidez patológica y una curiosidad morbosa por el exterior y los otros. Podría decirse, por tanto, que ese deseo de absorción lingüística de la realidad (su “hambre de realidad”, como la llamaría David Shields) se movía, como un péndulo moral de efectos impredecibles, entre las pulsiones de la bulimia y la anorexia, el deseo y el asco, el rechazo y la atracción. O bien la no ficción lavaba sus culpas como autor de ficciones respecto de la realidad circundante de su país y de su vida, o bien al revés la ficción canalizaba el sufrimiento reprimido en la no ficción. Como escribe David Lipsky: “la diferencia entre su ficción y su no ficción se lee como la diferencia entre el yo social de Wallace y su yo privado”. El suicidio grandilocuente, que lo convertiría en una estrella alternativa del firmamento estadounidense, fue la última de la bromas pesadas que su yo privado le gastaría a su yo social y, de paso, a todos cuantos lo rodeaban de reverencia, admiración y afecto.
A Wallace, en suma, al contrario que a su amado Pynchon, le faltó sentido del humor para superar los dilemas y dificultades de la vida contemporánea. Pero los lectores se lo podemos devolver jugando a placer en cada relectura con su expansiva obra, siempre y cuando no nos dejemos seducir por el bucle narcisista y autodestructivo que la sostiene en vilo. Si se le sabe leer, Wallace proporciona una valiosa lección de supervivencia de la inteligencia literaria en un mundo hostil.
David Foster Wallace murió hace diez años, pero su discurso no morirá nunca. ~













.jpg)