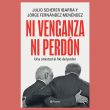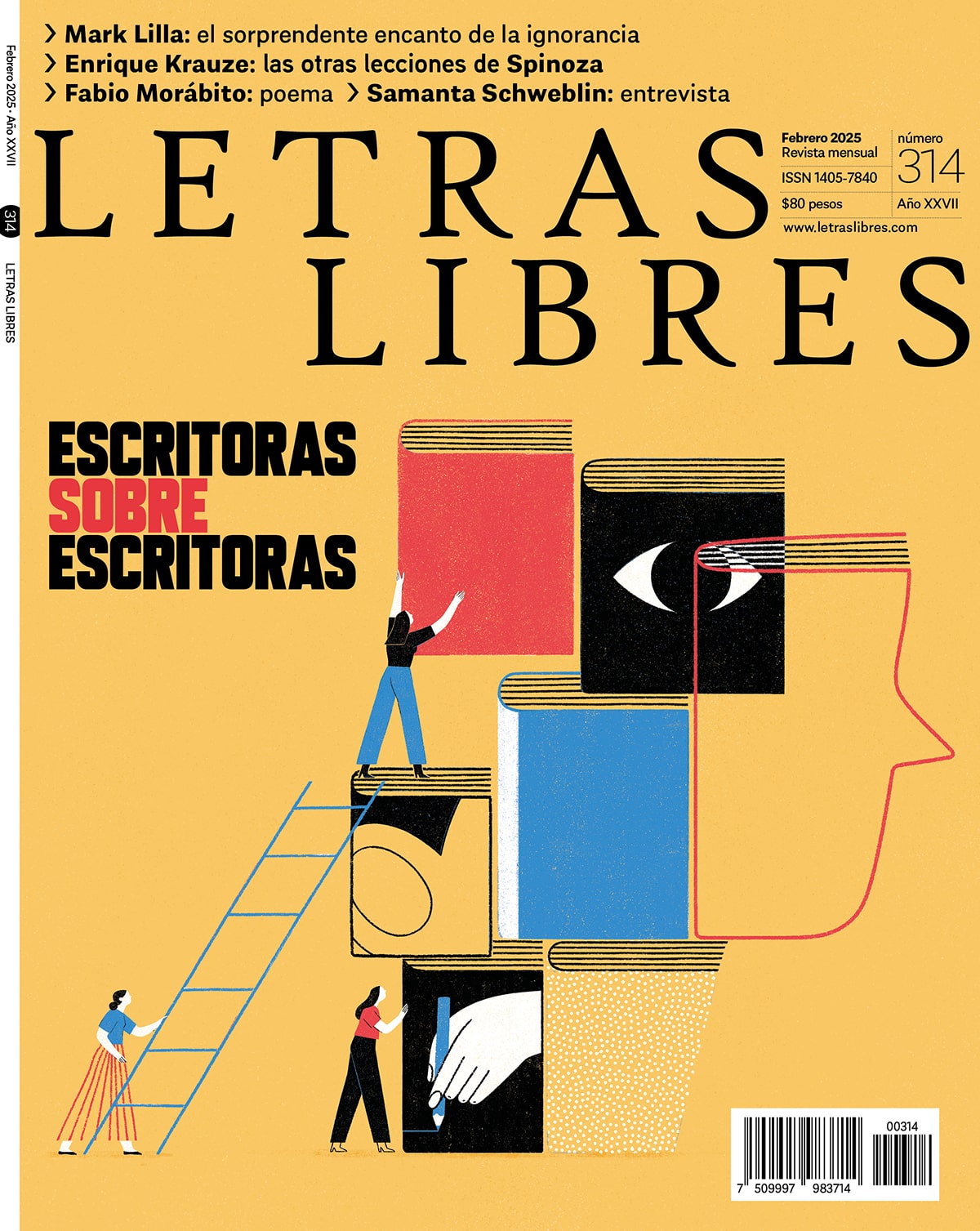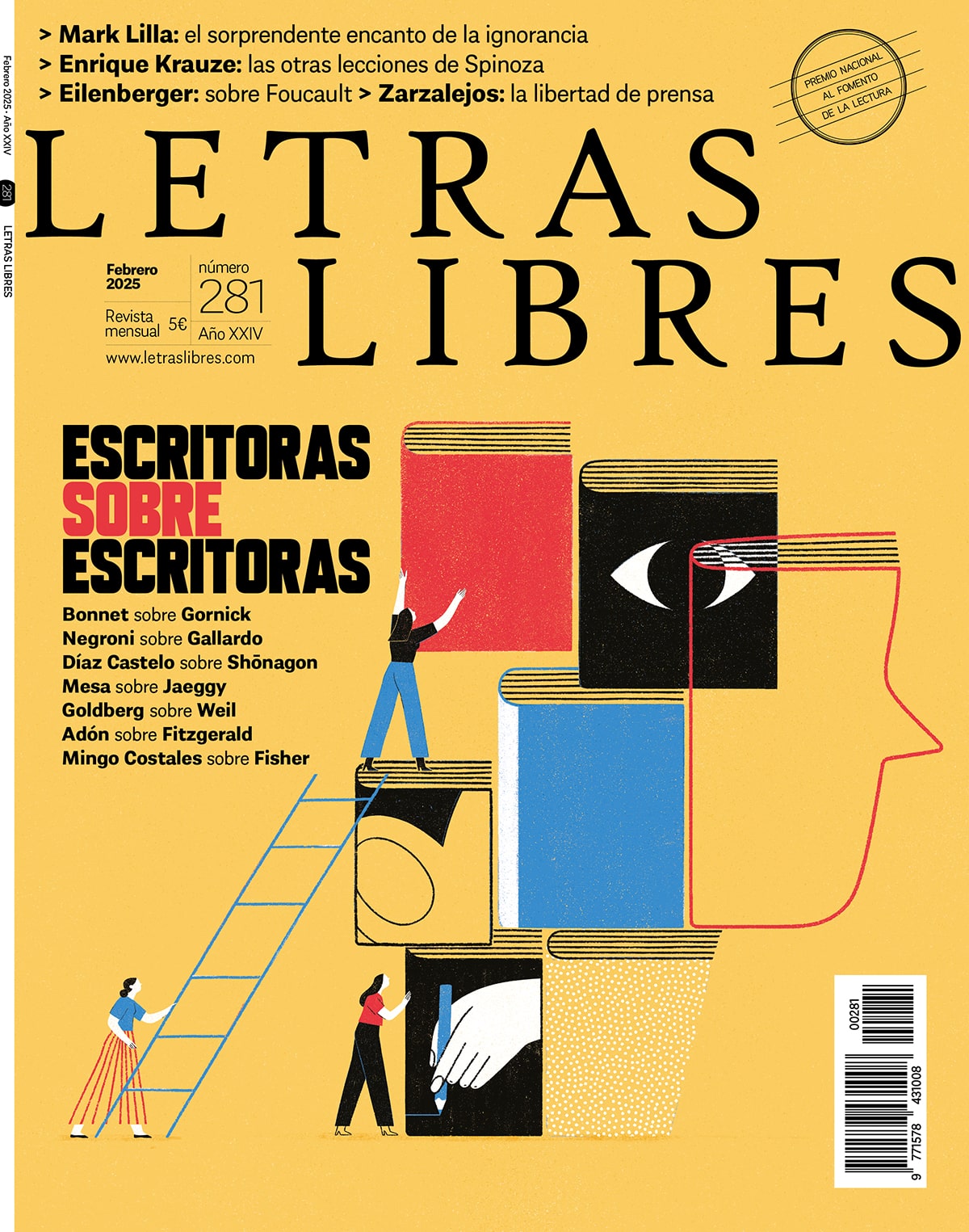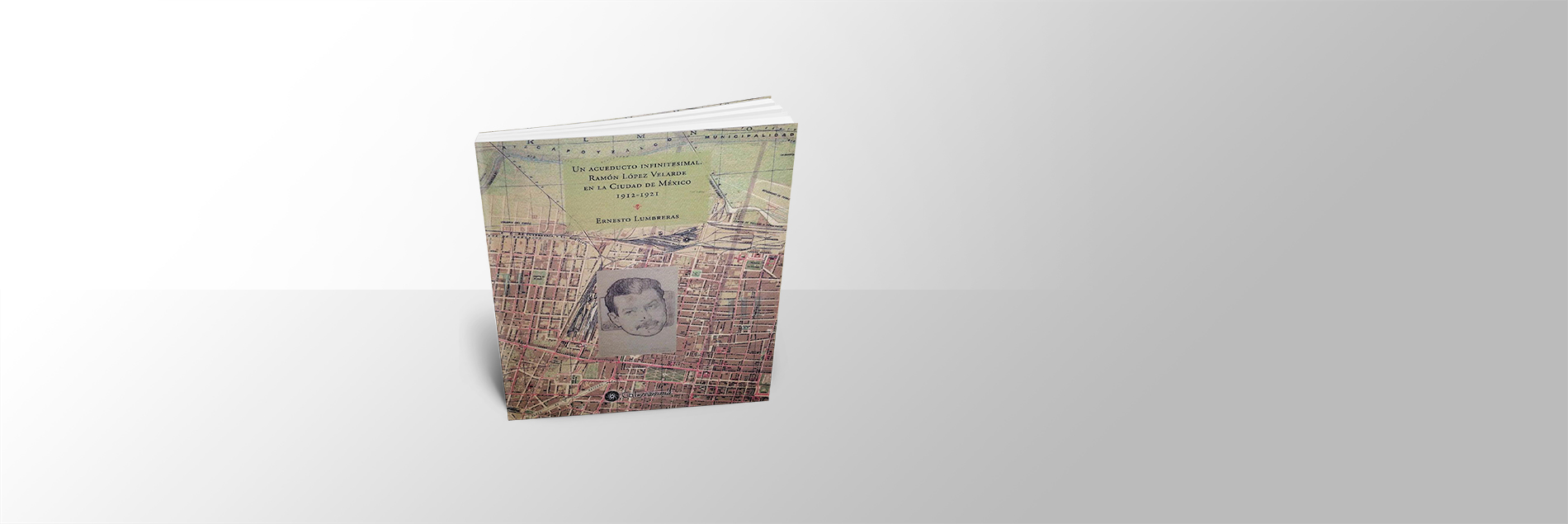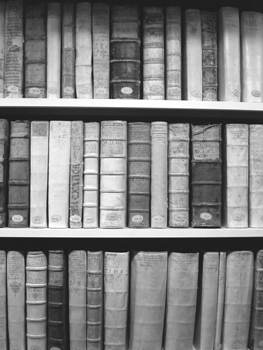Autora de libros como Pájaros en la boca (2009) y Distancia de rescate (2014), la narradora argentina Samanta Schweblin regresa a librerías este año con El buen mal (Random House). En esta entrevista comparte su opinión sobre los prejuicios que se tienen en el extranjero respecto de la literatura latinoamericana y sobre el boom de la escritura de mujeres. Asimismo, explica qué claves le han permitido confeccionar una escritura tensa y una obra que encuentra la manera de extrañarse de todo aquello que nos parece ordinario.
En Europa existen ciertas expectativas respecto a lo que un escritor o una escritora latinoamericana debe escribir, entre una reproducción del boom, del realismo mágico y la estética ultraviolenta con la que se asocia el continente… Pero, en tu escritura, si bien la violencia está muy presente, no se vuelve sangre, es más bien silencio. ¿Cómo te posicionas respecto a esas expectativas?
Después de muchos años en Alemania y de estar en contacto con los lectores europeos, me doy cuenta de que eso existe, de que no es un mito. Realmente se espera que tres generaciones después del boom latinoamericano sigamos escribiendo como ellos, cuando somos todo lo contrario. Uno siempre se construye luchando contra los padres, contra todo lo que te ata, aunque nunca escapemos del todo. Para mí, lo mejor que se escribe ahora en Latinoamérica no tiene que ver ni con el realismo mágico ni con las literaturas violentas. Si hay algo que me encanta de la literatura latinoamericana, no solo la argentina, es que somos sumamente irrespetuosos con los géneros que en nuestras literaturas están muy difuminados. Somos muy irreverentes con los límites que nos ponen desde afuera. Es una de nuestras grandes virtudes. La literatura en sí es un juego contra los límites.
Sin embargo, me parece que escribes muy desde Argentina, no solo porque tus historias transcurren ahí, sino porque se observa un posicionamiento geográfico, casi geopolítico…
Hace once años que vivo en Berlín. Y en cuanto me pongo a escribir, estoy en Argentina, sin lugar a duda. Por supuesto hay excepciones, como Kentukis, que debía suceder a lo largo del mundo. Pero, si no hay algo en el argumento que a gritos me lo pida, sigo escribiendo desde Argentina. También hoy me siento más cerca que nunca del país pues cuando me fui mi familia, proveniente toda de Buenos Aires, se mudó entera al extremo sur del país, a un pueblo paradisíaco, donde básicamente no vive nadie, pero que resulta ser una Argentina mucho más interesante. Es un lugar donde hay una guerra mapuche, con peleas tremendas, incluso asesinatos. A nivel político pasan cosas fuertísimas. Voy dos veces por año ahí y me quedo varios meses y siento que estoy más cerca que nunca de la argentinidad. En Buenos Aires todo eso se reduce a un ruido de fondo, lejano.
Se habla también de que el nuevo boom latinoamericano es femenino. Estás tú, pero también las argentinas Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero, Mariana Enriquez o la ecuatoriana Mónica Ojeda y la mexicana Fernanda Melchor. ¿Cómo lo explicarías?
Primero que nada, hago un paréntesis. Siempre me incomoda el término boom. Pero me permites dar una explicación: el boom latinoamericano fue un boom comercial que se construyó muy bien, no lo demerito, por una mujer que era la agente literaria de los cuatro o cinco escritores latinoamericanos más importantes, Carmen Balcells. Siempre le estaremos todos agradecidos, porque cambió las reglas del juego en el mapa literario mundial. Y eso generó un nivel de visibilidad en nuestros autores muy fuerte en particular desde lo económico. Fue una revolucionaria total.
Pero lo que pasa ahora no tiene nada que ver. No hay nadie detrás haciendo esa gestión. No somos un boom, simplemente somos la otra mitad de la humanidad que ya escribía pero nadie publicaba. Un boom pasa, la mitad de la humanidad no pasa. No hay vuelta atrás. Aunque, si tuviera que explicar las razones del boom, podría decir que, en Latinoamérica, las estadísticas muestran quiénes leen realmente. Y, en distintos países, los números son más o menos iguales, a nivel de género: entre el 70 y el 80% de los lectores son mujeres. Entonces, esas mujeres que en los últimos cinco o siete años despertaron, como sucedió con la gran ola de feminismo que revolucionó toda Latinoamérica, de pronto se dan cuenta de que querían hacer cambios, que literalmente deseaban leerse a ellas mismas, pero en su biblioteca no tenían más que uno o dos libros de escritoras. Así que empezaron a leer a las autoras. Más que algo comercial o político, lo que realmente hizo el cambio fue esa toma de conciencia. Cuando el 80% de los lectores son mujeres y de pronto empiezan a leer a mujeres, el mercado cambia. Fue espectacular y muy rápido. No creo que tenga que ver con que las mujeres escriban mejor, ni siquiera tiene que ver con nosotras, más bien tiene que ver con las mujeres que nos están leyendo.
¿Por qué ese apego tan tuyo al cuento?
Me considero sobre todo una cuentista que cada tanto falla y no le queda sino escribir doscientas páginas más para decir lo que debería haber escrito en diez. Hay algo en la intensidad del cuento que me fascina como lectora. Por eso voy a ese lugar como escritora. Es alucinante que en solo veinte minutos un cuento pueda cambiar mi manera de pensar el mundo, de entenderme a mí misma o incluso pueda incidir en mis decisiones. Pero quien no está acostumbrado al género tiene una idea muy diferente y percibe la historia como un recorte de una historia más extensa, que lo deja con ganas de saber qué pasó. Como si leyera un material que no alcanzó para una novela y se quedó en un cuento, cuando es lo contrario. Es un recorrido emocional muy intenso, la evolución de una emoción que se produce en apenas unas páginas. Lo demás me parece circunstancial, contingente, y en todo caso debe estar al servicio de esa emoción, de lo que tenga que pasarle a esa emoción. De ninguna manera pienso que un lector que acaba de terminar una novela recibió más que el que terminó un cuento. Los textos que me han cambiado la vida, que me han dejado patas para arriba, que me han hecho caer en epifanías, son cuentos más que novelas.
En tu obra se observa todo un trabajo desde la interioridad, pero sin ser psicologizante. Sabemos del personaje por sus sensaciones, por su manera de ocupar el espacio, pero no por lo que piensa. ¿Qué te lleva a darles ese tratamiento?
Siempre me pregunto si realmente tengo tanto control sobre lo que hago. No lo creo… Para mí es determinante lo que pasa entre el lector y yo. Más allá del argumento, de los personajes, de lo que quiero contar. Mi prioridad absoluta es el lector. Puede parecer servicial, pues supondría plegarme a sus expectativas, pero no es así. La literatura es un baile con el lector. Y no es una declaración romántica en absoluto. Es literal: cuando leo a los escritores que más admiro me doy cuenta de que no solo miden la información que ponen en la página, también miden la información que ponen en mi cabeza. Me doy cuenta porque cuando tengo una revelación, cuando pongo palabras y pensamientos míos quiere decir que hay un espacio, un vacío en el texto para mí. El autor sabía que yo iba a tener esa revelación exactamente en el tercer párrafo entre la palabra 34 y la 35. Si lees con verdadera atención, te das cuenta. A tal punto que me obsesioné con eso.
Hablo mucho con mis amigos lectores y les pregunto: ¿dónde exactamente pensaste eso? Pues al leer seguimos al otro y hacemos exactamente los movimientos que pensó para nosotros. Es algo espectacular. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que me preguntás?
Si el baile está bien hecho, y si el texto lo amerita, porque hay textos que funcionan de otra manera, la lectura se vuelve tridimensional y pasa algo todavía más maravilloso y es que la información que el lector pone es información vital suya, no es información mía, le pertenece absolutamente a él. Cuando yo digo “los zapatos de tu madre están sobre la almohada”, vos elegiste un par de zapatos, quieras o no elegiste un color, un material, sabes cómo huelen, hace cuánto no los usa, si tu mamá está viva o muerta, toda esa información te pertenece solo a vos, pero de alguna manera está ya cargada en el texto. Y cuando uno logra poner un material lo suficientemente vívido como para que el otro se meta y a la vez lo suficientemente incompleto para que el otro tenga la necesidad de completarlo, entonces el material se hizo entre dos. Y esa dupla, tan íntima, la haces con tus autores favoritos, con Alice Munro, por ejemplo. Es de una gran potencia. Se crea como una cofradía.
Hay algo ultracontemporáneo en la manera en la que escribes la ansiedad y el miedo. ¿Qué es lo que te lleva a escribir sobre eso? ¿Se trata de una forma de desmontar los mecanismos de nuestras emociones?
Me fascina la tensión, que es en realidad un estado de atención del lector. Para mí es el momento más sagrado de la lectura. Porque cuando leemos, lo hacemos con todos nuestros prejuicios, que no solo son negativos. Cuando uno lee, todo el tiempo se interroga, o por lo menos yo como lectora: ¿qué pienso de esto?, ¿cómo sentí esto? Acá me aburrí, ¿por qué? Acá no enganché, me distraje, ¿por qué? No es que haya pasado algo afuera, más bien algo dejó de pasar en el libro. Quizás es una deformación profesional, pero todo el tiempo trato no solo de leer el texto, sino de leerme a mí misma como lectora, aunque es misión casi imposible. Me piden con frecuencia consejos sobre la escritura y el consejo sería justamente eso: mirate a vos mismo leyendo.
Es casi un imposible, porque en el momento en que estás conectado con el texto, no estás conectado con vos, pero a la vez hay algo ahí, hay una verdad que uno puede ir descubriendo acerca de qué es lo que realmente funciona en un texto y te das cuenta de que se debe a algo muy distinto de lo que pensabas. No es lo poético, no es algo abstracto, es algo mucho más material, físico, más presencial. Es estar ahí. Después hay un momento mágico en el que desaparecés como lector, porque lo que pasa en el texto te demanda tanto que necesitas toda tu atención ahí. Pero cuando hablo de tensión, no pienso en el thriller, si el tipo se va a tirar o no al acantilado. Es algo mucho más existencial: cuando empezás a leer algo y decís: esto habla de mí, solo de mí y de lo que me pasa ahora, ahí uno se dice: ¿qué haría yo en un momento así? Se enciende una pregunta existencial y un deseo de obtener esa información para uno mismo.
En lo que escribo, busco que esa sensación de inminencia cruce lo más posible el texto. Me gusta mucho hacer el ejercicio de ir a las librerías y abrir libros que no conozco. Leo las primeras oraciones y me pregunto: ¿Qué me pasa con este libro? Hay algunos que ya no los puedo cerrar, tengo que comprarlos y llevármelos. No tiene que ver con la tapa, ni siquiera con el autor.
Siento que cuando uno se entrega de esa manera a una situación, justamente suspende los prejuicios. Ya no evalúas más, ya no decís te creo o no te creo, esto es bueno o malo. Solo querés escuchar. Y, en este mundo, ahí es donde descanso, donde por fin se acaban mis prejuicios y lo único que quiero es escuchar. Es casi una meditación, lo cual es absolutamente contradictorio, porque básicamente lo que digo es que cuanto más tenso es un texto, más relajada me siento. Para mí la tensión está vinculada a lo existencial y no a la intriga. Claro, hay algo en ese entregarse que es como haber llegado por fin al lugar al que querías llegar. Y tú decís acá me quedo, me entrego. Dejo de pensar en lo que me pasa, dejo de pensar en mí misma, acá leo y descanso. De ahí que recurra a la ansiedad.
Hay como un quiebre en la identidad social de los personajes, dejan de funcionar socialmente.
Estoy muy peleada con la idea de lo normal. ¿Qué es lo normal, lo establecido? ¿Qué es lo posible versus lo imposible? La normalidad es tal vez la mayor ficción en la que vivimos. Mis personajes justamente quiebran ese espacio y se dan cuenta de que era posible cruzar el espejo, sin romperlo, situarse fuera de lo establecido, en ese espacio que se parece un poco a la locura si lo mirás desde afuera, pero donde de pronto se encuentra la solución a lo que buscamos, donde tal vez resida la felicidad. Estamos todo el tiempo tratando de pertenecer, de ser normales, de estar a la altura. Me da risa pensar que todas nuestras sociedades se basan en la idea de la normalidad, que es más ridícula quizás que la idea de Dios.
También está la cuestión de la muerte, o más bien de su inminencia. Me preguntaba si la muerte sería ritmo, escansión, en tu escritura.
Mi respuesta será muy obvia, pero sincera. La muerte sigue siendo nuestro gran tabú, como ese horror que nos esforzamos por no recordar. Cada día es un esfuerzo gigante por no recordar que nos dirigimos hacia ella, pero también cada momento es muerte o sea nuestra conversación es muerte, estamos muriendo un poco. Ese sería el lugar común para decirlo. Hay como un equívoco muy grande en cómo se piensa la muerte y hay una curiosidad enorme por tratar de entender lo que pasa ahí. Pero la literatura lo permite.
Pensá, si tuvieras la oportunidad de ensayarte a vos misma frente a tus peores miedos, las cosas que más terror te dan, ponerte ahí y ver qué decisiones tomarías y cuánto te dolerían esas decisiones, pero hablo aquí de cosas fuertes: ¿qué pasa si perdés un hijo?, ¿cuánto te duele?, ¿podés vivir después de algo así? Distancia de rescate es justamente eso. Y si no solo pudieras hacer todo eso, sino que además pudieras volver a la vida real con toda esa información y sin ninguna de esas heridas, ¿hay acaso otra tecnología como la literatura que lo permita? La literatura es la mejor tecnología y sucede en nuestros cuerpos, en nuestra cabeza, pero no puede suceder cuando estamos solos, solo sucede con otro, en esa cofradía entre quien escribe pensando en el lector y quien lee sabiendo que hay un escritor. La literatura sucede en un presente absoluto que es cuando ambos están juntos. Entonces, envuelta en esa tecnología, para mí, no hay tema más atractivo que el de la muerte, es del que más quiero saber.
En tu escritura hay una extrañeza, pero que no responde a lo fantástico. Me parece que la violencia en tus textos es más bien algo latente, una gran tensión. ¿Tiene que ver con la dictadura en Argentina, con la violencia que se infiltró en la sociedad?
Sí, aunque es algo difícil de medir, sobre todo porque yo nací en 1978, al inicio de la última dictadura. Mi primera infancia transcurrió en un ambiente muy extraño. Si bien crecí en una familia donde había mucha luz y fui muy querida, cuando salía de la casa todo era muy oscuro, inquietante. Había muchas cosas que no se decían ni explicaban, canales de televisión que no se veían, amigos que no venían más. Era una situación extraña de la que, incluso cuando te cuidan, terminas por darte cuenta de que hay algo que no cierra, ves cosas raras en la calle… dos hombres conduciendo y una mujer detrás llorando, que de pronto te mira por la ventanilla y entiendes que está aterrada.
Además, nosotros crecimos leyendo a la generación de nuestros padres que escribía muchísimo acerca del proceso militar, las Malvinas, porque lo pensaban en ese momento. En mi generación hubo un hartazgo del tema, sobre el que ya casi no escribimos, aunque lo llevamos a cuestas. Pese a todo, nosotros crecimos sin saber lo que pasaba. El lugar de lo fantasmal es el lugar de la ausencia. Pero uno necesita la información y, si no la tenés, te la inventás y empezás a confeccionar una suerte de respuesta. Hay algo en todas mis historias, todavía hoy en día, muy fuerte con lo que no se dice, con la ausencia, con el lenguaje fallido, ese lenguaje que dice algo, pero se entiende otra cosa. La comunicación pareciera fracasar todo el tiempo. Hay como un ruido de fondo fuertísimo. Creo que no es algo solo mío, está en todos nosotros y cada uno ha hecho una interpretación distinta. Mariana Enriquez se fue al horror gótico trash. Gabriela Cabezón Cámara se fue a buscar su propia verdad en ese pasado que no se nos contó, esa historia que hubo que reescribir pues no está en nuestros manuales de historia. Agustina Bazterrica se fue a lo distópico y escribió Cadáver exquisito. Cada uno tiene su manera de colocar en sus relatos la información. Nos toca llenar ese vacío. ~