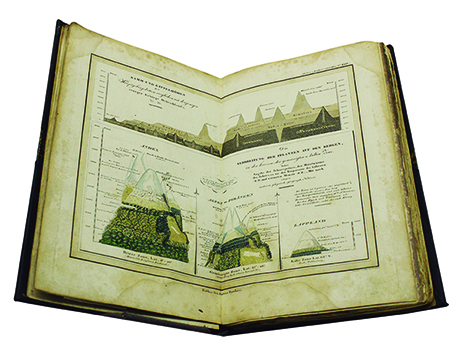Se cumplen doscientos años de dos acontecimientos llamados a tener una influencia decisiva en la historia contemporánea de España y mucho más relacionados entre sí de lo que podría parecer. Por un lado, la creación en enero de 1824 de la Superintendencia General de Policía, concebida según los criterios e intereses de un Estado moderno y considerada el origen de la actual policía española. Por otro, la aparición del carlismo como una alternativa extremista al absolutismo restaurado en 1823, tras el fin del Trienio Liberal. Puede sorprender que el régimen despótico de la Década Ominosa, encarnado por Fernando VII, provocara el rechazo del absolutismo más cerril, pero los ultras creían tener poderosos motivos para desconfiar del rey felón y empezar a conspirar contra él y su gobierno “moderado”.
Uno de ellos era la resistencia de Fernando VII a restablecer la Inquisición, muy mal vista por aquellas monarquías europeas, como la francesa, que le habían ayudado a acabar con el Estado constitucional implantado en 1820. Presionado por sus aliados exteriores para dar una apariencia civilizada a su régimen, el monarca, que aceptó a regañadientes algunas de sus exigencias, se fue granjeando la enemistad de los más intransigentes. La sensación de que el rey les había traicionado les llevó ya en 1824 a postular la candidatura al trono de su hermano Carlos María Isidro. De ahí que, aquel mismo año, a los “apostólicos” o “realistas”, como les gustaba llamarse, se les empezara a conocer como “carlistas”. Convencidos de que la Superintendencia de Policía usurpaba las funciones de la antigua Inquisición e impedía su restablecimiento, la supresión del nuevo organismo será una constante en las reivindicaciones de los ultras, estrechamente vigilados por espías y agentes policiales. Surgirá así un odio mutuo entre carlistas y policías que derivará en un círculo vicioso de conspiraciones y persecuciones en continua expansión a lo largo de la llamada Década Ominosa.
A la Superintendencia de Policía se debe buena parte de la información reunida sobre las actividades de estos primeros círculos carlistas que aparecen en 1824 e intentan derrocar a un gobierno absolutista al que no reconocen como tal. De “conspiración carlista” califican las autoridades el movimiento subversivo desarticulado en Aragón en agosto de aquel año. En octubre, un agente gubernamental enviado a La Mancha confirma las sospechas de que “hombres insensatos” habían tramado en la comarca “proyectos de una conspiración carlista”1.
De todas partes llegaban noticias de la existencia de “juntas apostólicas” que pretendían, como leemos en un informe dirigido a Fernando VII, “destituir a Vuestra Majestad y colocar en el Trono al Srmo. Sr. Infante D. Carlos”. En agosto de 1825 fracasa otro levantamiento ultra, esta vez en Madrid, aunque acaba en Molina de Aragón (Guadalajara) con el fusilamiento de su principal cabecilla: el militar de origen francés Jorge Bessières, personaje enigmático, posible agente doble, que en pocos años había pasado de participar en una supuesta conjura republicana en Barcelona a encabezar una sublevación a favor de don Carlos. En ese hervidero de rumores que era Madrid en el verano de 1825, la policía lo tenía claro: “Por más esfuerzos que algunos hacen para probar que no existe el partido denominado Carlista, la más vulgar creencia es de todo lo contrario.”2
Si la sinuosa trayectoria de Bessières fascinó a Baroja, que le dedicó un puñado de páginas, Galdós se ocupó de aquel carlismo en ciernes en varios de sus episodios nacionales, sobre todo en los titulados Los apostólicos y Un voluntario realista, protagonizado por un miembro de esta milicia popular creada al principio de la Década Ominosa como una fuerza auxiliar de la monarquía absoluta. Aunque situada ideológicamente en las antípodas de la Milicia Nacional del liberalismo, para Fernando VII eran “los mismos perros con distintos collares”: plebe armada y uniformada deseosa de imponer sus instintos anárquicos y su revanchismo social.
De los tumultos a la primera guerra carlista
Así era, desde luego, en el caso de los voluntarios realistas, pertenecientes a los sectores más turbulentos de las clases populares, que solían atribuir todos sus males a los ricos, a los “negros”, como llamaban ellos a los liberales, y, en última instancia, al gobierno. La policía informará con frecuencia de incidentes y desórdenes en los que se advierte una violencia de clase disfrazada de antiliberalismo. “Es general la emigración a Francia”, leemos en un parte policial de julio de 1825, “de todos los hacendados y gentes pudientes de las Provincias Vascongadas, por no poder sufrir los insultos, vejaciones y atropellamientos de los voluntarios realistas y gente baja del pueblo”3.
En otro informe fechado en Vitoria se recogen las palabras de un comerciante local, amedrentado por el ambiente que se vivía en la ciudad, con sus 1.600 voluntarios realistas, pues “ningún vecino, por honrado que sea, como haya caído sobre él la menor nota de liberal, puede salir de su casa desde el anochecer si no quiere ser apaleado”4.
La animosidad popular se dirigía también contra Fernando VII por no restablecer la Inquisición y vulnerar los fueros vascongados y era en gran medida alentada por el clero, al que la policía hacía responsable de la violencia que sufrían los comerciantes y los servidores del Estado, tachados de liberales.
Esa kale borroka practicada por los voluntarios realistas contra burgueses, funcionarios y militares preparó el terreno para la insurrección contra María Cristina y su hija Isabel II al morir Fernando VII en septiembre de 1833. La primera guerra carlista, iniciada entonces, había tenido ya un ensayo general en la revuelta de “los agraviados” –els malcontents– en Cataluña en 1827, una insurrección armada de carácter ultrabsolutista, patente en su defensa de la Inquisición, en el grito de “abajo la policía”, que figura en algunas proclamas5, en el protagonismo de los voluntarios realistas y en el convencimiento de los sublevados de que los liberales contaban con la protección del gobierno. Si esto pensaba entonces el primer carlismo, es fácil imaginar su reacción tras la amnistía decretada en 1832, todavía en vida de Fernando VII, que permitió el regreso de los exiliados, y especialmente cuando la muerte del rey hizo inevitable una complicada transición hacia un régimen constitucional durante la minoría de edad de Isabel II.
Contra el Estado moderno
Aunque la geografía del carlismo en guerra desbordó ampliamente el marco de los antiguos territorios forales, su fuerte implantación en Cataluña y en las provincias vasco-navarras evidencia la importancia de los fueros como baluarte frente al Estado moderno y todo aquello que se identificaba con él: impuestos, quintas, desamortización, unificación administrativa… Se entiende por ello que el rechazo al liberalismo abarcara desde el clero más reaccionario hasta ciertos sectores populares que veían en el Leviatán constitucional una amenaza a sus intereses. En cambio, el Antiguo Régimen, en la versión idealizada de sus partidarios, emergía como un valor refugio frente a la incertidumbre que generaba la revolución liberal y su manía de trastocarlo todo.
La ambivalencia ideológica del carlismo, capaz de integrar una concepción estamental y teocrática de la monarquía y un vago igualitarismo social, le ayudó a sobrevivir a su primera derrota militar en 1840. Algo influyó también su oposición permanente al liberalismo, ofreciendo como alternativa una utopía retro cuya viabilidad nunca se vio desmentida por el ejercicio del poder. Ocurrió lo contrario con los gobiernos liberales, desprestigiados por los sacrificios que imponía la precaria situación del país y por el contraste entre los bellos principios en que se asentaba el Estado liberal y el descarnado pragmatismo de quienes actuaban en su nombre. Este baño de realidad llevó incluso a los más progresistas a desmarcarse de la monarquía constitucional y a evolucionar hacia el republicanismo y el federalismo, única forma, a su juicio, de superar una política centralizadora en la que veían, como los carlistas, el origen de los males del país. De ahí que en alguna ocasión confluyeran con los seguidores de don Carlos en su lucha contra la monarquía isabelina, su enemigo común, por ejemplo, en la llamada guerra dels matiners que tuvo por escenario Cataluña entre 1846 y 1849 y se saldó con una nueva derrota en el campo de batalla.
Con el tiempo, el carlismo, que nunca se había caracterizado por su coherencia programática, fue derivando hacia una amalgama que integraba un catolicismo montaraz, el fuerismo como utopía territorial, el bandolerismo de toda la vida y, junto al legitimismo dinástico, alguna incrustación de modernidad como inevitable peaje al espíritu del siglo. Esta mezcolanza entre lo nuevo y lo viejo, entre la mística guerrillera y el puro pillaje, pudo observarse cuando en febrero de 1847, en plena guerra dels matiners, el cabecilla carlista Mosén Benet Tristany entró en Cervera (Lérida) al frente de su partida. Tras apoderarse de gran cantidad de dinero, tabaco y pólvora, salió de allí dando gritos a favor de Carlos VI y la Constitución y en contra de los franceses6, tal vez como un eco a destiempo de la Guerra de Independencia, a la que se remontaba el origen de algunas partidas. La nueva victoria liberal en la segunda guerra carlista (1872-1876) tuvo graves consecuencias para la causa del pretendiente, profundamente dividida desde entonces y privada de buena parte de sus cuadros y dirigentes. Su exilio en Francia, donde coincidieron con los republicanos y federales derrotados en 1874, alimentó el mito del carlorrepublicanismo, según la expresión utilizada por algunos agentes del gobierno español, que advirtieron del peligro de que los dos grandes enemigos de la Restauración canovista formaran un frente común contra la monarquía constitucional7.
Nacionalismo y corrientes del carlismo
No hubo tal cosa, pero los reiterados fracasos militares del carlismo y los grandes cambios de finales del siglo XIX, como la eclosión de los nacionalismos periféricos, le llevaron a plantearse alianzas tácticas poco acordes con su pasado y a experimentar dolorosas divisiones internas. El tradicionalismo se escindió en dos corrientes enfrentadas: el Partido Carlista, dirigido por el marqués de Cerralbo con el beneplácito del pretendiente Carlos VII, y el Integrista, más radical, fundado en 1888 por Cándido Nocedal, que acusaba a sus antiguos correligionarios de traidores a la causa. Parte de la esencia del viejo carlismo –antiliberalismo, fuerismo, catolicismo ultramontano…– se reconoce también en el nacionalismo vasco y catalán surgido a finales de siglo.
El primero tomó cuerpo en el Partido Nacionalista Vasco creado en 1895 por Sabino Arana, carlista hasta los dieciséis años e imbuido de los más rancios principios del viejo fuerismo, a los que añadió un componente antiespañol que lo emparenta con los movimientos racistas en boga en toda Europa. Aunque el catalanismo compartía algunas características con el nacionalismo sabiniano, como el catolicismo integrista, sus estrechos vínculos con la burguesía catalana y la impronta de otras tradiciones culturales, como la Renaixença romántica, difuminaron en alguna medida la influencia del carlismo, del que, como en el caso del PNV, procedían algunos de sus miembros. Entre ellos destaca Joan Bardina, militante carlista en su primera juventud y luego de la Lliga Regionalista, a la que aportó su importante trabajo como pedagogo. Sus estudios sobre la enseñanza y el uso de la lengua catalana como factor identitario dejaron una profunda huella en un nacionalismo lingüístico que aspiraba a imponer su hegemonía en Cataluña. Emigrado en Chile, en los años treinta se mostró ferviente partidario del fascismo y del nazismo.Versatilidad política.
La integración del carlismo, junto al republicanismo, la Lliga y otras fuerzas nacionalistas, en Solidaridad Catalana, la exitosa coalición electoral creada en 1906, es un ejemplo de su creciente versatilidad política y de su capacidad de adaptación a la moderna sociedad de masas. En 1931, la comunión tradicionalista y el PNV fueron en coalición a las elecciones a Cortes constituyentes de la República, escenificando el reencuentro de las dos principales ramas del antiguo tronco del carlismo vasco. Cinco años después, al inicio de la Guerra Civil, el PNV haría causa común con el Frente Popular, mientras en la España sublevada el tradicionalismo se alineaba con Falange y acababa integrado en el nuevo partido único, en una decisión impuesta por Franco que fue rechazada por destacadas figuras de ambas formaciones. De la incompatibilidad entre los dos grupos dan idea los cáusticos comentarios que un dirigente del carlismo bilbaíno, Julio Escauriaza, fue haciendo a vuelapluma a la primera edición de ¿Fascismo en España? (1935) de Ramiro Ledesma, fundador y dirigente de FE de las JONS. Su opinión se resume en la frase que escribió al pie de la página 47: “Este libro idiota odia al carlismo. ¡Que Dios le perdone su ignorancia!”8
Prueba de la difícil convivencia entre Falange y el tradicionalismo fue el atentado, con bombas de mano, perpetrado en 1942 por un grupo de falangistas contra una concentración carlista en el Santuario de Begoña (Vizcaya). El incidente le costó el cargo de ministro a Ramón Serrano Súñer, principal valedor del ala dura de Falange, pero no alteró la relación orgánica entre las dos facciones antagónicas del Movimiento ni la participación de los tradicionalistas en el organigrama oficial de un régimen que se inspiraba en parte en la doctrina del viejo carlismo, en sus fantasías historicistas y en su lenguaje.
Sus antiguas divergencias internas se agravaron en el tardofranquismo y la Transición, como se puso de manifiesto en los hechos de Montejurra en mayo de 1976, cuando pistoleros de la facción encabezada por Sixto de Borbón atentaron contra los seguidores de su hermano, Carlos Hugo, presidente del Partido Carlista, con el resultado de dos muertos y varios heridos. Si el primero lideraba un sector violento de inequívocas connotaciones fascistas, el segundo encarnaba un carlismo antifranquista que postulaba el socialismo autogestionario y una monarquía confederal que diera cabida a un País Vasco-Navarro cuasi soberano. Instaurada la democracia, las dos corrientes acabaron en la irrelevancia electoral, aunque el Partido Carlista supo unir su suerte a plataformas políticas que tuvieron algún recorrido. En 1986 participó en la creación de Izquierda Unida, coalición impulsada por el PCE, con el que había colaborado ya en la Junta Democrática fundada en 1974. Por su parte, el Partit Carlí de Catalunya acabó integrándose en el PSC, mientras en el País Vasco y Navarra una parte significativa de la base social y territorial del antiguo carlismo se fue deslizando hacia la llamada izquierda abertzale.
La existencia residual de hermandades y asociaciones vinculadas al tradicionalismo no da la medida de su verdadera influencia en la España del siglo XXI. Las razones con las que rechazó siempre el liberalismo se reconocen en las críticas a la democracia española y a su modelo territorial formuladas por fuerzas independentistas y de izquierdas que gozan hoy de un enorme poder. Antes incluso de la aparición del carlismo, diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz combatían la idea revolucionaria de nación soberana con argumentos que han cobrado una extraña vigencia. Así, en pleno debate constituyente, el absolutista alavés Trifón Ortiz de Pineda se opuso a que la futura Constitución de Cádiz incluyera “a las provincias exentas”, es decir, a los territorios forales, y en concreto a la de Álava, “tan zelosa de sus derechos”. Para este furibundo partidario del Antiguo Régimen, que tanto destacó en la represión antiliberal de 1814, la Carta Magna que se disponían a aprobar las Cortes destruía “de raíz toda la Constitución alavesa”9.
Ya en el Trienio, Ortiz de Pinedo participó en una sublevación armada, que le costó la vida, al grito de “¡Abajo la Constitución!”. Su temprana muerte en 1821 le impidió engrosar las filas del carlismo, como, probablemente, hubiera sido su deseo. No es de extrañar que en 2012 el grupo municipal de Bildu en Alegría (Álava) propusiera al consistorio reivindicar su figura y dedicarle una calle.¿Y si, doscientos años después de su aparición, el carlismo hubiera acabado venciendo al liberalismo? ~
- Informes conservados en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid: Consejos, legajo 51556. ↩︎
- Parte policial del 31 de julio de 1825; AHN: Consejos, legajo 12292. ↩︎
- Parte policial del 19 de julio de 1825, ibid. ↩︎
- Parte policial del 29 de julio de 1825, ibid. ↩︎
- Cit. Jaime Torras, La guerra de los Agraviados, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1967, p. 96. ↩︎
- Jordi Canal, El carlismo, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 131. ↩︎
- Ibid., p. 217. ↩︎
- Roberto Lanzas [Ramiro Ledesma Ramos], ¿Fascismo en España? (Sus orígenes, su desarrollo, sus hombres), Madrid, Ediciones La Conquista del Estado, 1935 (ejemplar de mi propiedad, con firma y exlibris de Julio Escauriaza, con abundantes anotaciones suyas). ↩︎
- Cit. Javier Fernández Sebastián, La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País Vasco, 1750-1840), Madrid, Siglo XXI Editores, 1991, pp. 223-224. ↩︎