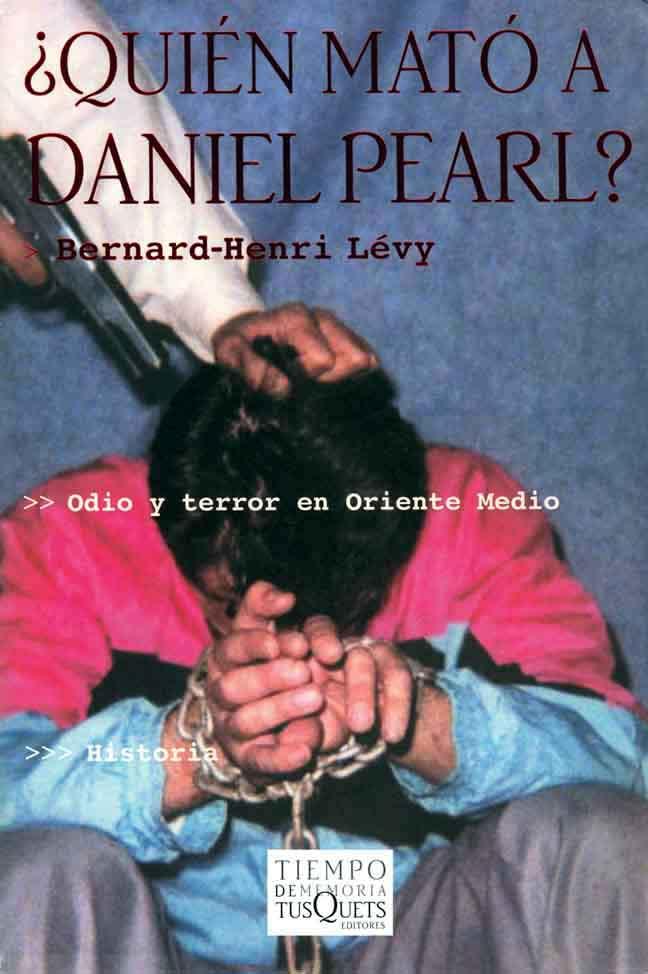Se podría decir que desde siempre me ha interesado mucho la literatura mexicana de interrogación. ¿Qué es eso?, dirán ustedes. Lo que ocurre es que México es un país que se hace preguntas, que se interroga a sí mismo en las formas más diversas: en el ensayo, que es uno de los más vibrantes y más imaginativos en lengua española, en poesía, en novela. Confieso que solo empecé a sentir curiosidad verdadera por México y por lo mexicano cuando llegué en 1950 y tantos a la universidad de Princeton y a su Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores chileno me habían entregado una carpeta que decía en la tapa, con esmerada caligrafía en tinta china, “Anteproyecto de zona de libre comercio latinoamericana”. Manejar esa misteriosa carpeta me llevó a recibir con frecuencia en mi despacho de Santiago, que tenía ventanales y balcones que daban sobre la Plaza Bulnes y el llamado Barrio Cívico, a funcionarios mexicanos que proclamaban la novedad de ese anteproyecto, que eran grandes, bulliciosos, amistosos, bigotudos, de vozarrones que rebotaban en
el ala sur del palacio de La Moneda y probablemente llegaban hasta el sector presidencial, un poco más al norte, y que para hablar con nosotros se hincaban en las alfombras, quizá porque ellos eran demasiado grandes, y si no lo hacían de ese modo la diferencia de estatura habría sido demasiado notoria. En esos días, me llamaron por teléfono desde la casa de Neruda en los faldeos del cerro San Cristóbal y me dijeron que fuera corriendo, porque estaba un novelista mexicano consagrado en medio mundo y que seguía su viaje a un congreso literario que se inauguraba pronto en la Universidad de Concepción. Era, como podrá suponer el lector avisado, Carlos Fuentes, de traje gris cruzado, de bigote que parecía recién estrenado, asediado por jóvenes escritores y periodistas y acompañado por un retrato en tonos rojizos de Matilde Urrutia, pintado hacía poco por David Alfaro Siqueiros, donde la cara del poeta dueño de la casa y esposo de Urrutia se confundía con las ondas pelirrojas. Me puse a leer La región más transparente y Pedro Páramo y Pepe Bianco, amigo argentino, me confesó que Rulfo le había dicho en Buenos Aires que había leído La amortajada de la chilena María Luisa Bombal, novela de protagonistas difuntos, antes de ponerse a escribir Pedro Páramo.
Son vasos comunicantes, comunicaciones que se producen debajo de la superficie. Ahora me pongo a leer y a rebuscar por ahí, y descubro conexiones similares, de alguna manera ocultas, entre Andrés Manuel López Obrador y Salvador Allende, y comprendo que amlo, al visitar hace algún tiempo La Moneda, quisiera ingresar a la sala donde murió Allende. Después me entero de que Enrique Krauze tomó un desayuno, hace no demasiados años, con amlo, en su oficina de alcalde del Distrito Federal mexicano y que tenía una fotografía de Allende en lugar destacado, detalle que me parece lógico y revelador, ya que Salvador era candidato eterno, como a él mismo le gustaba decirlo en broma, y después resultó que la tenacidad de amlo era solo comparable a la suya. Pero me encuentro con un detalle que me descoloca, que no calza bien en el rompecabezas, y es que amlo tenía simpatía y una declarada admiración por Carlos Pellicer, poeta entrañable del México de esos años, y es probable que un candidato chileno hubiera preferido disimular su simpatía por un poeta. Pablo Neruda había inventado un verbo curioso, el verbo “tenchear”. Los escritores chilenos que se acercaban a la mujer del candidato eterno, Hortensia, Tencha, “tencheaban”, y yo vi en el comedor del candidato, en la calle Guardia Vieja, a novelistas y poetas, como Manuel Rojas y José Santos González Vera, como José Donoso, y como el médico literario y melómano César Cecchi, siempre vestido según su profesión, de zapatillas blancas, y que había acompañado en su exilio chileno a Ciro Alegría, el gran peruano de El mundo es ancho y ajeno.
Ahora me ha tocado conversar en Madrid con empresarios españoles, que tienen intereses importantes en México, y todos coinciden en que no tienen miedo de amlo, y están seguros de que podrán conversar y entenderse con él. Para los que empezamos a descubrir América con algún retraso, leyendo a Rulfo y leyendo El laberinto de la soledad, es un detalle interesante, un signo complejo, digno de analizarse a fondo, de una vigencia extraordinaria.
Yo recuerdo los comienzos del gobierno constitucional de Salvador Allende, donde surgían preguntas a cada rato, y se daban respuestas más bien inciertas. Estaba sentado una tarde en el saloncillo privado del tercer piso de la embajada chilena en Francia, donde el poeta Pablo Neruda hacía sus pinitos de embajador, y yo lo acompañaba como ministro consejero. El joven ministro de Economía del gobierno que comenzaba le dijo al poeta de Canto general: “Pablo, la inflación va a destruir el poder de la burguesía.” Desde su sillón, el poeta hizo un amplio signo de negación con el dedo índice, y agregó una frase lapidaria. “La inflación nos va a destruir a nosotros”, con lo cual demostró que un poeta lírico puede saber más de economía que un economista de izquierda formado en cualquier parte. En las semanas finales del gobierno de la Unidad Popular, un funcionario francés del Fondo Monetario Internacional regresó de un viaje a Chile y me contó que había tenido la oportunidad “de hablar dos horas con tu presidente”. ¿Y de qué hablaron? El funcionario me contó que había tratado de explicarle a Salvador Allende el peligro enorme para su gobierno que acarreaba la inflación galopante que se había desatado en Chile. “¿Y por qué –le dijo Allende– yo entiendo todo lo que usted me dice, y a los economistas míos, en cambio, no les entiendo una palabra?” ¡Qué pregunta! Desde la distancia, y escribiendo con una sonrisa, como decía Octavio Paz que yo escribía, estoy casi seguro de que las preguntas de amlo irán por otros senderos, por suerte para todos nosotros. ~