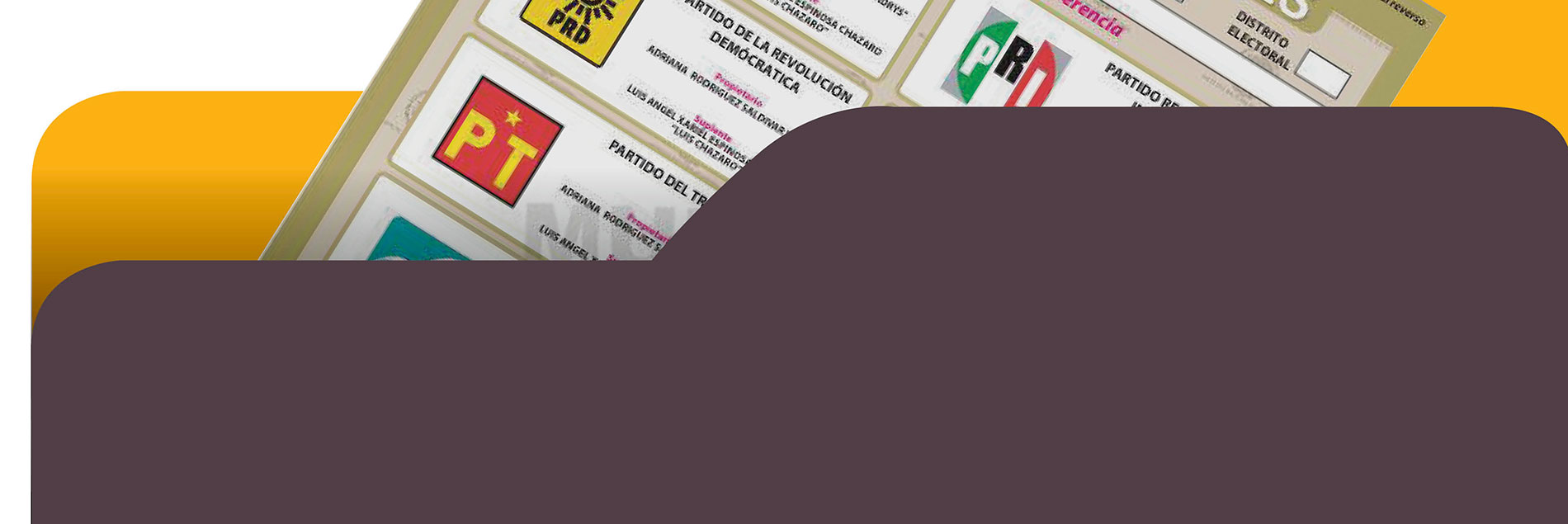Para bien o para mal, después de cada elección presidencial reciente ha habido una discusión y eventual reforma de las reglas electorales. Casi por fuerza, este debate ha estado permeado por el resultado electoral inmediato anterior y la identidad del ganador o perdedor. ¿Qué tenemos ahora? El resultado electoral del primero de julio de 2018 no fue del todo sorpresivo. Por meses, las encuestas electorales anticipaban un triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la alternancia en el poder era previsible por lo menos desde un año antes. Lo que sí resultó relativamente sorpresivo fue la contundencia de su triunfo y que su coalición consiguiera la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
La última vez que México eligió a un presidente con una mayoría absoluta de votos fue en 1988, en proceso electoral organizado por el propio gobierno y plagado de acusaciones de fraude. Y la última vez que un presidente contó con mayoría en ambas cámaras fue en 1994, misma que perdería tres años después, dando pie a un periodo de veintiún años de gobiernos divididos o sin mayoría.
Entre 1997 y 2018, se llegó a pensar que la recurrencia de los gobiernos divididos en México era un obstáculo para que los presidentes en turno implementaran sus agendas legislativas. En realidad, como ocurre en otros regímenes presidenciales, los gobiernos divididos obligaron a construir coaliciones legislativas con mayor o menor éxito en diferentes ámbitos. Otra preocupación durante años recientes era la creciente fragmentación del sistema de partidos. Junto con esta, había quienes veían como un riesgo la posibilidad de elegir a un presidente con una mayoría relativa de votos débil o cercana a un tercio.
Sin embargo, las elecciones de 2018 rompieron ambos pronósticos. En vez de una mayor fragmentación, los tres principales partidos políticos –pri, pan y prd– sufrieron un voto de castigo sin precedentes a favor de Morena, un partido político registrado apenas en 2015. Y en vez de tener un nuevo gobierno sin mayoría, volvimos a tener un gobierno unificado.
Desde 1988 ningún presidente había conseguido una mayoría absoluta de votos. Pero las condiciones de las elecciones de 1988 y 2018 no pueden ser más distintas: mientras que la primera fue fraudulenta y sumamente cuestionable, la segunda se consiguió de manera democrática. En el año 2018 observamos apenas la tercera alternancia partidista en la presidencia y, también, podría decirse que fue la primera alternancia hacia la izquierda en México. El que podamos contar estos hitos con los dedos de la mano nos habla de lo joven que es la democracia mexicana. El que cada elección presidencial reciente haya sido organizada bajo reglas diferentes nos habla, además, de que los actores políticos no han logrado un acuerdo duradero en torno a las reglas del juego y, por ende, reformar las leyes electorales sigue siendo parte de las negociaciones políticas de cada sexenio.
Los resultados electorales observados entre 1988 y 2018 no podrían entenderse sin los cambios sociales del periodo, pero tampoco sin los cambios fundamentales en las reglas del juego político-electoral. Curiosamente, con el regreso de un gobierno unificado han vuelto algunas preocupaciones propias de muchos sistemas presidenciales, pero también de nuestro pasado autoritario: en una democracia constitucional no consolidada como la mexicana, ¿puede ser un riesgo que el presidente en turno tenga demasiado poder? ¿El gobierno unificado puede ser utilizado para debilitar a la democracia? A la luz del 2018, ¿hace falta una nueva reforma político-electoral?
Hasta el momento de escribir este ensayo, ni el presidente ni su bancada han presentado una iniciativa de reforma electoral propiamente dicha. No obstante, el pasado 5 de febrero de 2019, en su discurso por el aniversario de la Constitución de 1917, en Querétaro, el presidente afirmó que “no tenemos un auténtico sistema político democrático” y agregó que “tenemos que establecer una auténtica democracia, acabar con los fraudes electorales; que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato”.
Los propios resultados electorales hacen muy difícil argumentar que no tenemos un sistema democrático en México. A nivel federal, el partido en el gobierno ha perdido tres veces la presidencia, y se cuenta con más de veinte años de gobiernos divididos. A nivel local, ha habido una creciente alternancia en los gobiernos estatales y municipales, así como márgenes de victoria cada vez más reñidos. Los gobiernos divididos –tanto horizontal como verticalmente– y el cúmulo de coaliciones electorales exitosas muestran que en México es posible que el partido en el gobierno pierda elecciones –una señal mínima pero contundente de un entorno democrático.
Sin embargo, tampoco podría afirmarse que hoy contamos ya con una democracia consolidada o, si se quiere, auténtica. Un rasgo distintivo de esta consolidación sería que los actores políticos estén de acuerdo con un conjunto de reglas del juego conocidas con anticipación: es decir, que exista incertidumbre sobre los resultados electorales, pero una certeza absoluta sobre las reglas y su validez. Pero si las reglas –o los árbitros– del juego cambian sexenio a sexenio es difícil hablar de una consolidación democrática o, inclusive, de un Estado de derecho: reformas caprichosas a las reglas del juego pueden favorecer o causar injusticias a actores políticos de un signo u otro.
Otra señal del camino pendiente por recorrer tiene que ver con la aceptación o la impugnación de los resultados. Un triunfo por un margen estrecho debería ser aceptado con la misma facilidad que uno abultado. En general, si bien es deseable que cualquier irregularidad de la contienda pueda ser impugnada ante tribunales especializados, la anulación de elecciones debería ser poco habitual por una razón simple: si los procedimientos de cada etapa previa a la jornada electoral se cumplen conforme al buen derecho, el veredicto de las urnas no debería ser alterado por los magistrados más que de manera excepcional.
Para juzgar la calidad de una democracia no basta evaluar los resultados, sino también las reglas y procedimientos subyacentes. Destaco tan solo algunos aspectos clave que dan certeza a nuestros procesos electorales desde hace ya varios años: un padrón electoral confiable, una invitación aleatoria a ciudadanas y ciudadanos para fungir como funcionarios de casilla que cuenten y vigilen los sufragios, resultados preliminares o conteos rápidos dados a conocer de manera oportuna. El sistema de partidos cuenta, por su parte, con financiamiento público generoso y acceso garantizado a radio y televisión.
Más allá de las reglas, la calidad de los árbitros que las implementan y sancionan también importa. Contar con un organismo electoral nacional, una burocracia electoral profesional y una serie de tribunales especializados en materia electoral contribuye a la legalidad y certeza de los procesos electorales. En el caso de los árbitros electorales –al igual que con el poder judicial y otros organismos autónomos– ha sido de suma importancia poder contar con una renovación escalonada de sus integrantes de modo que estos órganos no reflejen las preferencias de una sola coalición legislativa. Es necesario, además, que las designaciones tengan el apoyo de mayorías calificadas en el Congreso y que, una vez en funciones, se respete su autonomía e independencia.
La transición democrática mexicana también ha estado acompañada de importantes reformas en el sistema electoral. Entre ellas destaca, en primer lugar, la introducción de la representación proporcional en los Congresos locales y federal. Sin esta figura habría sido mucho más difícil derrotar en su momento al partido hegemónico o bien construir un sistema plural de partidos. Reformas más recientes, como el principio de paridad de género en candidaturas, la reelección legislativa y municipal o las candidaturas independientes, han fortalecido nuestra democracia.
A la luz de la evidencia y del cúmulo de reformas electorales, es insostenible argumentar que la primera elección democrática ocurrió en 2018, o que las elecciones apenas dejarán de ser fraudulentas de ahora en adelante. Del mismo modo, argüir que las instituciones y reglas electorales construidas y reformadas en las últimas tres décadas son indeseables por ser una especie de legado corrupto de la mafia del poder se cae por su propio peso.
Estas instituciones y reglas, imperfectas como lo son, han sido el fruto de acuerdos y negociaciones en las que muchos de los políticos que hoy están en el poder participaron activamente o han sido sus beneficiarios. Para no ir más lejos, las reformas político-electorales de 2008 y 2014 buscaron atender, de una forma u otra, los agravios de quien hoy ocupa la presidencia. La legitimidad democrática del nuevo gobierno no podría explicarse sin el marco institucional con que llegó al poder.
Todo lo anterior no implica que las reglas e instituciones electorales no puedan mejorarse. Si bien las elecciones no son fraudulentas, aún estamos lejos de contar con elecciones plenamente libres y justas –la coloquialmente llamada cancha dispareja–. Implica, eso sí, que tirar por la borda las normas y las instituciones electorales de la transición puede debilitar a la democracia. Reformar temas específicos con el consenso de una mayoría de fuerzas políticas es preferible al “borrón y cuenta nueva” que han llegado a sugerir algunos –sobre todo en un contexto de gobierno unificado.
Baste un ejemplo. Desterrar la compra de votos o el desvío de recursos para favorecer a un partido o candidato requiere de reformas tanto legales como políticas concretas que a menudo escapan al ámbito estrictamente electoral. Los árbitros electorales no pueden vigilar el ejercicio del gasto público federal o local o monitorear los viejos o nuevos programas sociales. Tales tareas corresponden a otros órganos y a otros mecanismos de control gubernamental.
¿Cómo distinguir entre mejores o peores reglas electorales? No hay atajos, pero en general son deseables reglas que promuevan elecciones más competitivas, y no al revés. También son preferibles reglas que fortalezcan los vínculos de representación entre ciudadanos y mandatarios, o aquellas que promuevan una representación más proporcional en los Congresos. El sesgo de sobrerrepresentación que prevalece en nuestro sistema electoral, y que en las elecciones más recientes favoreció a Morena, en el pasado favoreció al pri y fue criticado por los partidos de oposición a diestra y siniestra.
Para impedir el desvío de recursos públicos hacia campañas y elecciones –o bien para combatir la corrupción en general– hacen falta reglas que fortalezcan los contrapesos y la vigilancia de los gobiernos federal y local. No basta la supuesta voluntad de una persona porque una sola persona no puede vigilar todo el aparato gubernamental. Para fortalecer la democracia y facilitar el castigo a los malos gobiernos hace falta fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del ejercicio del poder.
Desde esta perspectiva normativa, durante el primer año del gobierno ha habido al menos tres señales preocupantes. En primer lugar, la propuesta de introducir la revocación de mandato en las elecciones intermedias de 2021 no es buena idea porque implica cambiar las reglas de un mandato que ya está en marcha. ¿Implementar la revocación en 2021 es una forma de acotar el poder presidencial o más bien es un intento por preservar la mayoría legislativa con la que ya cuenta? Si la figura en verdad es virtuosa, cuestión debatible a la luz de la experiencia de otros países latinoamericanos, ¿por qué no implementarla a partir del próximo sexenio, de modo que no se pueda saber quién sería el mandatario potencialmente acotado por la figura?
En segundo lugar, otra iniciativa preocupante es la propuesta de ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de once a dieciséis ministros. Se dice que el objetivo es facilitar el combate a la corrupción. Sin embargo, aumentar el tamaño de una corte es una de las estrategias más conocidas con las que presidentes con mayorías legislativas han intentado sobrecargar al Poder Judicial en su favor. Se trata de una propuesta antidemocrática.
En tercer lugar, y a la luz tanto de experiencias internacionales como nacionales, está la cuestión de si es posible debilitar el diseño constitucional de una democracia sin que el gobierno en turno cambie necesariamente la Constitución. La respuesta es: sí. Una vía es reorientando el gasto público hacia programas sociales potencialmente clientelares o sin reglas de operación claras. Otra más es utilizar las medidas de austeridad para debilitar presupuestalmente las capacidades del poder judicial u otros órganos autónomos cuya misión es hacer contrapeso o acotar al ejecutivo. Una tercera pasa por el llamado pacto fiscal. Un gobierno con mayoría puede disminuir abruptamente las transferencias a estados y municipios, ya sea mediante recortes en el presupuesto de egresos o mediante la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda al ejercer el presupuesto.
Debilitar contrapesos y centralizar una vez más el poder en el gobierno federal no es una buena forma de consolidar nuestra democracia. Si a lo largo de la transición democrática mexicana se acotó al poder presidencial tanto en los procesos electorales como en el ejercicio de sus facultades, ¿por qué el nuevo gobierno que se presume democrático buscaría ampliarlas una vez más? ~
(Puebla, 1972) es doctor en economía y profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.