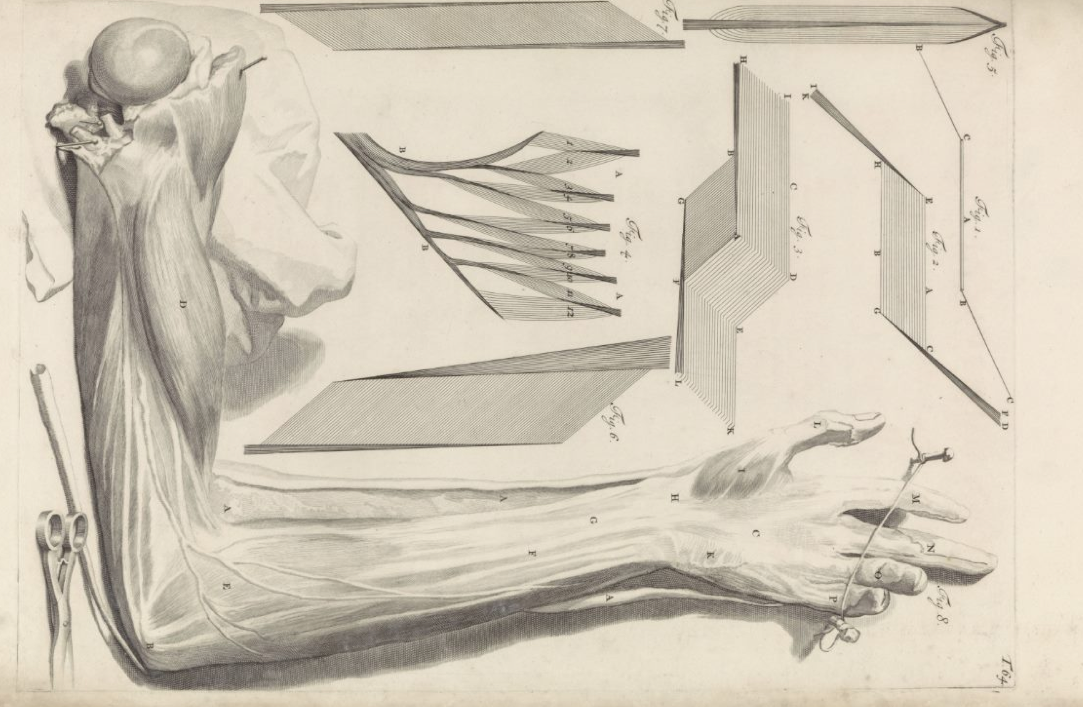¿Qué es, para empezar por orden, el “linchamiento digital”? Entenderemos aquí por tal aquellas formas de interacción online que se caracterizan por su agresividad explícita y su desvinculación de todo propósito deliberativo. En principio, hablar propiamente de linchamiento –siquiera metafórico– parece exigir una conducta grupal o colectiva. Y el acoso digital lo es a menudo, pero habría que distinguir entre una agresión colectiva (suelen serlo) y una agresión concertada (rara vez lo son). No obstante, parece razonable incluir también dentro del análisis las manifestaciones individuales de esta actitud, se participe o no en un ataque grupal. Hay quien se dedica a insultar o difamar en solitario. Por su parte, el auténtico troll se dedica a perturbar las conversaciones ajenas por el puro placer que extrae de ello, sin implicarse emocionalmente ni defender una postura propia. Al hacerlo, no obstante, contribuye a dar forma al fenómeno aquí considerado.
Mi propósito es explicar sus causas, poniendo el acento en la relación entre las redes sociales y la emocionalidad –sin sugerir en ningún momento que el acoso digital sea lo único que sucede en las redes sociales, ni caer en la trampa de confundir las redes sociales con internet en su conjunto–. Sin embargo, tampoco debe relativizarse la importancia que semejante contaminación afectiva de la esfera pública posee para nuestras democracias. Por momentos, la red parece haberse convertido en ese juguete rabioso del que hablaba el novelista argentino Roberto Arlt. Y no es un problema menor que nos encontremos tan alejados del cumplimiento de ese “deber de civilidad” que para John Rawls exige el debate público. ¡Si levantara la cabeza!
El medio hace el mensaje
Y para mostrar cómo los problemas asociados al linchamiento digital no se limitan a las “malas causas”, sino que el lenguaje agresivo amenaza con convertirse en la nueva normalidad del debate público, ahí tenemos el ejemplo de Katie Roiphe. Roiphe es una periodista estadounidense que en el número del pasado marzo de la revista Harper’s describía las amenazas e insultos recibidos mientras preparaba un texto crítico con la circulación anónima de listas de shitty men, u hombres señalados como acosadores o abusadores sexuales, en internet. A su juicio, Twitter ha movilizado a los “extremos iracundos” del feminismo, igual que pasó con los defensores de Trump: las voces más ruidosas y simplificadoras de cada tribu moral. Y Roiphe se pregunta: “Con este nivel de vigilancia del pensamiento, ¿quién va a atreverse a decir algo mínimamente provocativo u original?”. No es así de extrañar que el teórico alemán Bernhard Pörksen, tomando el título de uno de los capítulos de La montaña mágica, hable de “la gran crispación” para referirse a nuestro tiempo. Algo que, por lo demás, ya anticipó Marshall McLuhan en los años sesenta, cuando advirtió que la “aldea global” que la tecnología de la comunicación haría posible con el tiempo podría convertirse en un lugar claustrofóbico y desagradable: acaso por la paradójica angostura de un espacio sin límites que nos incluye potencialmente a todos. Sin salida; salvo que apaguemos el móvil.
La referencia al teórico canadiense de la comunicación no es caprichosa. Si él dijo, célebremente, aquello de que “el medio es el mensaje”, yo quisiera subrayar algo distinto, que constituye el punto de partida de esta exploración del acoso digital, a saber: el medio hace el mensaje. O sea, que el predominio de unas pasiones adversativas que con frecuencia se manifiestan mediante formas dialécticas agresivas es, ante todo, un resultado de la reestructuración digital de la esfera pública. En la red se desarrollan formas nuevas de interacción pública donde el sentimiento predomina sobre el juicio –o lo dirige– y donde los sentimientos negativos priman sobre los positivos. Para ser más precisos: el paso de la comunicación de masas, dominada por medios que se relacionan verticalmente con un público receptor y pasivo, a una autocomunicación de masas donde el público se convierte en emisor y receptor de mensajes en un espacio horizontal en el que cualquiera puede participar, constituye una modificación sustancial del espacio público que no permite explicar la propensión a la agresividad intersubjetiva.
Ahora bien: no perdamos de vista que los propios medios tradicionales ya habían empezado a adoptar formas beligerantes de transmisión de contenidos, iniciando el proceso que ha convertido la indignación y la ira en formas legítimas de expresión pública –en lugar de anomalías comunicativas–. Es obvio que con ello se han creado las condiciones para una preocupante simbiosis entre medios y populismo. Quizá no tengamos mejor reciente ejemplo de ello que la protesta social dirigida en España contra los jueces que dictaron sentencia en el caso de la denuncia por agresión sexual contra los miembros de un grupo de jóvenes autodenominados “La Manada”: una movilización popular a la que los líderes políticos no tuvieron más remedio que sumarse a riesgo de perder cientos de miles de votos por el camino.
Mi segunda premisa tiene que ver con las emociones mismas y lo que de ellas hemos aprendido gracias al “giro digital” acontecido en las ciencias humanas en los últimos años. Brevemente: no podemos separar tajantemente razón y emoción, sino que por lo general nuestra cognición es una “cognición caliente” influida por nuestros afectos. Y ello hasta el punto de que nuestra percepción de la realidad está saturada de afectividad. Somos, si se quiere, animales afectados. Pero también, rasgo decisivo aquí, individuos con propensión al gregarismo y el tribalismo: equipados de serie con una inclinación a la pertenencia agresiva a un grupo social o ideológico. En el caso de las redes sociales, se trata, tomando el término que empleara Benedict Anderson para referirse a las naciones, de “comunidades imaginadas”; en su interior nos alineamos con, y rivalizamos contra, personas que jamás conoceremos.
Por qué hay linchamiento digital
Así pues, ¿qué rasgos de la esfera pública digital nos sirven para explicar, a partir de estas dos premisas, las conductas agrupadas bajo la rúbrica del “linchamiento digital”? Se proponen las siguientes.
1. La creación de un mercado de opiniones superpoblado altera las economías de la atención y otorga mayor protagonismo a quienes son capaces de captar la de los demás: la hipérbole se convierte en norma y los exaltados expulsan a los moderados. El lenguaje de la autenticidad, subjetivo y coloquial, desplaza a la persuasión deliberativa; la jactancia se convierte en una forma ordinaria de afirmarse en las redes.
2. Esa superpoblación produce también un paradójico empequeñecimiento de la esfera pública, donde nos vemos confrontados directamente con el infierno que son los demás. Dice Pörksen: “El habitante del mundo interior de la comunicación en red se ve constreñido a un tipo de vecindad, así como enfrentado a una transparencia en la diferencia, que en última instancia le supera.” Este efecto atosigante promueve la belicosidad recíproca. De aquí resulta también el desarrollo de una suerte de hipersensibilidad, una disposición a sentirse ofendido que tiene carácter contradictorio: en las redes, quien se ve a sí mismo como víctima puede atacar a quien le ofende.
3. El debilitamiento de los medios tradicionales ha generado un espacio moralmente desregulado donde no existen reglas comunicativas precisas ni límites conversacionales demarcados. En ausencia de filtros y jerarquías, tiene lugar una desintermediación que refuerza de manera natural los contenidos emocionales al legitimar un lenguaje emancipado de toda restricción racional o deliberativa. Es eso que Peter Lunt y Paul Stenner han llamado “esfera pública emocional”. En ella, nadie posee prima facie autoridad sobre los demás: para buena parte de sus integrantes rige un principio democrático desligado de finalidades epistémicas. Es más importante expresarse que encontrar algún tipo de verdad pública.
4. El anonimato, así como la más general circunstancia de que la integridad e identidad de los interlocutores digitales es siempre dudosa, debilita las normas de cortesía y erosiona el respeto intersubjetivo. Se ha demostrado que entre usuarios con vínculos fuertes existe una relación digital más respetuosa y rica que entre aquellos que tienen entre sí un vínculo débil o pasajero. Y, por lo general, se tienen vínculos más fuertes con quienes compartimos creencias y viceversa.
5. Más que buscar la verdad o formarse una opinión, la motivación del internauta suele ser colmar la necesidad narcisista de expresarse, cargándose de razón ante los demás y convirtiendo la propia opinión en un fetiche psicológico. Su participación contiene asimismo un elemento de performance, pues no solo hacemos: nos vemos haciendo, sabiendo que otros nos ven hacer. En este sentido, irónicamente, el acoso digital puede también ser un modo de señalizar la propia virtud allí donde el linchado es objeto de rechazo mayoritario.
6. Las redes sociales se han convertido en un entretenimiento de masas y eso ha supuesto la politización apresurada de amplios segmentos de la opinión pública: el disenso agresivo responde en buena medida a ese proceso de integración. Indignarse y atacar a los demás es, entre otras cosas, un pasatiempo. Más aún: hay indicios de que la felicidad política es adversativa y extraemos placer no solo de confirmar nuestras creencias, sino de luchar contra aquello que creemos injusto o repugnante. En todo linchador hay algo de justiciero.
7. Buena parte de la excitación derivada de este despliegue escenificado de agresividad procede de la sensación de instantaneidad y simultaneidad que suministran las redes: la esfera pública digital está viva y nunca cierra, lo que atrae irremediablemente nuestra atención. Por supuesto, esa instantaneidad implica también reactividad: damos una respuesta espontánea, afectivamente recargada, a los estímulos que en ella encontramos. Por eso el escándalo amenaza con convertirse en la nueva normalidad y la esfera pública digital hace un espectáculo de cada uno de ellos.
8. Las redes también proveen de un espacio idóneo para la materialización del conflicto entre distintas tribus morales, cuyos miembros pueden converger allí sin más coste que su tiempo libre. Lo hacen para reforzar mutuamente sus creencias y compartir contenidos comunes, pero también para interactuar, educada o agresivamente, con los integrantes de las tribus rivales o los disidentes de la tribu propia. De ahí que podamos hablar de “poscensura” o thought police: el desviacionismo es castigado y el miedo a la censura masiva inhibe la libre expresión de las ideas propias.
9. Naturalmente, a ello contribuyen notablemente la erosión de la creencia en la verdad pública (posverdad) y la condigna tendencia a tomar como hechos verdaderos solo aquellos que se sienten como verdaderos (posfactualismo). Pero esto, que tomado en su conjunto conduce a un debilitamiento colectivo o sistémico del valor de la verdad, no funciona así cuando nos fijamos en la disposición de los actores individuales o los grupos. Y es que las tribus morales no creen que no haya verdad, sino que se adhieren fanáticamente a la verdad propia.
10. Por último, la red reduce dramáticamente los costes de cooperación y hace más fácil que nunca integrarse, siquiera sea imaginadamente, en comunidades ideológicas que –a fuer de ideológicas– proporcionan recompensas emocionales: mejor acompañado que solo. Las bases psicobiológicas del gregarismo, que cohesiona al grupo hacia dentro mientras fomenta la hostilidad hacia fuera, están sobradamente estudiadas y parece poseer una base evolutiva. Si la red parece una plataforma posmoderna para el intercambio de argumentos, también sirve como prehistórico campo abierto para el encontronazo entre hordas rivales.
En suma, el poliálogo digital otorga protagonismo a quienes usan expresivamente las redes para satisfacer sus necesidades emocionales o se encuentran políticamente fanatizados, y por eso, participan más intensamente: una vieja paradoja democrática. Así que más que de estructuras deliberativas, hablamos de espacios de convergencia emocional donde los lazos afectivos y el deseo de hacer prevalecer la propia identidad pesan más que la persuasión racional: quizá inevitablemente. El público se fragmenta en “públicos afectivos” que atesoran, por emplear la expresión de Peter Sloterdijk, sus particulares “bancos de ira”. En esas condiciones, las pasiones adversativas –una de cuyas más preocupantes manifestaciones es el linchamiento digital– adquieren un relieve indeseable.
Ahora bien: en última instancia, la digitalización de la esfera pública es la historia de su democratización súbita y, por ello, de su vulgarización. Que podamos hablar de una “democracia de enjambre” que actualiza digitalmente aquellas “masas de acoso” teorizadas por Elias Canetti obedece, ante todo, a la superpoblación de un mercado desregulado de la opinión. Todos hablamos con todos; pero no todos sabemos hablarnos. No sería así descabellado sostener que las redes sociales tienen algo –o mucho– de opinión pública en estado de naturaleza. Y como tales esperan, sin saberlo, su paulatina civilización. ~
Este texto fue presentado en el 4º Congreso de Periodismo Cultural, organizado por la Fundación Santillana, el Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín.
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).