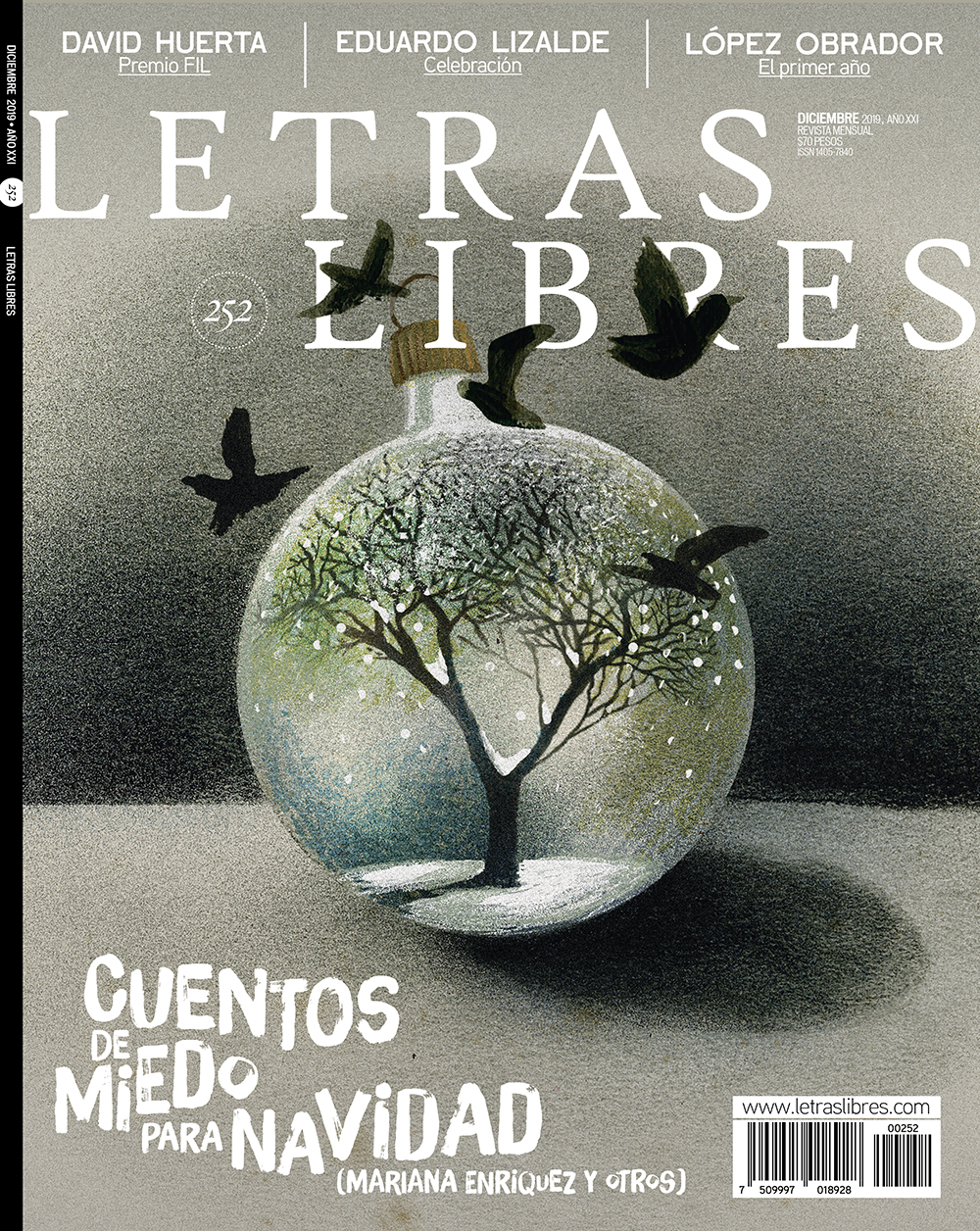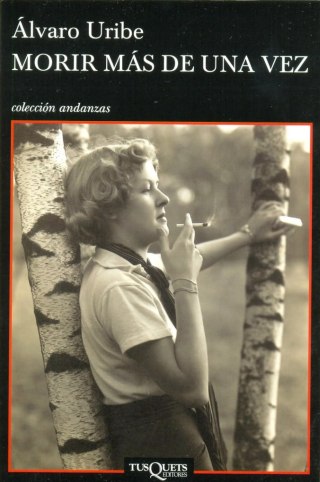Sin duda es una coincidencia perturbadora que a una de las primeras películas consagradas a denunciar un genocidio contemporáneo, el dedicado a la masacre turca de los armenios iniciada en 1915, hayan concurrido –como extras– Sarah Leah Jacobson y su joven hija Mildred, abuela y madre, respectivamente, de Susan Sontag (1933-2004), una de las intelectuales que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado más atención pusieron al dolor, la tortura y la muerte.
La escritora neoyorquina dedicó buena parte de su vida y obra al escrutinio no solo de la guerra –acudió al sitio de Sarajevo en 1993 para montar Esperando a Godot– si- no de la enfermedad (desde la tuberculosis hasta el sida) y las torturas, como las infligidas, en Abu Ghraib, a los prisioneros iraquíes por parte de los carceleros estadounidenses. Es Benjamin Moser el más reciente de los biógrafos de Sontag, quien apunta cuán significativo es que la última foto de Sarah y Mildred, juntas, haya quedado registrada –aquella cinta se llamó Auction of souls– en los anales fílmicos del exterminio. Tiempo después, la propia Susan, a sus doce años, observaría por primera vez, en una librería de Santa Mónica, las primeras e inolvidables fotografías del Holocausto.
((Benjamin Moser, Sontag. Her life and work, pp. 3-4.
))
A diferencia de la mayor parte de los intelectuales de Nueva York –a su vez judíos en su mayoría–, Susan Lee Rosenblatt (quien, huérfana de padre desde los cinco años, tomaría de su padrastro el apellido Sontag) pertenecía a una rama más antigua de la emigración, al grado de no contar con parientes judíos vivos o identificables en Europa. Aunque nació y murió en Nueva York, tuvo una infancia errabunda por Estados Unidos, caso contrario al de sus colegas de Commentary o Partisan Review: estuvo en Los Ángeles y Tucson antes de ingresar a las universidades de Berkeley y Chicago, lo cual le dio –ícono de la intelectualidad neoyorquina inmortalizada por Woody Allen en Zelig– no solo una percepción más amplia de su país sino una noción, si cabe, más refinada y cosmopolita de la literatura (y la vida) europea.
El gusto de quien fuera, sobre todo, una gran crítica literaria más cercana al mundo antiguo de Lionel Trilling que al ánimo novator de Jonathan Culler fue impecable: Cioran y Ionesco (de quien se burló sin piedad), Borges y Rulfo, Canetti (cuyo Masa y poder, hoy que están de moda otra vez las multitudes, se olvidó pronto), Gombrowicz y Paz, Artaud y Serge… A Sontag, como lo hizo notar Eliot Weinberger en sus controvertidas “Notes on Susan”, le interesaron poco las escritoras.
((Eliot Weinberger, “Notes on Susan”, The New York Review of Books, 16 de agosto de 2007.
))
Disfrutó de ser “la hembra Alfa” –digo yo– en un mundo de hombres y, aunque suscribió sin problemas la agenda feminista de los años setenta –con sus atisbos a la “gramática de género” incluidos–, Weinberger la califica correctamente como una “ur-feminista”. A su vez, Moser nos cuenta que Camille Paglia se presentó, en su momento, como candidata a sustituirla como ícono.
((Moser, op. cit., p. 342.
))
Empero, me parece, la insospechada iniciación de Sontag ocurrió el 28 de diciembre de 1949 en Pacific Palisades, cuando ella y unos amiguitos (uno o dos según las diferentes versiones) visitaron a Thomas Mann, al cual consideraban “un dios”.
((Ibid., p. 68.
))
El encuentro no debió ser otra cosa que un gesto de cortesía del nobel alemán aún exiliado en Estados Unidos, que algunas preguntas sobre La montaña mágica les habrá respondido. Ello no pudo pasar inadvertido para la insaciable avidez de una muchacha que, para entender las metáforas clínicas, estudió a fondo el carácter de Hans Castorp, quien de visita a un sanatorio –recordará el lector de la gran novela– contrae la enfermedad sagrada como quien entra a una orden de caballería.
No creo, desde luego, que la vida de Sontag haya sido un ejercicio de emulación de la de Mann, pero comparto con el lector algunas coincidencias, como la bisexualidad. Patriarca de una familia donde, entre sus hijos, hubo más de un suicidio, Mann empezó su vida amorosa con una relación plenamente homosexual y ya viejo, según el más osado de sus biógrafos, su esposa Katia le permitía a Thomas devaneos con sirvientes y camareros.
Sontag, en cambio, asumió muy precozmente su lesbianismo –mote que rechazaba dada la importante presencia de hombres en su cama, como la del sociólogo Philip Rieff, padre de su único hijo, David, o del poeta ruso Joseph Brodsky, al cual recordó durante su agonía–. La avidez –repito la palabra porque pocas caracterizan tan bien la personalidad de Sontag– la empujó a sostener relaciones eróticas con homosexuales masculinos como Jasper Jones o Alfred Chester, el fracasado ante el Altísimo de aquella generación. En Sontag, el Eros freudiano, de una manera tan manifiesta como en la obra de Mann, vive en conflicto con Tánatos a lo largo de los cientos de páginas notables que escribiera la autora de Contra la interpretación (1966), una de las obras críticas más leídas del siglo XX. Pero no solo el amor, la enfermedad y la muerte unieron a Mann con su joven visitante de 1949, sino también la política y el esteticismo. Y la devoción por Richard Wagner.
El primer Mann –“conservador revolucionario” al estilo de la República de Weimar– no cambió de dirección, en su caso hacia la socialdemocracia, sino hasta que Hitler apareció en el horizonte. Frente a la barbarie, Mann dejó su tradicionalismo reaccionario, de la misma manera en que lo haría Sontag, tenida equívocamente por uno de los símbolos de la Nueva Izquierda en los años sesenta. En 1968, fue otra “chica de Hanói”, papel que compartió con Jane Fonda y Mary McCarthy, invitadas por los norvietnamitas para legitimar su dictadura ante la irritada opinión pública norteamericana. En su turno, Sontag se alejó de las convenciones de la izquierda, cuando su adorado Brodsky le confirmó que todo lo que denunciaba Solzhenitsyn sobre la urss “era verdad”, lo cual la llevó a su escandalosa e imperecedera declaración de 1982 de que el “comunismo era el fascismo con rostro humano”.
((Ibid., pp. 389 y 343.
))
Mann y Sontag siguieron pensando que, pese a haber sido resquebrajada la correlación platónica y después kantiana entre el arte y la belleza, la vista seguía siendo, como para los antiguos, la reina de los sentidos. Donde antes dominaba lo bello, lo mismo el creador de La muerte en Venecia (1912) que la autora de Sobre la fotografía (1977) se fascinaron, como estetas, por la belleza en ruinas. Por ello la enfermedad –esa “otra ciudadanía”, como Sontag la llamó ejemplarmente en La enfermedad y sus metáforas (1978), el libro sobre su cáncer (cuyo tratamiento le habría provocado la leucemia que la mató)– está en el centro de su obra, como en la del novelista. La imagen de Gustav von Aschenbach, acicalado para morir en una playa veneciana mientras espera ver al efebo Tadzio, tal como lo recordamos en la versión de Luchino Visconti, también se presenta en Sontag, cuando se pregunta cómo situarse Ante el dolor de los demás (2003).
((Ibid., p. 83; Susan Sontag, Essays of the 1960s & 70s, p. 697.
))
Ambos, Mann y Sontag, rechazaron al fascismo como “la estetización de la política” definida por Walter Benjamin, uno de los penates de la neoyorquina (véase Bajo el signo de Saturno, obra de quien fuera una maestra en el retrato literario), aunque el autor del Doktor Faustus (1947), a veces, fue acusado de sostener esa estetización de lo germánico, tan solo expulsando de él al hitlerismo como una falsificación. Por su parte, Sontag –lo mismo cuando condenó a la longeva cineasta Leni Riefenstahl, quien fotografiando a los hercúleos nuba de Sudán encontró la manera de lavar su probada privanza con Hitler, como en las reflexiones contra Jean Baudrillard que siguieron a su exabrupto ante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001– fue una esteta capaz de denunciar el esteticismo cuando entraba en contradicción con la ética, como lo apuntó David Rieff al presentar los escritos póstumos de su madre.
(( Sontag, Later essays, p. 632.
))
Contemporánea del giro lingüístico y amiga toujours fidèle de Roland Barthes, a la distancia Sontag fue, sobre todo, la última gran protagonista de la Edad de la Crítica. Creía, esteta en buena lid, en la ambigüedad del documento fotográfico, objetado desde Baudelaire, y en su manipulación política (fuese en Okinawa por parte del ejército de los Estados Unidos o en el Reichstag por parte de los soviéticos), pero se negaba a creer, a diferencia de algunos “posmodernistas”, que todo fuera “texto” y cualquier “acontecimiento”, espectáculo. ¿Han envejecido los textos críticos más citados de Contra la interpretación, desde las notas de trabajo iniciales hasta las “Notes on ‘camp’”? No lo creo del todo. Aparte del inusual gesto de citar a Ortega y Gasset, Sontag –una de las primeras en distinguir al buen Barthes del mal Barthes– logró, sin oponerse al giro lingüístico, darle la vuelta mediante una reivindicación del erotismo, más cercana al ya entonces antañón surrealismo que a los emergentes maîtres à penser, haciendo del llamado “camp” un esteticismo irónico tanto del “nuevo” homosexualismo como de la “sofisticación” judía. Se olvida con frecuencia que el héroe del “camp” no fue ninguno de los flower children sino Oscar Wilde, ángel que acompañó a Sontag desde el principio de su obra hasta su macabro final. Es Wilde, gracias a Sontag, quien mira a Sartre (con o sin benzedrina), a Genet, a Camus y mantiene la vigencia del crítico como artista.
Si su primera reacción –ella estaba en Berlín– ante el 11 de septiembre fue destemplada, mostrando escasa empatía con las víctimas y ninguna condena de los terroristas, días después recapacitó
((Moser, op. cit., p. 260.
))
y, no sin denunciar la orgía patriótica de Bush II y el desastre geopolítico que sería la Segunda Guerra del Golfo, pronto se concentró, una vez más, en las víctimas concretas, en este caso, las de Abu Ghraib y Guantánamo. Su polémica puesta de Beckett (el verdadero “teatro pobre” acaso nunca imaginado por Grotowski) en el sitio de Sarajevo, que a mí, en 1993, me pareció una frivolidad, adquiere una enorme densidad moral leyendo a Moser y el propio testimonio de Sontag en Later essays. Y comparando la arriesgada solidaridad con los bosnios con su tacañería moral aquel 11 de septiembre, no queda sino remitirse, en mi opinión, al proverbial autoescarnio de las élites liberales y radicales norteamericanas. Pese a su aplaudido multiculturalismo, Sarajevo bajo las bombas no era para ella exactamente Europa ni los musulmanes bosnios, del todo europeos. Merecían, dada la hoy tan citada proporcionalidad en el uso de la fuerza, un trato más humano que sus vecinos en Nueva York.
Como Mann, cuyo nombre llegó a barajarse en el Pentágono como presidente de una Alemania pos- hitleriana, Sontag era, en el fondo, una apolítica obligada a actuar por la vorágine del zeitgeist. Ello queda claro, me parece, si regresamos a su visita a Vietnam, durante dos semanas en mayo de 1968. El siglo ya era viejo y Sontag, muy inteligente como para tragarse entera la propaganda norvietnamita destinada al consumo de los “compañeros de viaje” provenientes de la potencia enemiga. Empero, más allá de su indignación ante la devastación humana y natural (que luego reencontrará leyendo a Sebald y sus páginas sobre los bombardeos aliados de Alemania) causada por sus compatriotas en toda Indochina con el agente naranja y el napalm, Sontag busca obsesivamente, en su “Viaje a Hanói”, no una revolución que no comprende –y así lo dice– sino una humanidad vietnamita que por su autenticidad, austeridad y bonhomía ha de oponerse a la maldad truculenta y mercantil de los gringos.
Cede al facilismo de comparar a los vietnamitas con los judíos como arquetipos de la víctima sin ningún criterio histórico y a la hora de abandonar Hanói, vía Laos y Tailandia, rumbo a su segundo hogar (previsiblemente París, donde está enterrada, cerca de su amigo Carlos Fuentes, en Montparnasse), tenemos otra vez, gracias a la pluma de Sontag, la escena del occidental emberrinchado por abandonar el paraíso y a sus inocentes creaturas.
((Sontag, Essays of the 1960s & 70s, p. 516.
))
Aunque afirma que, desde luego, Vietnam no es Shangri-La, era entonces lo más remoto de la “raza blanca, el cáncer de la historia humana”,
((Ibid., p. 727.
))
declaración racista esta última de la que se arrepentirá no solo por hacer de la enfermedad otra metáfora, sino porque Sontag fue, en sus últimas décadas, una mujer liberal no desprovista de ocasionales y hasta simpáticos, tratándose de ella, tics al estilo radical.
La biografía de Moser, debo decirlo, no es muy buena. Los primeros capítulos están escritos con desgano, no hay cuadro de la época –el desinterés de Moser por el mundo hace que la biografía pueda transcurrir en cualquier otro tiempo– y la intensa vida erótica de Sontag se narra con escasa profundidad psicológica: muchos chismes, poca perspectiva. Se le ha reprochado a Moser afirmar, sin probarlo, que Susan fue la verdadera autora del libro de su único marido (Freud. The mind of the moralist, 1959) y aunque Philip Rieff, tras un divorcio escandaloso, acabó por adularla como coautora, me cuento entre quienes creen que es imposible probar esa sospecha dada la subordinación privativa de las esposas de los escritores en el medio siglo y mucho antes, algo más que mecanógrafas de sus maridos.
Tan poco sustancioso me pareció Sontag. Her life and work, de Moser, que acometí la temeridad de leer las dos colecciones de ensayos recopiladas por Rieff para Library of America. Conocí así varios libros nunca leídos, por ello poco puedo decir, dada la falta de contexto propia de la pereza del biógrafo, sobre las aventuras de Sontag como directora de cine en Suecia (que también necesitaba su Vietnam, según dijo quien regresaba de Hanói). Siendo escaso lo que conozco de la narrativa sontaguiana me permito decir, esta vez con Moser, que ni todos sus ensayos son geniales ni toda su ficción tan deplorable.
Si Contra la interpretación estaría escrito contra Freud (el de Philip Rieff o el suyo), como se ha dicho, la trilogía clínica (La enfermedad y sus metáforas, El sida y sus metáforas y Ante el dolor de los demás) me sorprendió por rehuir a Michel Foucault, a quien cita solo una vez (en una lista de críticos interesantes a propósito de Nathalie Sarraute) en ambos voluminosos tomos de ensayos. Las obras cumbres del francés sobre la locura, la medicina y la prisión sobrevuelan, desde luego, los libros escritos por Sontag veinte años después del cenit del posestructuralismo, aunque parecen dardos contra Foucault, proveedor de todo un sistema metafórico que la neoyorquina desecha en nombre de un humanismo (y hasta de un humanitarismo) que no osa decir su nombre porque no lo necesita.
No son, creo, los mejores libros de Sontag. La documentación sobre la enfermedad antes del siglo XX es a la vez históricamente correcta y en extremo escolar, obligadamente superficial en tanto ella tuvo la “suerte” de ver nacer una epidemia, la del sida, que parecía ni mandada a hacer para que Sontag se luciera contra la metaforización de la enfermedad. Más allá de denunciar (ya lo había hecho al distinguir la belleza anémica de la tuberculosis, el horror moralizante de la sífilis y el léxico militarista aplicado al cáncer) el poder de la medicina industrial sobre el paciente y abogar por su libertad de lucha contra la enfermedad, Sontag –quien mandó a su hijo a estudiar con Iván Illich en Cuernavaca– deja al lector con la sensación de que nuestra esteta en realidad no tenía mucho que decir sobre el asunto, más allá de batirse contra la homofobia. Moser tiene razón al lamentar que, una vez leído El sida y sus metáforas, no quedaba sino levantar los hombros y seguir caminando ensombrecido, lo cual era lógico, pues ¿qué podíamos decir sobre la pandemia, en 1988, cuando gente tan respetable como Stephen Jay Gould la comparaba con una eminente catástrofe nuclear?
((Ibid., p. 199.
))
El final de Sontag fue terrible, no solo devastada por un tipo en extremo maligno de leucemia, sino porque cayó en manos del peor lector de metáforas, aquel que las interpreta de manera literal. La opulenta fotógrafa del jet set, Annie Leibovitz, su pareja durante sus últimos tres lustros, así lo creyó y la fotografió en su agonía y ya muerta, dejando imágenes inverecundas, repulsivas y grotescas. En una de ellas, uno de los médicos que atiende el cadáver casi grita de horror al verse fotografiado por semejante necrófila. Si Susan Sontag la autorizó a hacerlo, la única explicación a la mano estaría en su esteticismo.
(( Moser, op. cit., p. 689.
))
La joven visitante de Thomas Mann acaso no se dio cuenta, mareada por la fama y la fortuna, de que hasta su propia y enigmática belleza, digna de una diosa sumeriantraía encriptada, en su admiración por Wilde, el destino del cuadro revelado, al fin, de Dorian Gray. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile