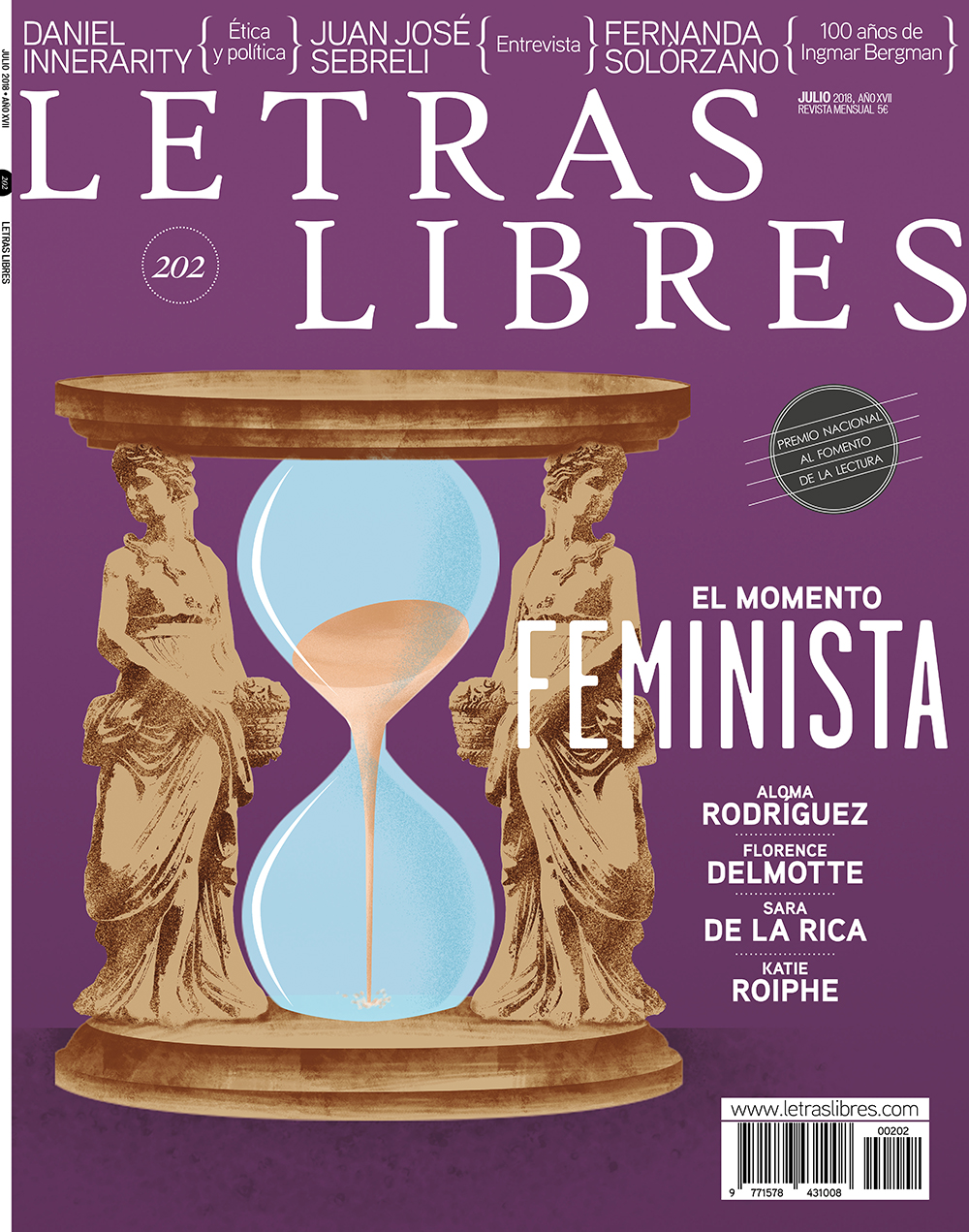Jordi Gracia
Contra la izquierda
Barcelona, Anagrama, 2018, 82 pp.
A diferencia de la derecha, la izquierda parece ser el lugar del deseo, el reino en disputa de las mayores voluntades políticas. Con frecuencia se cuestionan los residuos teológicos de los socialismos, los populismos o los nacionalismos revolucionarios en América Latina, pero raras veces se pone en tela de juicio algo anterior a esas religiones sustitutas, que es la vocación metafísica u ontológica de la izquierda. No basta, por lo visto, con suscribir los valores de la igualdad o la justicia o votar por el candidato o el partido que mejor los encarne: en la política latinoamericana es preciso “ser de izquierda”.
Un reciente ensayo del crítico español Jordi Gracia reitera deliberadamente la frase. Se pregunta qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI porque advierte que vivimos en medio de un vuelco a las nociones heredadas de la Guerra Fría. Al calor de la lucha política en España –y también en América Latina– la izquierda se ha convertido en algo muy distinto a lo que era en las últimas décadas del siglo XX. De hecho, tras la crisis del 2008, la movilización del 15-m y el ascenso de Podemos, el lugar de la izquierda comenzó a ser colonizado por sujetos políticos nuevos, para los que el pasado autoritario a negar no era la dictadura franquista sino la Transición democrática.
En Cataluña, donde nació y vive Gracia, esa nueva izquierda no solo promueve la mala memoria de la Transición sino que se reviste de un nacionalismo esencialista, tradicionalmente vindicado por la derecha. El reclamo de Gracia se parece al de Mark Lilla en Estados Unidos: la izquierda, que desde los orígenes del socialismo en el siglo xix fue siempre universalista, se apropia de los discursos identitarios del conservadurismo. Se trata, en efecto, de un giro nuevo en el Occidente desarrollado, donde tiene lugar el reflujo de los nacionalismos frente a los desequilibrios de la globalización. Pero que en el tercer mundo, especialmente en América Latina, es tan viejo como la descolonización de las repúblicas criollas.
Es por ello que, en las primeras páginas de su ensayo, Gracia propone un “contradecálogo”, en el que los actores políticos más interpelados están en los alrededores de Pablo Iglesias y Podemos, aunque no faltan críticas al psoe, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. “No son de izquierdas”, dice Gracia, la intransigencia, el rechazo a los pactos, la hipercorrección política, el antiintelectualismo, el desprecio de la ley y las instituciones, el utopismo fantasioso, la vuelta a la religión, la demagogia, el populismo y la tabula rasa de la Transición posfranquista. “Nada de eso es de izquierda sino de derecha reaccionaria o, en su modalidad nueva, de izquierda reaccionaria amparada en las revanchas verbales y retóricas” de lo que en México se ha dado en llamar, foucaultianamente, “poderes fácticos”.
El argumento de Gracia es, desde luego, normativo o, en jerga filosófica, “deóntico”. Su “ser de la izquierda” es, en realidad, un deber ser que se inscribe en la tradición de la socialdemocracia o el socialismo liberal. Desde un punto de vista histórico más estricto, que no excluye el comunismo o el populismo del repertorio de la izquierda, su decálogo resulta insostenible. El siglo XX enseña que la izquierda sí fue todo eso que Gracia atribuye a la derecha y más, ya que a la izquierda más poderosa de aquella centuria, la comunista soviética, se debe la construcción de uno de los dos grandes modelos totalitarios de la era moderna. Desde América Latina, más grave que la distorsión del legado de las transiciones democráticas es la nostalgia por aquel totalitarismo que todavía se proyecta en la relación acrítica con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Lo reconoce el propio Gracia más adelante, en el apartado más interesante y más global de su ensayo, cuando demanda “ironía” y “pesimismo” a la izquierda real del siglo XXI. Si la izquierda, incluso la más radical, asumiera irónicamente su historia, el relato de su pasado sería mucho más coherente y atractivo. Nos evitaría, por ejemplo, el altisonante lenguaje triunfalista de la promesa o de la buena nueva y el embrutecedor abuso de epopeyas y símbolos que no se ajustan a los ideales del ciudadano actual. Los cultos a Simón Bolívar y José Martí, a Benito Juárez y Eloy Alfaro, a Juan Domingo Perón y el Che Guevara, a veces entremezclados en una coctelería chillona e insípida, no crean ciudadanos sino corifeos o ventrílocuos.
Entre tantos cómplices de su ensayo (Javier Cercas, Remedios Zafra, Santiago Alba Rico), Gracia menciona al pensador vasco Daniel Innerarity, quien ha llamado a construir una “democracia posheroica”, en medio de la ciudadanización de la política que se vive en España desde la revuelta de los indignados. La sugerencia es más que recomendable a países latinoamericanos, como Brasil y Argentina, México o Colombia, donde las izquierdas democráticas apelan a un horizonte simbólico redentorista, más propio de las revoluciones y las guerrillas que de la competencia electoral pacífica por una parcela del poder político. Esa disonancia entre el discurso y la práctica de la izquierda activa el autoritarismo dentro de las democracias, ya que confunde el ejercicio limitado y temporal del gobierno con el dominio total y perpetuo de un Estado, cuyo fin es nada menos que la “emancipación del hombre”.
El “pesimismo” y el “recelo” que Jordi Gracia recomienda a la izquierda en el siglo XXI buscan, justamente, deshacer esa confusión. El discurso de la izquierda democrática debería abandonar el lenguaje teológico de la salvación no solo por honestidad y decoro sino por pragmatismo e instinto de supervivencia. El caso venezolano no podría ser más ilustrativo sobre lo contraproducente que es, para el propio poder de la izquierda, prometer la redención desde la racionalidad limitada del capitalismo y la democracia. Una vez atrapados en esa contradicción, la salida más accesible y más costosa es la dictadura. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.