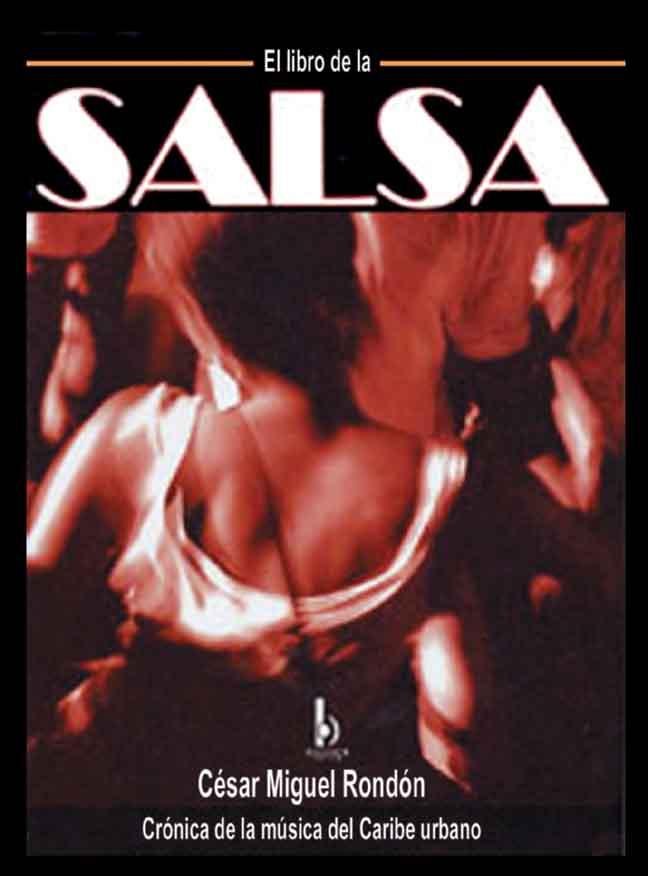1.
“Chucho escogió una profesión suicida: ser crítico de rock en México”. Así arranca una de las “crónicas imaginarias” que, en 1986, Juan Villoro juntó en Tiempo transcurrido. Lo propio habría podido decirse del venezolano autor de El libro de la salsa.
El primer manuscrito de libro alguno que vi en mi vida me lo mostró César Miguel Rondón en Caracas, a pocos días de haberlo terminado, sin poder imaginar (ni él ni yo) la venturosa andadura que tenía por delante el título cuyo número de registro en la biblioteca del Congreso de Washington es el ML3475 266 1980.
Ocurrió a fines de los años setenta, un tiempo de máquinas de escribir eléctricas y botellitas de líquido borrador. El episodio tuvo para mí el cariz traumático de una escena primaria porque, más que nada en el mundo, hubiera querido ser yo quien escribiese aquel libro.
Mi amigo acababa de regresar de una estancia de años en Nueva York con gran acopio de novedades discográficas y anécdotas de admirados músicos vivientes. Estábamos conversando en el estudio de su viejo —el whisky era también del viejo— cuando mi amigo pareció recordar de pronto algo imperdonablemente soslayado, puso cara del que tiene que ir corriendo a apagar el fogón y salió volando del despacho.
Lo seguí hasta el comedor, donde me mostró una caja de botas invernales que, en lugar de botas invernales, traía dentro el manuscrito del libro que desde hace veinte años o más figura en la lista corta de los más “fusilados” en Hispanoamérica por los impresores piratas. Esas innumerables impresiones ilegales de una primera edición hasta ahora única (apareció en Caracas en 19801) han sido, irónicamente, el mejor reconocimiento que como escritor ha alcanzado César Miguel Rondón, un hombre que, sin “guillársela de Juan Rulfo” (así, creo, lo habría dicho el inmortal Héctor Lavoe), es también hombre de un solo libro.
Entre las muchas virtudes de este último está la campechanía del título. A riesgo de descaminar a quien pudiese pensar que el suyo era un tesoro de culinaria, Rondón optó por ofrecer al público un honesto y canónico (y por entonces muy debatible) Libro de la salsa en lugar de una pretenciosa convolución de sociologismos y musicologías de embuste.
He dicho “debatible” pues hace relativamente muy poco que ha sido al fin zanjada la que, en su momento, fue una enconada controversia sobre la “autenticidad” de la salsa, inquietante género cultivado en toda la cuenca neoyorquina de nuestra cultura popular.
La salsa fue, durante mucho tiempo, tema tabú respecto del cual ni la cultura oficial cubana ni sus tributarios de la siempre inactual izquierda latinoamericana supieron nunca qué hacer, salvo denostarla como una falsificación alentada desde el imperio yanqui por las trasnacionales del disco y las agencias de “penetración cultural”. “Para los cubanos —la observación es de un escritor contemporáneo de Rondón— se trataba en esencia de un saqueo; para los músicos latinos de Nueva York, se trataba de un patrimonio legítimo dado el indudable origen sonero de la llamada ‘salsa’, en tanto que en otras tierras —tal es el caso de Venezuela— se le consideraba, por las mismas razones (su filiación con el son cubano y la participación predominantemente puertorriqueña y nuyorican en el movimiento), como música foránea cuyo culto era casi una traición a las tradiciones musicales del país”2.
Todavía en septiembre de 1981, un año después de la aparición de El libro de la salsa, una musicóloga oficial cubana publicaba en cierta revista académica una diatriba titulada “La salsa: ¿paliativo para la nostalgia?” Tan zanjada está hoy esa discusión que el narrador y ensayista cubano Leonardo Padura Fuentes, residente en Cuba (y a quien acabo de citar), no sólo se halla entre quienes rechazan la superchería, sino que ha publicado en su país un volumen que recoge sus entrevistas con los rostros de la música afrocubana y sus derivaciones felices, neoyorquinas o no: Mario Bauzá, Rubén Blades o Willie Colón, nombres de Nueva York, desfilan por sus páginas al lado de Juan Formell o Adalberto Álvarez, músicos de Cuba.
El libro de Padura Fuentes puede juntarse hoy día a una frondosa bibliografía que en tres continentes da cuenta, desde hace años, del fenómeno de la salsa, en tanto que poética de los lugares de origen o destino y en tanto que expresión validada por sus autores y cultores, casi siempre emigrados o en trance de emigrar, y no sólo por los protervos designios del mercado y la industria discográfica. Ejemplo de esto que digo es Salsiology (Greenwood, Nueva York, 1992), del desaparecido antropólogo estadounidense Vernon Boggs. Entre los más recientes se cuenta Situating Salsa (Routdlge, Nueva York , 2002), notable colección de ensayos compilados por la etnomusicóloga canadiense Lise Waxer.
Se trata, en cualquier caso, de textos impresionistas alarmantemente bien escritos o de rigurosos trabajos académicos en torno a la salsa, la globalización cultural, los movimientos migratorios en nuestra América, el jazz latino, las consecuencias sociales de la “reproducibilidad” tecnológica de la cultura popular y todo ese jazz. Esa salsa. Hablo aquí de gente como Marisol Berrios-Miranda, etnomusicóloga puertorriqueña que ha afrontado la pregunta de si será o no la salsa, en sí misma, un género musical. Y de Steve Loza, musicólogo californiano autor, por otra parte, de una notable biografía del maestro Tito Puente. De Juan Flores, escritor neoyorquino experto en poesía alemana contemporánea y traductor al inglés de la obra del puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá; de Patria Román-Velázquez, autora de un brillante ensayo sobre la aparición de “escenarios” para la salsa en las grandes ciudades europeas, notablemente Londres. Pienso también en Wilson Valentín Escobar, especialista en historia oral, o en Christopher Washburne, uno de los mejores trombonistas de salsa y jazz latino que puedan escucharse, doctorado por la universidad de Columbia con una disertación titulada New York Salsa: a Musical Ethnography.

Los venezolanos le debemos a la propia Lise Waxer un iluminador ensayo que, hasta donde alcanzo a saber, no ha sido todavía traducido a nuestro idioma: “The Rise of Salsa in Venezuela and Colombia”. ¿Citaré una rareza oriental? Shuhei Hosokawa ha escrito con enjundia sobre la función de la mimesis en la cultura japonesa y su relación con la prodigiosa banda nipona de salsa Orquesta de la Luz3. Una inteligencia francesa no podía faltar, en este caso la autorizada Isabelle Leymarie, autora de Cuban Fire: musiques populaires d’expression cubaine (París, Editions Outre Mesure, 1997).
Todos , absolutamente todos citan in extenso el Libro de la salsa, del heteróclito César Miguel Rondón, y lo ponderan como trabajo seminal, como texto precursor de una nueva manera de abordar los fenómenos de la música popular latinoamericana en los albores del siglo XXI.
Pirateado inmisericordemente y consagrado por la academia: envidiable fortuna la de un libro que tempranamente tomó partido ante el dilema secular de la cultura latinoamericana: salir en procura del elusivo vellocino de “lo auténtico”, de ese espejismo llamado “identidad” o, sin mayor qué-me-importa, aceptarse mestiza y dejarse de vainas.
Se comprende que ninguna de estas cosas me era dable pensarlas en el jardín derecho cuando, con el guante a la cintura y contemplando a otros descollar en el béisbol, escuchaba una radio portátil puesta en el suelo. La salsa brotaba de ella como de una zarza ardiente.
Habla Juan Flores, escritor nuyorrican:
Mil novecientos sesenta y seis fue también el año que vio cerrar el legendario New York Palladium Ballroom, un suceso que marcó el final definitivo de la gran era del mambo en la música latina, declive que se anunciaba ya desde el comienzo de la década. Mirando hacia atrás lo que habría de venir, se echa de ver que faltaban apenas cuatro años antes de que en otro local, el Palm Gardens, ya para entonces rebautizado como el Cheetah Club, se filmasen las presentaciones de la orquesta Fania All Stars como parte del rodaje de la película Nuestra cosa latina (Our Latin Thing), considerada algunas veces como momento inaugural de la salsa.4
Esta “periodización”, que señala el fin de una tradición musical y el comienzo de un fenómeno de ruptura que desde temprano dio en llamarse “salsa”, es compartida por casi todos los autores, quienes en esto tampoco ocultan su deuda con el libro de Rondón, primero en fijar una Edad de Oro en el lustro que va de 1971 a 1975.
De nuevo Padura Fuentes califica con puntería al decir que aquella forma musical que Guillermo Cabrera Infante creyó disminuir al describirla como “un eco in lontano“, como una pobre imitación de los sones cubanos, en realidad no venía a ser lo mismo. Por algo logró apropiarse de la imaginación, las caderas y los pies de los barrios de todo el Caribe con la excepción, curiosamente, de Cuba, que por entonces—admite Padura Fuentes— atravesaba un periodo indescriptiblemente grisáceo en lo cultural, depresión muy especialmente acusada en el ámbito musical popular. Hoy día nadie niega que la “Siguaraya” del venezolano Oscar D’León logró en 1985 sacudir aquel marasmo y quitarle de encima a los cubanos la gangosa calamidad de su burocrática “nueva trova”, tan llena de lo que Unamuno llamó “poeterías.”
La salsa—y toda la extensa familia de temas que su sola mención provoca en el ánimo caribeño— es el territorio en el que un joven escritor caraqueño —igual que el roquero chilango de Villoro— se aventuró en los años setenta para regresar de él trayéndonos un libro capital.
Mi apostilla final quiere ocuparse de la estrategia de invención y estilo que se despliega en este libro cuyo autor subtituló con modestia: “Crónica musical del Caribe urbano”.
Un subproducto indiscutiblemente literario del advenimiento del disco de larga duración en la segunda mitad del siglo xx fue la nota de contracarátula que, desde sus comienzos, acompañaba las ediciones de música académica. Su proliferación y su variedad temática la llevó a constituir con el tiempo un formidable corpus erudito, a menudo escrito por aficionados de alta competencia.
Ya en los años cincuenta, los brillantes textos de Nat Hentoff y otros críticos de jazz que firmaban notas de contracarátula sugirieron la aparición de autorizadas publicaciones especializadas en los EE UU, Francia y el Reino Unido. ¿Qué otra cosa fue Rolling Stone en sus comienzos que una revista escrita por escritores de reseñas discográficas y de liner notes? No ocurrió nada parecido con la música de raíz afrocubana.
El libro de la salsa puede entenderse también como la máxima sublimación del deseo insatisfecho de buena parte de los adictos al género: apropiarse, no sólo de una estimativa, sino también de una genealogía y de una mitología de la salsa. En los años setenta, los salsómanos debían apenas conformarse, y ello sólo en el mejor de los casos, con una lista de los músicos ejecutantes y el nombre del ingeniero de sonido. No se olvide que Rondón condujo durante años un irrepetible programa radial en el que su prodigiosa erudición y una memoria inapelable le ayudaron a desplegar, al paso de los años, su precursora manera de dar cuenta de esta música “apátrida”.
Glenn Gould habló, tan temprano como 1966 , del “escucha de nuevo tipo” como del sujeto primordial de la revolución cultural y musical que trajo consigo el registro de larga duración. Nacido en 1953, César Miguel Rondón es hijo de esa revolución: su Libro de la salsa se lee como una dilatada y efusiva y erudita nota de contracarátula, tan generosamente digresiva y, al mismo tiempo, tan rigurosamente ceñida a su controvertido asunto que resulta en uno de los más extraordinarios ensayos que sobre la moderna cultura popular se han escrito en castellano en nuestra América en el siglo XX. –
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).