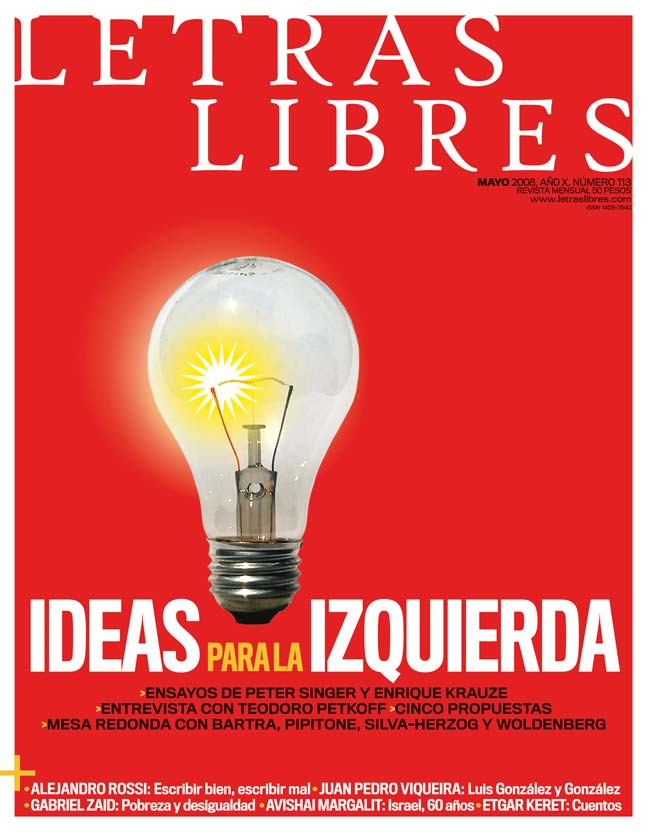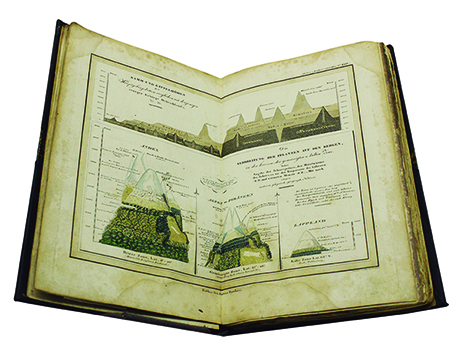Llegará el día en que los pobres sean protegidos como una especie en extinción. Habrá zonas de veda, parques turísticos y hasta aldeas más o menos auténticas que ilustren cómo vivían. Quizá los visitantes admiren la inteligencia y dignidad con que se puede vivir estrechamente. Pero será difícil explicarles cómo pudo haber pobres en medio de la abundancia.
La pobreza puede quedar atrás en unas cuantas décadas. Pensar que será eterna ayuda a perpetuarla. No hay que confundirla con la desigualdad, que también existe entre los millonarios, y seguiría existiendo si toda la población fuese millonaria. La pobreza es económica, la desigualdad es social y política. La desigualdad política nació con el Estado, la vida sedentaria y la agricultura hace unos diez milenios. La desigualdad social viene de más lejos: de la vida animal, y en la democracia moderna se cultiva con pasión. De todo se hacen listas que muestren quién es más. Organizar concursos, clasificar a las personas y distinguirse en alguna clasificación entusiasman. Buscar criterios nunca vistos de jerarquización para Guinness se vuelve noticia.
La desigualdad económica es una de tantas, pero facilita otras. La riqueza ayuda a acumular distinciones. Además, el dinero es un criterio fácil de aplicar. Es más fácil jerarquizar a los artistas por su éxito económico que por su arte. Y los números fascinan. Las cifras millonarias de gastos, ingresos y patrimonio parecen fantasías más allá de este mundo, como si la vida de Creso superara infinitamente a la de Sócrates. Esto da a la pobreza una perspectiva sesgada: la llamada pobreza relativa (tener menos, gastar menos, ganar menos), que reduce la pobreza a desigualdad.
Muchas desigualdades son injustas y deben terminar, por ejemplo: la esclavitud, la discriminación racial. Pero la desigualdad económica no tiene esa importancia (no es injusta por sí misma), ni puede impedirse. Lo importante es que todo ser humano disponga de suficientes calorías, proteínas, agua potable, ropa, techo, vacunas, vitaminas; y esto es algo que se puede lograr. Lo que no tiene importancia, ni se puede lograr, es que todos igualen a los demás. Menos aún (aunque se recomienda mucho), que todos superen a todos los demás.
Dos economistas italianos cuantificaron el estudio de la desigualdad. Vilfredo Pareto (1848-1923), a partir de estadísticas fiscales de varios países, descubrió que el número de contribuyentes con ingresos superiores a equis es inversamente proporcional a equis, elevado a una cantidad que está entre 1.35 y 1.73 (Écrits sur la courbe de la répartition de la richesse), como si fuese “una ley natural”. Corrado Gini (1884-1965) estableció una medida de la desigualdad, que puede ir de nula (0) a total (1), y suele estar entre 0.25 y 0.75 (a veces expresada como 0, 25, 75, 100).
El Informe de desarrollo humano 2007/2008 de las Naciones Unidas incluye el coeficiente de Gini para cada país. Namibia tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso (0.74). Dinamarca y Japón son los países más igualitarios (un poco menos de 0.25). Canadá, Australia y los países europeos están entre 0.25 y 0.36, Estados Unidos en 0.41, México en 0.46. En Wikipedia (Gini coefficient), puede verse la evolución de 1950 a 2000 en varios países.
La desigualdad económica también puede medirse sectorialmente. Hay más desigualdad entre la población urbana que entre la campesina (lo cual refleja que la desigualdad aumenta sobre todo por arriba: por los que mejoran). También entre los hombres que entre las mujeres (que refleja lo mismo). La propiedad está más concentrada que el ingreso (lo cual indica que concentrar la propiedad es improductivo: tiene rendimientos decrecientes).
Los aumentos de productividad no mejoran automáticamente la distribución del ingreso ni el bienestar. Tanto la revolución agrícola como la industrial tuvieron un primer momento empobrecedor: disminuyeron el tiempo libre, la nutrición y la salud, aunque aumentaba la producción.
Los fósiles arqueológicos, los testimonios antropológicos y los mitos documentan el paso del nomadismo recolector y cazador a la vida agrícola como una disminución del bienestar, y hasta como una maldición. Hay estimaciones de que la esperanza de vida al nacer cayó de 33 a 20 años (Wikipedia, Life expectancy).
Hubo algo semejante en el paso del artesanado a la industria moderna. Simon Kuznets (Modern economic growth: Rate, structure and spread), a partir de estadísticas de diversos países (del siglo XVIII a mediados del siglo XX), observa que aumentar la productividad empeoró la distribución del ingreso; hasta que mejoró en el siglo XX.
Según las tablas estadísticas de Angus Maddison (The world economy: A millennial perspective), el PIB por habitante de los Estados Unidos en 1700 era de 527 dólares de 1990 (7% menos que en México). Para 1870, había subido a 2,445 (263% más que en México). La productividad se quintuplicó, pero el bienestar de la población no se quintuplicó.
Robert William Fogel (The escape from hunger and premature death, 1700-2100: Europe, America and the Third World) estudia la evolución histórica de la población, producción de alimentos, horas de trabajo, longevidad, estatura, peso, enfermedades; y resulta que los primeros países industrializados, como Inglaterra y Francia, vivieron desnutridos hasta fines del siglo XIX. En los Estados Unidos, la esperanza de vida al nacer bajó de 56 años en 1800 a 48 en 1900. El avance notable fue a lo largo del siglo siguiente. Hoy anda por los 80 años en casi todos los países industrializados. (En México, subió a 76.)
La revolución industrial empezó en el siglo XVIII, pero el bienestar posible por la nueva productividad no se vio hasta el XX. ¿A dónde fue la producción adicional? A donde fue el progreso de la revolución agrícola, en su primer momento. No al bienestar de la población, sino al crecimiento de la población y el desperdicio: la guerra, el Estado, las construcciones faraónicas, las inversiones equivocadas, los caprichos, los gastos suntuarios, la destrucción ambiental, la hinchazón burocrática. Hubo más recursos para consolidar las desigualdades políticas y sociales. También para el desarrollo de más innovaciones, infraestructura y capacidad productiva. Muchos capitanes de industria llevaron vidas personalmente austeras, como si producir cada vez más fuese una vocación irresistible, más imperiosa que el bienestar personal o general.
Poco después de la Guerra de Treinta Años (1618-1648), Inglaterra y Francia sumaban 170 mil hombres en armas, según Maddison. En 1812-1814, sumaban 850 mil: cinco veces más.
Hacia 1970, era un dogma universitario que la burguesía era dueña del Estado; es decir: que la desigualdad política provenía de la económica. Esto se decía incluso en los países donde el Estado es la vía para enriquecerse (ya sea trepando pacíficamente o dando un golpe militar). Pero hacerse ricos por medio del Estado no es lo mismo que ser ricos y “establecer su dominación política exclusiva” por medio del Estado, simple “consejo de administración de los intereses del conjunto de la burguesía” (Manifiesto comunista de Marx y Engels). Como hizo ver Clastres, la desigualdad original es la política. El Estado aparece cuando los guerreros someten al resto de la sociedad (algo imposible en el nomadismo, pero fácil en la vida sedentaria) y constituyen una aristocracia que protege y cobra impuestos. La concentración de las armas precede a la concentración económica.
Un dogma paralelo venía de la tradición campesina. El nomadismo es igualitario económicamente, y la agricultura primitiva también. Si todos producen de la misma manera, ¿cómo explicar que alguno tenga más? O tuvo suerte (que debe compartir, al menos simbólicamente, para apaciguar las envidias); o hizo un pacto con el diablo; o despojó a los otros. Las ganancias de unos salen de las pérdidas de otros. Esto último fue elevado a teoría de la explotación por Marx. Una vez que los productores se liberan de la servidumbre feudal (la explotación de los guerreros), pasan a depender del mercado; donde no pueden ofrecer productos, porque no tienen medios de producción. Su única mercancía vendible es su trabajo. Y el patrón les paga menos de lo que su trabajo produce: únicamente lo necesario para que subsistan, despojándolos del resto.
Una forma popular de esta teoría circula como argumento en favor de trabajar por cuenta propia: “Nadie se hace rico trabajando para otros”. Pero muchos asalariados se han hecho ricos trabajando para las grandes empresas, el gobierno y otras instituciones, con sueldos, digamos, de cien veces las ganancias de una pequeña empresa. En realidad, la explotación (cuando la hay) no se reduce a un solo esquema. Hay empresas que benefician sobre todo a los dueños, pero las hay que benefician sobre todo a los ejecutivos, o a los líderes sindicales, o a los proveedores, o a los clientes, o a los bancos, o al fisco; o a los dueños de la tierra y las construcciones, la marca, el permiso o la franquicia. Y abundan las empresas que son un mal negocio, aunque benefician a la sociedad.
Otra conseja es que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres. Pero no se puede ignorar a los que cambian de posición, hacia arriba o hacia abajo. Muchos desconocidos se vuelven millonarios y muchos millonarios se arruinan. Según las cifras de Maddison, China concentraba el 32.9% del PIB mundial en 1820, frente al 1.8% de los Estados Unidos. Lo cual se explica porque China tenía una población 38 veces mayor. A pesar de lo cual, para 1950 los Estados Unidos concentraban el 27.3% frente al 4.5% de China. Y es posible que las posiciones vuelvan a invertirse. Basta con que China llegue a la tercera parte del PIB por habitante de los Estados Unidos.
Si Irlanda estuvo entre los países pobres y ahora está entre los ricos, no todos los pobres se hacen más pobres. Tampoco el país más rico se distancia cada vez más de los otros. El mayor PIB por habitante lo han tenido Italia (1500), Holanda (1600, 1700, 1820), Inglaterra (1870), Estados Unidos (1913, 1950), Suiza (1973), Estados Unidos (1998) y Noruega (2007).
Históricamente, el progreso ha generado desigualdad, porque no es general y simultáneo. Si en una comunidad igualitaria, donde todos son pobres, la décima parte mejora, disminuye la pobreza. Pero termina la igualdad. Muchos programas de bienestar tienen ese problema. Es común, por ejemplo, que empiecen por la pobreza urbana. Por algún lado hay que empezar, y ahí la operación es más sencilla, barata y visible (además de que la población urbana tiene más capacidad de protesta y agradecimiento electoral). Pero la consecuencia es que aumenta la desigualdad.
Se entiende que las innovaciones productivas aumenten la desigualdad. En primer lugar, porque empiezan en alguna parte y tardan en generalizarse, si es que llegan a hacerlo. Peor aún: porque muchas no se pueden generalizar. Si se originan entre los que tienen más recursos, si están diseñadas para su mundo y exigen grandes inversiones de capital, los pobres no las pueden adoptar.
Afortunadamente, no todas son así. Las vacunas, el teléfono celular, los microcréditos y muchas otras innovaciones son ideales para aumentar la productividad y el bienestar de la población de menores recursos. Cuando los pobres pueden hablar por teléfono, tienen un recurso productivo y hasta un lujo que no tuvo Creso.
Es un hecho que la producción del planeta ha venido aumentando, sobre todo en los últimos siglos. De 1500 a 2000, el PIB mundial aumentó unas 143 veces (la población trece veces, el PIB por habitante once veces). La explotación de unos por otros, aunque existe, no explica este aumento. Si todo se redujera a eso, no habría riqueza adicional, sino mera redistribución de lo mismo.
La verdadera explotación ha sido la del pasado. La del pasado remoto en la historia natural que produjo la energía fósil, la evolución y un medio ambiente favorable. La del pasado en la historia cultural que produjo el fuego, la conversación, las obras de arte, la crítica y la tecnología. No se le paga al sol por salir cada mañana, ni regalías a los inventores de la rueda y el alfabeto.
La productividad depende de la naturaleza, de la creatividad acumulada en la cultura y de la misteriosa voluntad de producir. Las innovaciones empezaron en alguna parte, en algún momento prehistórico. A partir de esos focos (que, por serlo, introdujeron la desigualdad), las innovaciones se difunden por el planeta (hoy, a mayor velocidad que nunca). No es un proceso lineal. (Ni siempre positivo. También las innovaciones destructivas se contagian como epidemias.) Hay variaciones en el ritmo, la extensión y la respuesta creadora de cada cultura. Uniformar el resultado no es posible ni deseable, aunque el proceso mismo es global desde la prehistoria.
Con la riqueza actual, sobran recursos transferibles (comercialmente en muchos casos, solidariamente en otros) para que los pobres multipliquen su productividad y bienestar con inversiones muy pequeñas. Afortunadamente, hay cada vez más iniciativas y experiencia sobre cómo lograrlo. No hay que ser adivinos para ver que la pobreza terminará. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.