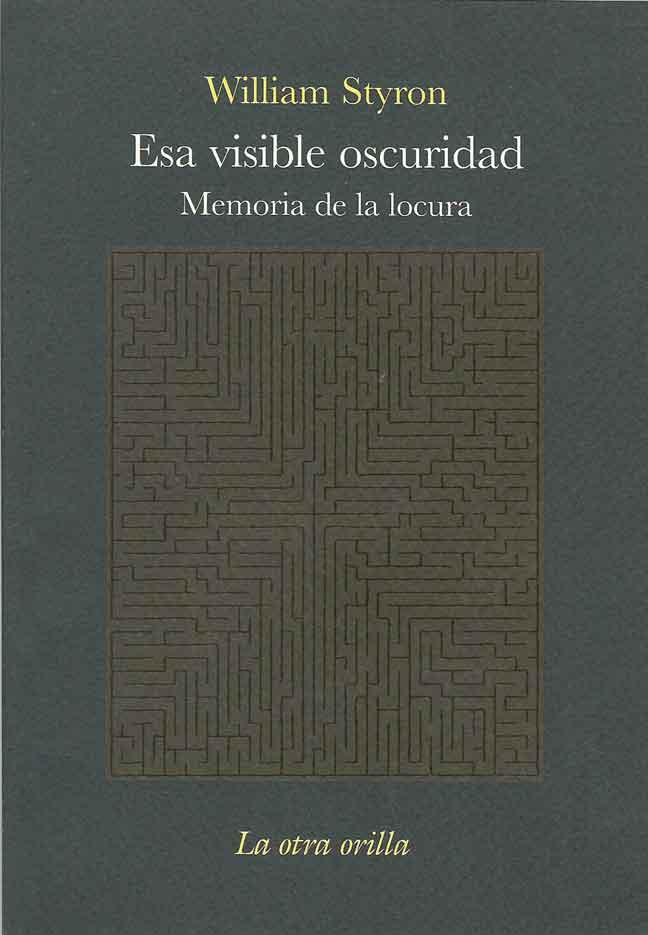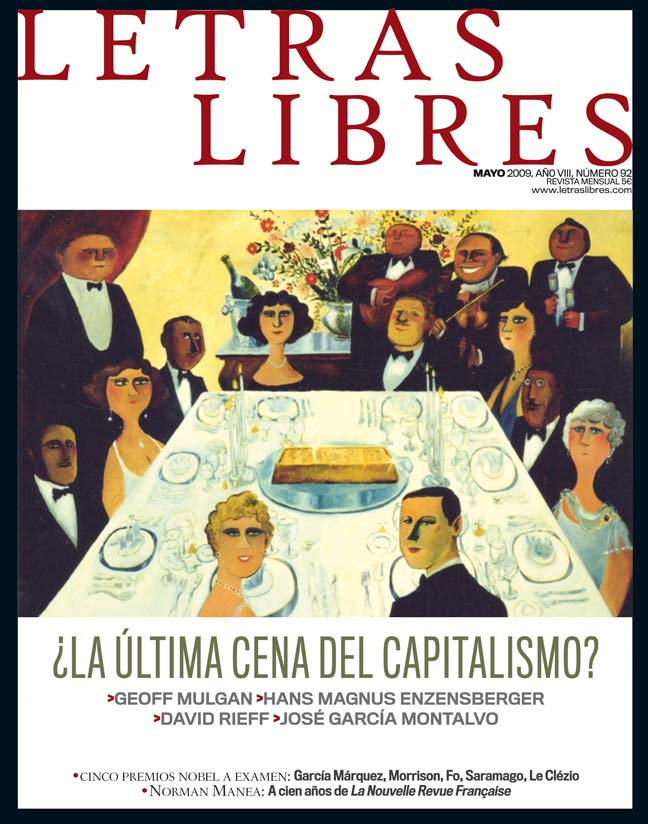A mitad de camino en la breve pero profunda andadura de Esa visible oscuridad, William Styron apunta: “Un fenómeno que cierto número de personas ha señalado en la depresión profunda es la sensación de estar acompañado por un segundo yo, un observador fantasmal que, al no compartir la demencia de su doble, es capaz de contemplar con desapasionada curiosidad cómo lucha su compañero contra el desastre que se acerca, o de enfrentarse a él”.
Allí, recordando el momento en que jugaba con narrarse a sí mismo la fantasía final del propio suicidio, Styron –quien no conseguía librarse “de la impresión de hallarme en un melodrama en el cual la víctima de asesinato autoinflingido era a la vez el actor solitario y el único espectador”– propone, al mismo tiempo, la figura del lector definitivo: la de un escritor preguntándose, por una vez, qué es lo que le ha ocurrido a ese personaje súbitamente incomprensible en el que se ha convertido. Y está claro que a Styron –un escritor que a lo largo y ancho de su obra siempre se caracterizó por una comprensión extrema y absoluta de sus personajes– no le causa la menor gracia el no entenderse. Styron se siente más mal escrito que prisionero de las cadenas de un Gran Mal. De ahí la necesidad casi irresistible de tacharse o arrancarse del manuscrito de la vida.
Ahí también, en perspectiva, posiblemente haya tenido lugar ese instante decisivo en el que alguien que ya no tenía ganas de nada (y mucho menos de escribir ficciones) decidiera que tal vez la última oportunidad, el madero salvador al que aferrarse en la tormenta del naufragio, fuera, paradójicamente, el ponerse a escribir sobre la no ficción de ya no creer en su obra y en su vida.
De este modo, Styron (1925-2006) produjo el inmenso librito definitivo sobre el miedo ya no a la página en blanco sino sobre el terror al agujero negro que engulle toda luz que se le pone a tiro.
Esa visible oscuridad: memoria de la locura –casi inconseguible en nuestro idioma desde hace años, pieza que comenzó como artículo para el mensuario Vanity Fair en diciembre de 1989 y posteriormente fue expandido hasta convertirse en bestseller y manual de consulta galardonado con el National Magazine Award– es, de acuerdo, la memoir de una temporada en el infierno de la depresión. La casi inexpresable crónica del “verano de mi decadencia” narrado desde la oscura noche del “momento de la revelación” en París cuando todo comienza a derrumbarse hasta el día de febrero en la isla de Martha’s Vineyard en que “supe que había emergido a la luz”.
Entre un extremo y otro Styron procura averiguar no sólo cómo se metió en ese pozo sino acaso lo más importante: cómo y cuándo y para qué lo cavó.
Styron descubre varias cosas, sí, pero una versión más completa es la que construye su biógrafo James L. W. West III en la recomendable William Styron: A Life (Random House, 1998). Allí nos enteramos que luego del huracán mediático que significó la adaptación al cine de su muy admirada La decisión de Sophie, Styron –hijo de padre depresivo– comenzó a percibir que algo no andaba bien. No podía avanzar en lo que entendía sería su obra magna: The Way of the Warrior, una meganovela sobre los marines narrada, una vez más, por su alter ego Stingo. Para darse fuerza y coraje publicó en Esquire, en 1985, el que sería el comienzo del libro: el relato “Love Day”, posteriormente recopilado en el volumen de nouvelles Una mañana en la costa: Tres relatos de juventud (1993) a los que definió como “reescrituras ideales de mi pasado”. Pero Styron pronto comprendió que ya no podía avanzar y, mucho menos, retroceder en el tiempo para evocar la guerra de su pasado. Styron era un escritor vitalista, bon vivant, perteneciente a la segunda generación de titanes de la literatura norteamericana del siglo XX (luego de la de Ernest Hemingway, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald y Thomas Wolfe) quien, como varios de sus colegas (llámense Norman Mailer o James Jones o J. D. Salinger o James Salter) se había formado (aunque él no llegara a entrar en combate) en tiempos belicosos para después abrazar la más engañosamente pacífica de las vocaciones. Pero en Styron –sureño “raro” lejos de las temáticas y ambientes de su territorio, como después lo sería Richard Ford– había una particularidad que, quizás, permitía imaginar la caída libre hacia la oscuridad. Styron había hecho del personaje desequilibrado su especialidad. Así, la joven Peyton Loftis en Tendidos en la oscuridad (1951), el millonario maldito Mason Flagg en la injustamente poco valorada Esta casa en llamas (1960), el inestable capitán Al Mannix en La larga marcha (1956), el esclavo rebelde Nat Turner en Las confesiones de Nat Turner (1967) y Sophie Zawistoska y Nathan Landau en La decisión de Sophie (1979) son, todos, seres que conocemos primero al borde de un acantilado y, casi enseguida, contemplamos zambullirse de cabeza en aguas profundas y peligrosas. Styron se pensaba como un escritor enrolado no en un determinado territorio sino en un Gran Tema: el eterno combate entre el Bien frente al Mal. Toda su obra se componía, en buena parte, de variaciones sobre este asunto que, en su caso, no buscaba la Gran Novela Americana sino el hallazgo de la Gran Novela a Secas creciendo, según sus propias palabras, sobre “la catastrófica propensión de los humanos a dominarse los unos a los otros”.
Cabe pensar también que la desagradable sorpresa de haber sido finalmente alcanzado por aquello que tantas veces imaginó para otros es lo que dota a Esa visible oscuridad de una prosa casi clínica, sin adornos. No se encontrarán aquí las líricas epifanías como destellos en las tinieblas de los depresivos Diarios de John Cheever o los humores negros de Kurt Vonnegut tragando somníferos con resultados más bien risibles. Y mucho menos se contemplarán aquí los malabarismos formales presentes en las patologías vanguardistas de jóvenes deprimidos como Rick Moody en El velo negro o David Foster Wallace en la apenas codificada autobiografía de sus ficciones. Tampoco hay aquí ningún coqueteo con el solipsismo zen de Holden Caulfield o Seymour Glass.
Styron parece mucho más cerca de las secas palabras casi finales de Hemingway (“Ya no me sale”) que de todo gesto artístico. Aquí, a Styron sólo le interesa informarnos –con las palabras justas– de cómo fue que entró y salió y sobrevivió para contarlo. “Mi cerebro, esclavo de sus descontroladas hormonas, había llegado a ser menos un órgano de pensamiento que un instrumento para el registro, minuto a minuto, de los distintos grados de su propio sufrimiento”.
Éste es un libro muy triste con un final apenas feliz. Por más que la biografía ya citada de West cerrara con una breve nota donde se nos informaba que “Styron continúa dando sus paseos diarios con paso firme y, a los 72 años, sigue siendo innovador y productivo”, el escritor ya no publicó nada más que artículos sueltos, algún cuento, ninguna gran novela.
En la última página, Styron evoca a Dante y casi se disculpa a la vez que insinúa un ya no me pidan más de lo que he dado, que lo que ahora quiere es descansar en paz bajo las estrellas: “Para aquellos que han vivido en la selva oscura de la depresión, y conocen su inexplicable agonía, su regreso del abismo no es diferente del ascenso del poeta, recorriendo más y más arriba, el camino de salida de las negras profundidades del infierno para finalmente emerger a lo que él llama ‘el brillante mundo’. Allí, quien haya recobrado la salud, ha recobrado casi siempre el don de la serenidad y la alegría, y tal vez ésta sea recompensa suficiente por haber soportado la desesperación más allá de la desesperación”
Sea. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).