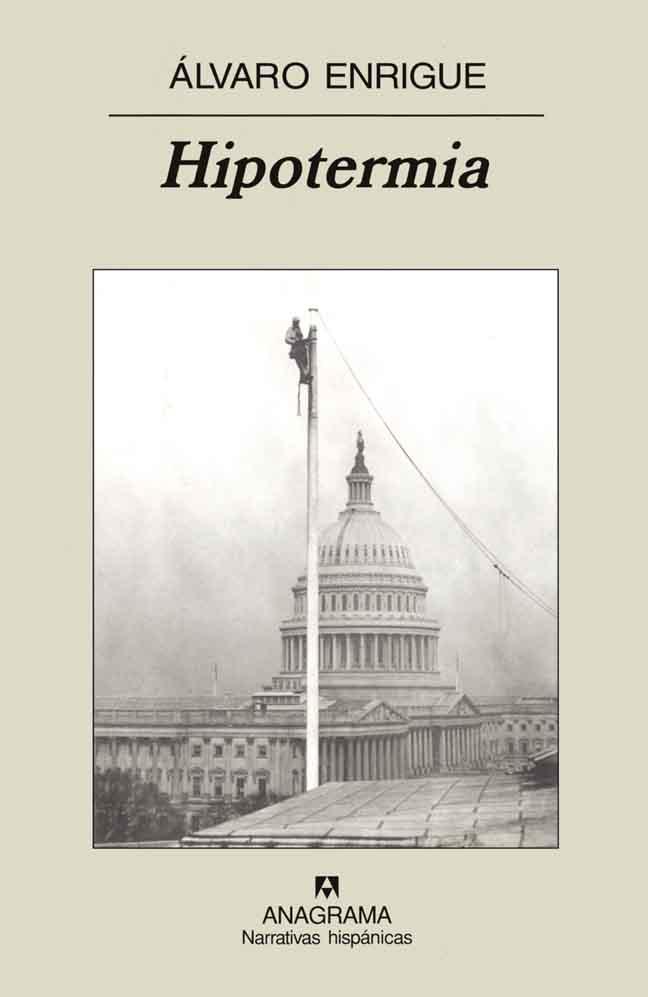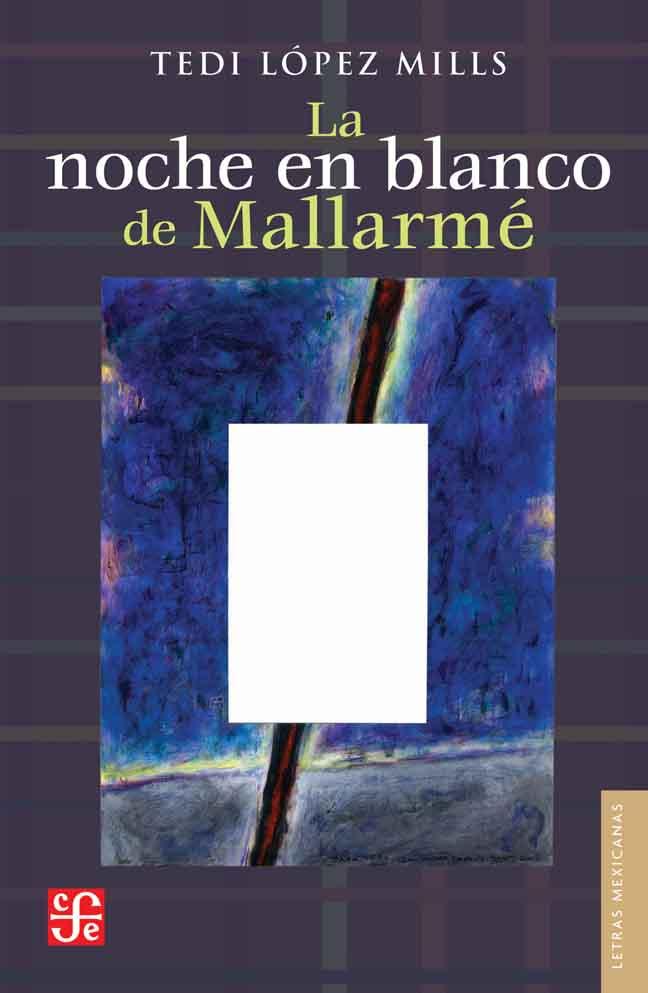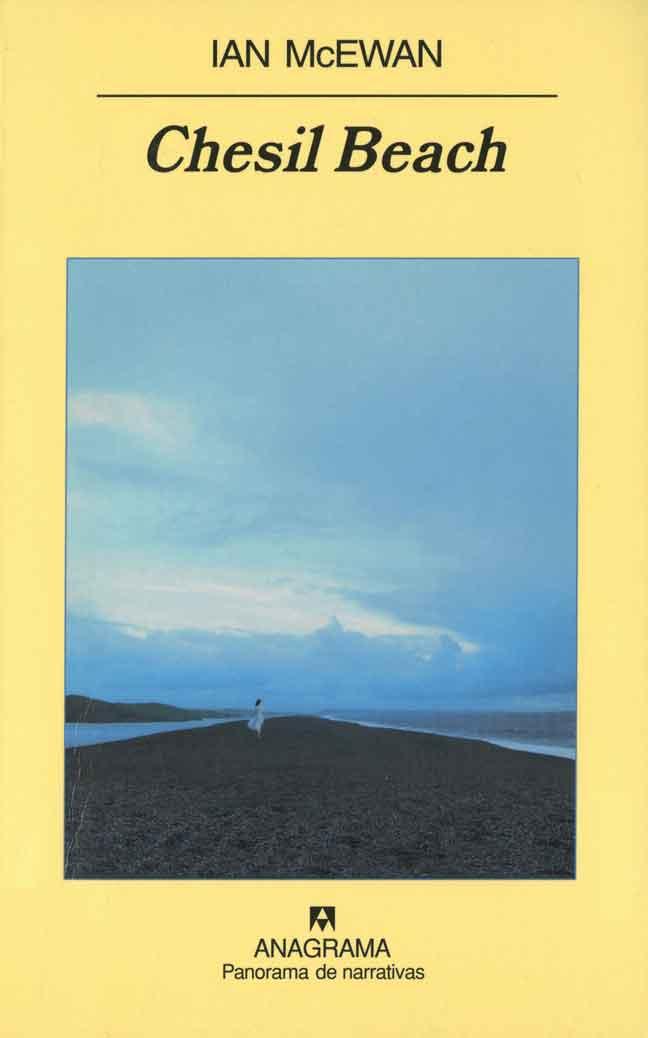Entre los críticos prevalece cierto consenso, no pocas veces malhumorado, que advierte en la cuentística contemporánea apenas dos maneras imperativas y celosas de escribir cuentos. Una remite a Borges y condena a los autores a ejercer como eternos escolistas; otra se ufana en seguir el método de Chéjov (o de Raymond Carver, esa actualización chejoviana). Creo, tras leer Hipotermia, que Álvaro Enrigue (1969) es de los pocos escritores mexicanos (y si me apuran, de todo el orbe de la lengua) que está escribiendo cuentos que no son ni borgesianos ni chejovianos.
Ante Hipotermia el editor y el lector, como el propio Enrigue, se sienten tentados a buscar una supuesta hibridez que lo acercaría a la novela. Aunque nuestra temporada literaria suele abrir las fronteras y premiar los géneros mestizos, pienso que Enrigue es un cuentista clásico, tan bien hecho que, al enfrentarnos inesperadamente con el viejo género, nos lo presenta como si fuese nuevo, especie urgida de bautismo. Enrigue lo sabe y con esa confianza en sí mismos que delata a los buenos escritores, carece de escrúpulos a la hora de confesar el secreto de su poética: “Es algo que hacía desde niño: pretender que tengo una vida secreta a la que nadie se puede asomar. Estoy como un ciego que sale en la Biblia: aunque se curó de la vista tenía que fingir que no veía nada porque Jesucristo en persona se lo ordenó.”
Todo el arte de escribir cuentos practicado por Enrigue proviene de esa frase, y es a una sola clase de personaje a la que se encomienda como narrador de la mayoría de sus historias: ese escritor a la vez fracasado y al mismo tiempo dueño de todos los hilos de la comedia que es él mismo, es decir, su alter ego. Ese creador o escribidor (o cocinero, como ocurre en uno de los cuentos) reflexiona y se desdobla a lo largo de Hipotermia, al grado que podría decirse que el único defecto estorboso de Enrigue es cuando se torna en comentarista de su propia obra mediante la conocida terapia implícita en reírse de sus propios chistes. Pero no podía ser de otra manera en un libro tan veladamente existencial que transita por una espesa selva emotiva, floración que faltaba en Virtudes capitales (1998), su primer libro de cuentos.
Otra lectura posible de Hipotermia lo inscribiría en la literatura de viajes, en la bitácora de quien se interna hasta la fuente oscura del río. A la manera de Sommerset Maugham en el Extremo Oriente, Enrigue fue a Washington D.C. a corroborar y afinar sus prejuicios sobre la condición humana. Y es que, en un planeta cuya característica esencial es el tráfico aéreo, pocos mudan de alma al viajar: los detalles que Enrigue encontró en la humanidad de los washigtonianos (o de los dálmatas) sólo se le aparecen (en el sentido numinoso de la expresión) a un escritor vocativamente preocupado por ciertos problemas de la teología moral, es decir, por los actos que, en apariencia gratuitos, nos llevan a discernir el bien y el mal.
Un primer registro, en Hipotermia, se encuentra en los “Grandes finales” en los que Enrique sacia su gusto (que es amor y que es consternación) por las civilizaciones perdidas y las lenguas desaparecidas, materia de su segunda novela (El cementerio de las sillas, 2002) y de la cual se desprenden un par de cuentos, aquel que narra la extinción del último dálmata o ese otro que traza el asilo museográfico de Ishi, el nativo. Ese derrotero arqueológico convierte a Enrigue en una suerte de egiptólogo sublimado, de tal forma que La muerte de un instalador (1996), primera novela de Enrigue, se recuerda como una variante de Las aventuras de una momia, donde la antigüedad quedaría simbolizada por las ruinas de nuestro posmodernismo. Esa noción del personaje literario como sobreviviente y como suma final de una familia, de un clan, de una dinastía, permea los libros de Enrigue. Esos naufragios con final feliz permiten que en Hipotermia pueda leerse una frase tan memorable como la que sigue sobre quienes protagonizaron los sismos mexicanos de 1985: “Hicimos la revolución, aunque le cueste aceptarlo a las generaciones anteriores, al estilo de Hemingway: como camilleros.”
Hay una frase de Charles Péguy que leí hace meses y que ahora encuentro predestinada para describir el mundo de Enrigue: “Los padres de familia son los grandes aventureros del mundo moderno.” Los cuentos de Enrigue frecuentemente tienen al padre y al hijo como héroes solitarios, cómplices en esa odisea cuyo rutinario final en Ítaca es uno de los logros de un autor desdeñoso de las minitragedias carverianas en favor de la reducción del mito, de la leyenda y de lo literario a su expresión más austera, como ocurre en “Escenas de la vida familiar” o en “Ultraje”, puesta en escena propia de Terry Gilliam y uno de los mejores cuentos mexicanos de los últimos años. Al narrar la transformación de un camión de la basura en un barco pirata, Enrigue presenta una metamorfosis ocurrida cuando un fragmento de literatura o un accidente bibliográfico convierten la lectura literal en una maldición lanzada desde el Olimpo. –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile