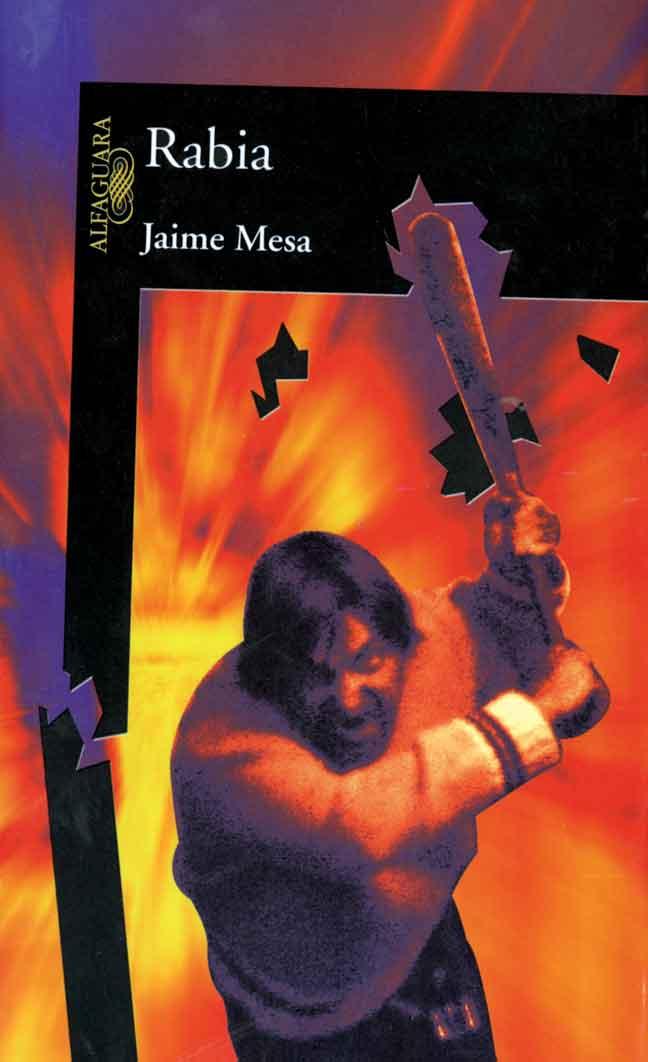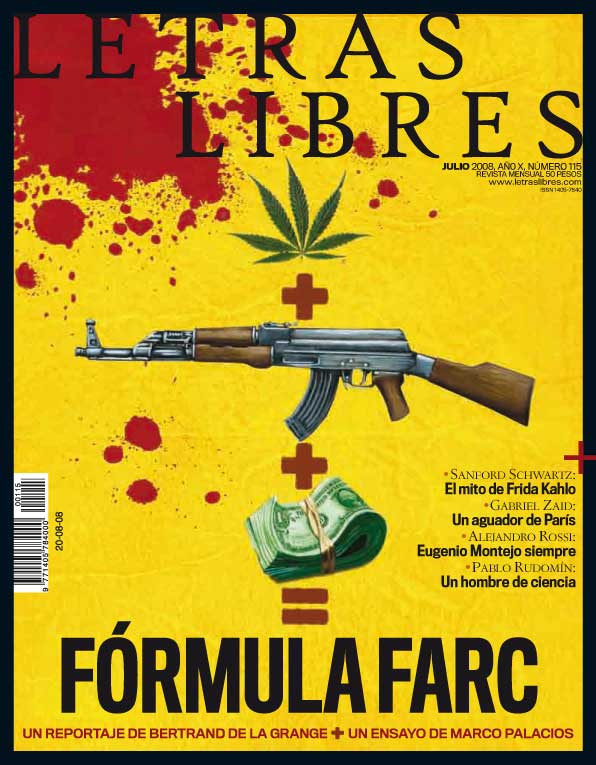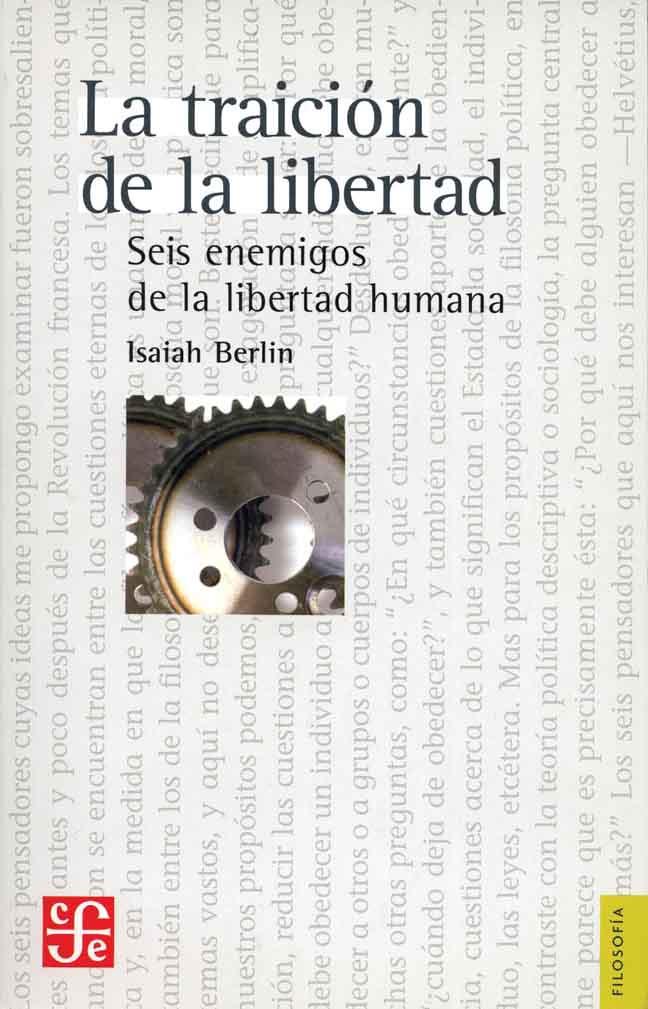La primera frase. El primer libro. Según Ricardo Piglia, hay pocas palabras más expresivas que aquellas que rasgan por primera vez, y acaso irreparablemente, el silencio.
¿Cómo empezar una obra? ¿Cómo justificar el ruido? En el arranque de Rabia, su debut narrativo, Jaime Mesa escribe: “No sé bien. Llego a mi casa. Enciendo la computadora.” Si uno atiende la primera oración, uno podría pensar que estamos ante una obra felizmente incierta: no otro producto eficaz, correctamente manufacturado, sino una obra que, al no saber cómo hacerlo, puede hacer otra cosa. Ocurre lo contrario: la primera frase es una pista falsa y el joven Mesa (Puebla, 1977) sabe cómo hacerlo. Sabe que de entre todos los valores literarios el que más le importa es la eficacia. Sabe que escribe una novela y, por lo mismo, no reniega de lo novelesco. Sabe narrar, con oficio, la historia de un hombre que, luego de acumular rabia en la ciudad de México, la expulsa a las afueras de un estadio de Chicago, y sabe narrar su caída, atestada de penes y vaginas. ¿Entonces? Que nosotros sabemos que eso, escribir novelas sólo para demostrar que se sabe cómo hacerlas, no es suficiente.
Otros escribirán el elogio de esta novela: es efectiva, ata sus cabos, concluye redondamente. Yo puedo declarar mi impaciencia: me desespera que muchos, sin duda la mayoría, de los autores de mi generación se propongan escribir libros que funcionen cuando es posible escribir obras que rasguen o exasperen o asombren o desorienten o fracasen brillantemente. También puedo agregar que, pese a la capacidad de Mesa, Rabia no me parece una obra del todo eficiente. Pasa lo de otras veces: un desfase entre el fondo y la forma. La historia avanza vertiginosamente pero la voz narrativa, ay, permanece estática: de un lado, anécdotas cada vez más sórdidas; del otro, un narrador que relata templadamente su propia furia. Es decir: una anécdota pretendidamente malvada y un narrador infundadamente noble. Alguna vez escribió Juan García Ponce que los hombres buenos no deberían escribir sobre cosas malas. Podría añadirse: que los narradores felices, cómodos entre las convenciones, no pretendan referir el malestar.
Se asoma, ya en la tercera frase, una computadora. Se asoman, más adelante, pantallas, chats, cámaras. Es, de hecho, tan constante la referencia a una realidad virtual que podría pensarse que uno de los propósitos de la obra es desafiar, de la mano de los nuevos lenguajes tecnológicos, las certezas del género novelístico. Ocurre, otra vez, lo contrario: la tecnología no aparece como lenguaje sino como tema y nada, ni siquiera la omnipresencia de otras escrituras, altera la confianza de Mesa en la novela. Su tarea es conservadora: no desea turbar las formas heredadas con nuevos recursos y jergas; por el contrario: parece querer demostrar que la novela puede ocuparse del presente sin tener que sacrificar una sola de sus convenciones. Cosa rara: no mira el mundo para después verterlo, trabajosamente, en una novela; mira el mundo desde la novela –es decir, mira un mundo ya novelizado, es decir, trivializado.
▀
Así arranca Musofobia, la ópera prima de Jorge Harmodio:
sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/6:30) No es mi imaginación: hay un ratón en la casa.
Ayer le pedí a coamante que, si pretende abandonarme, lo mate antes de irse porque yo les tengo fobia.
Buena cosa: aún no se acumulan cinco líneas y ya el lector se enfrenta a un desafío. ¿Dónde empieza la primera frase, dónde termina? ¿Es el prefijo “sábado, nidito.de.amor”, copiado de los blogs, el arranque de la novela, o lo son las palabras que siguen, más literarias? Es difícil saberlo, y así está bien: Musofobia es, de la primera a la última página, una obra informe. Ubicada entre el blog y la novela, mezcla relatos y posts, va de la primera a la tercera persona, afirma menos de lo que sugiere. ¿Una blogovela? Eso, o algo tan vago e indeciso como eso. Al revés de Mesa, Jorge Harmodio (Mexicali, 1972) descree de la novela y atiende, sin demasiadas ataduras, el presente. Mira las otras escrituras y no se abstiene de probarlas y mezclarlas. No conserva, experimenta.
Pronto descubro que me gusta el arrojo, no tanto lo que leo. Aunque es sugestiva la estructura, hay algo manso y tópico al interior de los párrafos. De una manera u otra, se perpetra un relato conocido: el de un joven escritor latinoamericano en, ¡dónde más!, París. Se anticipa que el personaje es pobre, y lo es. Se adivina alguna alusión a Cortázar, y se lo alude. Hay, además, novias y ex novias, inanes paseos en bicicleta, anécdotas más o menos chabacanas. Pobre de aquel que busque aquí un temperamento sólido y una visión grave de las cosas. Lo que prevalece es el relajo, la ocurrencia, la inmadurez. Tardo en descubrirlo pero, un segundo antes del enfado, lo hago: eso, la inmadurez, es el tema y la poética del libro. Lo otro, el serio compromiso humanista, es cosa de la novela. Aquí, en esta escritura incipiente, nada ha terminado de fijarse, todo es prematuro.
El problema de Musofobia no es, entonces, su inmadurez sino su docilidad. En un primer momento, Jorge Harmodio actúa combativamente: reconoce que allá afuera, en el mundo, otros lenguajes desafían el de la novela y participa en el combate. Un instante después relaja la guardia y asimila acríticamente lo que se observa (los nuevos lenguajes, las nuevas supersticiones). Una vez que reconoce el estado de las cosas, no le opone resistencia: se apura a ser parte de él. En vez de permanecer en tensión con el presente, se diluye mansamente en una de sus inercias. No riñe, imita y se acomoda. Uno desea, exige, otra cosa: que se escriba aquí y ahora –entre las ruinas de un género y el embrión de otras escrituras– pero siempre con enojo, disidentemente. Sólo así algo se prende y estalla.
▀
La primera frase, el primer relato:
Viendo entrar los primeros rayos de la mañana, escuchando al hombre que limpia la calle raspar el suelo con su escoba de varas, Justo Rincón terminaría por aceptar, en su cumpleaños 29, que es hombre de poco dormir.
Hay que escarbar en la obra de Gabriel García Márquez (recomendación: no respirar, usar guantes) para toparse con una frase tan horrenda –el pintoresquismo, el ampuloso tiempo verbal, la gastada melodía.

Es una suerte que, perpetrada esta oración, el libro, Arrastrar esa sombra, apunte en otro sentido. ¿Hacia dónde? Es difícil señalarlo. Al revés de Mesa, Emiliano Monge (ciudad de México, 1978) no parece saber con certeza hacia dónde marcha. Así es mejor: no escribe para demostrar que sabe cómo hacerlo sino para encontrar, mientras escribe, alguna razón, un fogonazo. Son ocho los cuentos reunidos en el libro –cuentos líricos y minimalistas, deliberadamente densos, obsesionados con registrar los pliegues del instante– y al menos cuatro de ellos lucen encendidos. No son relatos impecables –abundan, por ejemplo, los ripios y las cacofonías– pero son ejemplares: repetidamente dan la impresión de sumergirse en la oscuridad y de volver a la superficie con una palabra, o un gemido, arrebatada al vacío.
Dos sensibilidades: la de Mesa, a quien nada, ni siquiera la furia que pretende narrar, lo aleja de su templanza; y la de Monge, a quien todo, incluso una breve caminata, lo sacude. Porque es así: los personajes de Monge andan en una calle, o admiran algún insecto, o se desperezan en una cama, y la prosa sigue, no sin bamboleos, sus movimientos. Alguien dobla una esquina y la frase da también la vuelta. Sopla el viento y la frase se fractura en numerosos adjetivos y tropos e imágenes para intentar referirlo, imitarlo. Es, de hecho, tanto el movimiento de esta prosa que a veces hace pensar en aquellos rostros de Picasso capaces de registrar, en un mismo perfil, las dos orejas, los dos ojos, ambos lados de la nariz. Son tantos, y de pronto tan notables, sus hallazgos que no hay manera de admirarlos apuradamente y seguir adelante. Arrastrar esa sombra propone una lectura menos lineal: no ir de un lado a otro sino girar, como las frases, en un mismo sitio hasta hundirnos en la tupida madeja de lo real.
Se dirá que este libro, desdeñoso del mundo cibernético, es el menos contemporáneo de los tres. Se dirá que su escritura, lírica y atestada de hipérbatos, es la menos actual. Pero es justo al revés: sólo esta obra parece estar en verdadera tensión con el presente. Aunque Monge ignora los detalles del mundo de hoy, no olvida lo básico: que el idioma es un producto del tiempo, que refleja a la sociedad que lo utiliza, que es siempre contemporáneo. Es decir: que la lengua es el mundo y que si uno se bate contra ella, se bate contra el estado de las cosas. Monge riñe, entonces, con el mundo: no acepta y usa confiadamente el idioma que se le ofrece; sospecha de él y manipula obsesivamente su sintaxis. Para esquivar las inercias más fútiles. Para obligarlo a decir de cierto modo. Para delatar, con el mismo pasmo, el júbilo y el malestar del castellano. Porque al fin y al cabo: ¿para qué decir nuestras penas y alegrías cuando la lengua puede deletrear su propia felicidad, su vasto desasosiego? ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).