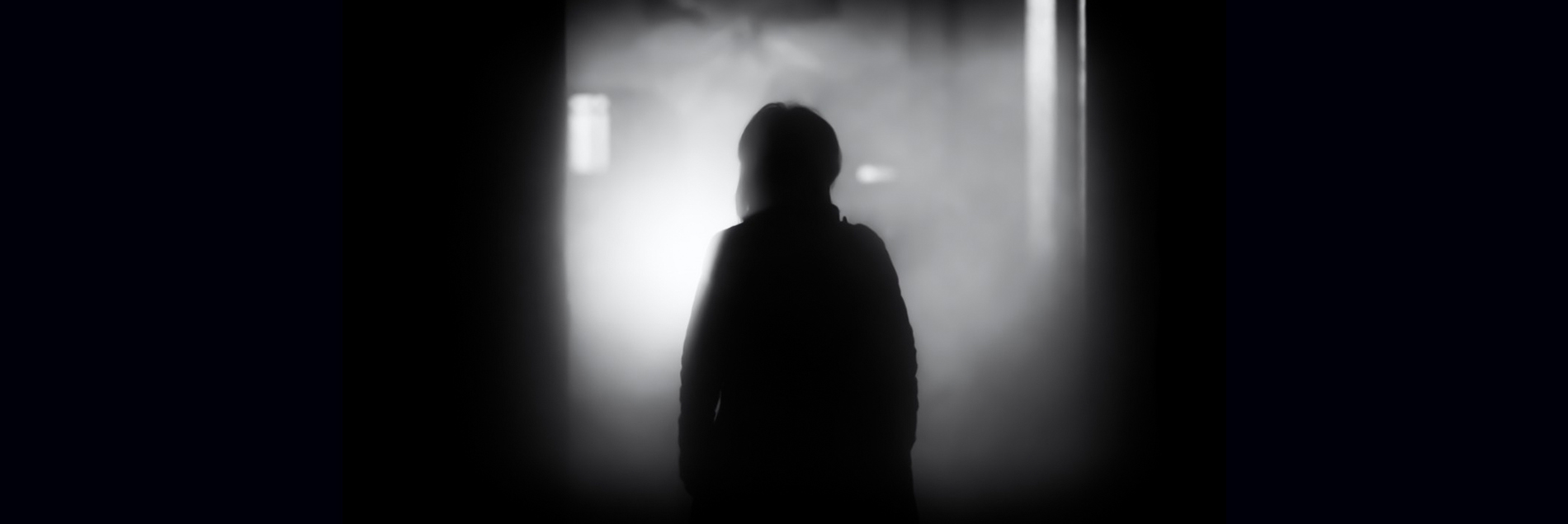Hace unos días unos científicos canarios que habían salido al mar divisaron desde la lancha algo que les llamó la atención. Era una mancha negra que flotaba en el agua y que consiguieron atrapar cuando se acercaron. Era un ser vivo, un animal. Era un pez abisal con aire amenazador. Cuerpo de globo de color negro, abundantes y larguísimos dientes irregulares y una especie de antena o lamparita entre los minúsculos ojos sin párpados: un monstruo clásico. Las fotos salieron en los periódicos, y si uno se fijaba un poco se daba cuenta enseguida de que el aire de amenaza también tenía algo de otro tiempo y eterno a la vez.
Claro que es muy fácil decirlo cuando a la extraña criatura, que se llama por cierto y ni más ni menos que diablo negro de Johnson o rape abisal, te la has encontrado en tu terreno. Estoy mirando sus fotos de vez en cuando y, según el ángulo, las aletas laterales podrían pasar por orejas; así que el pez entero parece a su vez la cabeza de un hombre terrorífico que hubiese caído rodando desprendida al primer empujón dado al abrigo. Pero sí, el pez no daba miedo porque estaba en la superficie del agua, a plena luz del día, y no en su tenebrosa casa a tres mil metros de profundidad. Y otra de las razones por las que no daba miedo, y que además de sorpresa despertaba compasión, era su tamaño. Medía siete centímetros. Cabía en la palma de la mano. No daba miedo porque no te podía, sorprendía porque los monstruos marinos se esperan gigantescos y despertaba compasión porque la monstruosidad se mezclaba con la vulnerabilidad. ¿Qué puede hacer esa pobre criaturilla ahí abajo, en un sitio tan inhóspito? El pez maravilloso era hembra y no tardó en morirse.
Y por supuesto, lo que sorprendía era la irrupción de algo que se suponía que no debía estar ahí. Sin embargo, ahí mismo, en la vertical de la lancha, pero a dos mil metros, debe de haber miles de peces abisales. Ahí están ahora y ahí estaban mientras nosotros estábamos naciendo, leyendo con los pies encima del brazo del sofá, lijando un madero de pino, aparcando en prohibido, olvidando las llaves dentro de casa.
Las fotos del pez atrapado por los científicos coincidieron en la prensa con otras fotos bastante estrambóticas y diría que, por esa coincidencia en el tiempo, se asociaron. Los monstruos emergen, el apocalipsis está aquí, etcétera. Las otras fotos eran de Elon Musk y su hijo y Donald Trump, los tres en el Despacho Oval, y tanto por la puesta en escena disparatada como por los ángulos y fotos que eligieron los editores de las agencias de prensa y los periódicos transmitían una imagen descalabrada, de algo fuera de lugar, de irrupción o usurpación o momento bizantino en que la antigua armonía se ve desequilibrada por lo inesperado y estridente.
Aunque esto suponga desviarme un poco del tema de lo estrafalario, quiero detenerme en que, aunque lo que estaba pasando en la habitación era muy subyugante, lo que se atisbaba por la ventana contribuía mucho al extraño ambiente de las fotos. Las ventanas que están detrás del escritorio del presidente son amplias y llegan hasta el suelo, y las cortinas estaban sin echar, y al otro lado de los cristales se veía el jardín: los árboles sin hojas de principios de febrero y la luz ya menguante de la tarde en las riberas del Potomac. Los ciclos de la naturaleza se manifestaban tanto en la decadencia cotidiana de la luz como en los árboles que en unas semanas empezarán a echar brotes, y contrastaban con el aire artificioso y artificial y como de museo de cera de lo que estaba pasando dentro. Lo raro irrumpe mientras lo natural no se detiene.
Diría que es por la coincidencia temporal de las fotos de Trump y Elon Musk estrafalarias por lo que en la aparición del pez se tendió a leer un signo de plagas de Egipto apocalíptico. La coincidencia insinuaba un sentido. Pero no hay que tomarse el pez como metáfora de nada, no puede ser tan mecánica la cosa.
Una de esas noches estaba leyendo un libro de Boris Cyrulnik que habla sobre la influencia del ambiente en la conformación del cerebro humano, y mencionó el pelo de elefante. Me sonó haber tenido o tocado de pequeña una pulsera de pelo de elefante, y busqué en internet y encontré una web donde vendían pulseras de pelo de mamut, “un legado de la prehistoria que se puede llevar con elegancia”, algo que sin duda es también bastante estrambótico. Los precios eran por su parte estratosféricos: cuestan unos veinte mil euros. Los pelos de mamut los sacan de mamuts congelados. En fin, me parece una cosa rarísima y me sorprende que se anuncie con tanta naturalidad. Esos días leí también un artículo de Eduardo Turrent Mena en esta revista que empezaba diciendo: “El mamut, el tigre de Tasmania y el dodo están camino de regresar de la extinción en 2028”, para seguir contando un plan que hay en marcha, entre un genetista y el dueño de una empresa de inteligencia artificial, para generar esos y otros animales ya extinguidos.
Y hubo otra noticia del mismo tenor, sobre un hombre que mientras estaba remando en una piragua se había visto engullido por una ballena que lo había escupido a los dos segundos. No, no hay que tomarse cualquier de estas noticias o imágenes como metáforas de las demás. No es exactamente eso, sino que se parecía más bien a antiguos casos de avistamientos misteriosos, y me acordé de los que cuenta Patrick Harpur en Realidad daimónica. El libro se dedica a acontecimientos paranormales o inexplicables, y aunque los peces abisales no son inexplicables, ni lo son los presidentes de los Estados Unidos ni las ballenas, sí que encontré algo curioso en la coincidencia y la recurrencia de estas apariciones. Escribe Harpur: “Todos hemos visto luces en el cielo que podrían haber sido ovnis pero que, tras una mirada más atenta, resultaban ser aviones o algo parecido. Pero ni siquiera los errores de identificación tan sencillos son completamente neutrales o carentes de significado […] por un instante apuntan hacia lo desconocido que yace en nuestras profundidades tanto como en las alturas del cielo”.
Cada época tiene una iconografía que parece presentarse sola, y que nos da una idea del tono que tiene la época, más que darnos un mensaje material o una orden o una definición de su propia naturaleza. En el victorianismo fueron las hadas; en la Guerra Fría los extraterrestres. Animales rarísimos afloran desde profundidades espaciales o temporales, y ahí debe de estar el tono de esta nueva época nuestra. En todo caso, y como en cualquier ocasión, lo recomendable parece estar atentos.