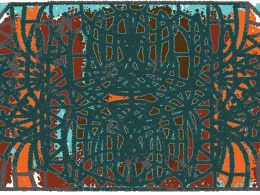En una escena de Muerte en Venecia (1971), dirigida por Luchino Visconti, el compositor Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) discute con su amigo Alfred (Mark Burns) sobre cuáles deben ser las cualidades de un artista. Rígido, solemne y protector de su reputación, Von Aschenbach sostiene que los sentidos obstaculizan la perfección del espíritu, y que solo dominándolos se puede aspirar a la sabiduría, a la verdad y a la dignidad. Alfred quiere convencerlo de lo opuesto. Le dice que el creador que les cierra las puertas a los apetitos sensuales está condenado a la esterilidad. “Rechazo las virtudes demoníacas del arte”, dice, exaltado, Von Aschenbach. Alfred le responde que el mal es necesario, y “el alimento de la genialidad”.
En 1912, el escritor alemán Thomas Mann publicó la novela en que se basa la película, y que describe la obsesión súbita e incontrolable que desarrolla un escritor por un adolescente. El protagonista, Gustav von Aschenbach, se da un descanso de su vida ascética y viaja al Lido de Venecia. Entre los huéspedes de su hotel descubre a un chico de cabellos largos y belleza sobrecogedora. “Su rostro, pálido y preciosamente austero –escribe Mann–, encuadrado de cabello color de miel: su nariz, recta; su boca fina, y una expresión de serenidad divina, le recordaron los bustos griegos de la época más noble.” Conforme avanza el relato, las descripciones del joven Tadzio serán más exaltadas y más cercanas a la evocación de un dios. Von Aschenbach era un compositor apolíneo (“[de estilo] clásico, acabado, limado, conservador, formal”) y eso le facilitaba sublimar su embeleso por el chico. Toda su vida había luchado por reprimir la concupiscencia, ya no se diga un deseo homosexual que lo hacía sentirse heredero indigno de la “varonil apostura” de sus antepasados.
En la adaptación al cine, escrita por el propio Visconti y por Nicola Badalucco, la materia prima de Von Aschenbach no es el lenguaje escrito sino el musical. Visconti, además, utilizó fragmentos de la obra de Gustav Mahler (que inspiró aspectos de la novela de Mann) para subrayar la intensidad de las emociones del protagonista. Esto compensaría la imposibilidad de exponer la psicología de Von Aschenbach con el mismo detalle que lo hace el relato. Mann escribe en tercera persona, pero da acceso al lector al monólogo interno del protagonista: la satisfacción que le daba ser un creador prestigiado, sus intentos de convencerse de que Tadzio le despertaba un sentimiento “paternal” y la creciente sospecha de que el sentimiento era de otro tipo. Al final, sin embargo, la psique indescifrable del Von Aschenbach cinematográfico no sería un problema. Cualquier duda sobre qué atributos proyecta el compositor en el niño –la belleza eterna, la divinidad encarnada, la perfección estética– desaparece cuando se ve por primera vez a Björn Andrésen, el chico elegido para encarnar a Tadzio. No es que Andrésen ejerza esa hipnosis sobre los espectadores (algunos podrían no encontrarlo atractivo), pero es casi un hecho que su rostro ilustra los cánones de la belleza clásica. Esto hace verosímil que Von Aschenbach lo compare con esculturas griegas y delire con la fantasía de estar en presencia de Eros. Aun si la película no hace explícito el subtexto del artista caído –y no faltó quien la considerara la historia de un “viejo rabo verde”–, Visconti conservó la esencia intelectual de la novela de Mann. Esa es la función de los flashbacks a conversaciones entre el compositor y Alfred (un personaje que no aparece en la novela) y de una escena que sí proviene del relato de Mann: cuando, en el barco rumbo a Venecia, Von Aschenbach observa con repugnancia a un hombre viejo que coquetea con un grupo de jóvenes. Tiene el pelo teñido de negro y las mejillas coloreadas. La escena es ominosa. Hacia el final del relato, la infatuación con el efebo Tadzio hará que Von Aschenbach quiera recuperar su juventud y recurra a los trucos cosméticos del viejo que vio en el barco. Una de las imágenes más crueles de Muerte en Venecia muestra a Von Aschenbach derrotado, con gotas de tinte oscuro resbalándole de la sien.
Visconti intuyó que la noción de belleza inaccesible, tan central para el argumento, dependería de la impresión que causara el personaje de Tadzio. El documental Alla ricerca di Tadzio (1970) muestra su búsqueda del joven ideal a lo largo de seis ciudades: Budapest, Estocolmo, Múnich, Varsovia, Helsinki y Venecia. En él se recuerda que Visconti dijo que, para encontrar al muchacho, se había puesto en el lugar de Von Aschenbach. Pensar en esto da vértigo, al tiempo que esclarece su proceso de creación. Él mismo un esteta, un aristócrata y un hombre que había vivido su homosexualidad con culpa, compartía la sensibilidad de Von Aschenbach. Esta fusión de director y personaje es mínima si se compara con la del propio Mann, quien basó La muerte en Venecia en su propia obsesión por un joven desconocido, el año previo a escribir la novela, mientras vacacionaba con su familia en la ciudad italiana. Los diarios del escritor y el trabajo de sus biógrafos revelarían las tribulaciones que le causó una homosexualidad que, en palabras de su hijo Klaus, sublimaría en su obra. De cierta manera, y con excepción del desenlace fatídico, Mann y Visconti fueron Gustav von Aschenbach.
Tan acertada fue la elección del sueco Björn Andrésen que el rostro de Tadzio es recordado por miles hasta el día de hoy. Su casting fue tan perfecto que incluso rebasaría el ámbito de la ficción. Al final, sin embargo, no serían Mann ni Visconti los destruidos por la belleza de su creación: la víctima sería el propio Andrésen, quien a partir de su aparición en la cinta se convirtió en objeto de adoración colectiva. Tímido y sin deseos de fama, el chico de quince años no resistió la experiencia. En los años que siguieron al estreno de la película fue cantante de pop japonés, apareció en comerciales de ese país (donde provocaba la histeria de los fans), vivió en París como “mantenido” de un hombre y recurrió a las drogas y el alcohol. Luego perdió a un hijo por muerte de cuna y cayó en una depresión profunda que aún trata de superar.
Lo anterior se narra en el documental The most beautiful boy in the world (2021) de los directores Kristina Lindström y Kristian Petri. En él, Andrésen recuerda su adolescencia como años “de pesadilla”. La cinta muestra que su quiebre obedeció a varias razones: era un huérfano que perdió a su madre en un misterioso accidente, que nunca supo quién era su padre y que vivía al cuidado de una abuela obsesionada con convertirlo en estrella. A este estado de desamparo se sumarían las presiones de la cultura de la celebridad, aún culpable de destrozar vidas. Son responsables quienes explotan a adolescentes a cambio de ganancias, pero también quienes proyectan en ellos sus fantasías y les exigen reciprocidad.
Ni cómo ignorar el rol de Visconti –la astucia y frialdad con las que moldeó su visión–. Tanto Alla ricerca di Tadzio como The most beautiful boy in the world incluyen escenas de la audición de Andrésen. Bastan unas cuantas tomas para notar la vulnerabilidad del chico mientras el director le pide que pose para él. El primer documental pasa por alto la incomodidad del asunto, pero el segundo muestra esas imágenes con música sombría de fondo. En otros casos podría decirse que este recurso es manipulador. Aquí, no obstante, resalta lo evidente: para Andrésen ese casting fue el prólogo de una historia de horror.
Luego vino la construcción del mito, también por parte del director. En la conferencia de prensa del Festival de Cannes, donde estrenó la película, Visconti llamó a Andrésen “el chico más hermoso del mundo”. Periodistas de todo el globo recogieron la frase y así Visconti logró que los futuros espectadores de Muerte en Venecia vieran al personaje tal como lo veía Von Aschenbach. Hubo una idealización masiva que, como en la película, tenía más que ver con proyecciones de los adoradores que con el chico introvertido al que declararon dios. Nadie culparía a un director de querer predisponer a un público. Lo que resulta despiadado –y que puede observarse en el registro de la conferencia de prensa– es cómo Visconti ignora la presencia de Andrésen. Habla de él como si no estuviera, mientras el chico se sonroja y remolonea en su silla. Para rematar, el director le dice a un periodista que Andrésen “ya no es tan bello como cuando lo conoció”.
En tiempos en los que se castiga a los creadores por sus trasgresiones, es tentador señalar a Visconti como culpable de la caída de Andrésen. Más que culpable fue detonador. Esto no lo exime, pero tampoco impide que se hable de una paradoja más bien fascinante. La vida trágica de Andrésen confirma la tesis del relato de Mann (y, por extensión, de la cinta): que la contemplación de la belleza causa heridas irreversibles, sobre todo cuando se percibe como un atisbo a la eternidad. Andrésen vivió siempre a la sombra del bello Tadzio, quien, a diferencia de él, no envejecería jamás. Algunos de los que estuvieron presentes en la audición del niño dicen sentirse culpables: habrían deseado evitarle lo que vino después. Esto es comprensible, pero no deja de ser el otro lado de la moneda: Muerte en Venecia, la película, perdura en buena parte gracias al chico de mirada abstraída. Nadie en el momento sabía que eso apuntaba hacia una infancia trunca, solo que lo hacía más enigmático que los demás. ¿Es posible conmoverse con la historia de Andrésen y también admirar la intuición de Visconti? Depende de si uno insiste, como lo hacía Von Aschenbach, en rechazar las virtudes demoníacas del arte o si acepta, como su interlocutor Alfred, que esas virtudes alimentan el genio creador. Sin buscar inclinar la balanza, vale recordar de qué le sirvieron sus convicciones al compositor. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.