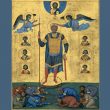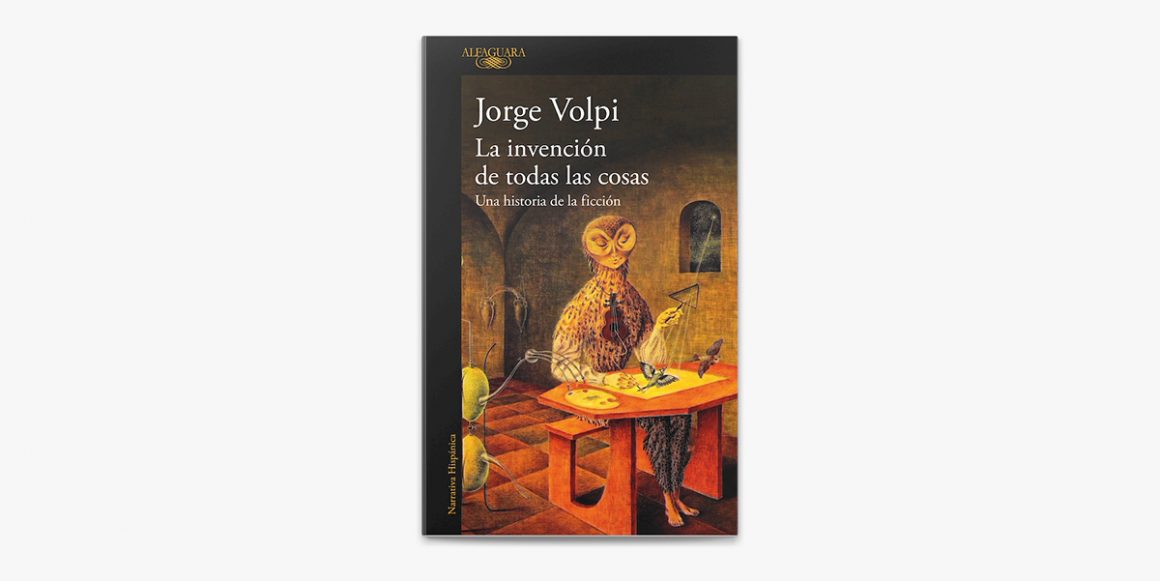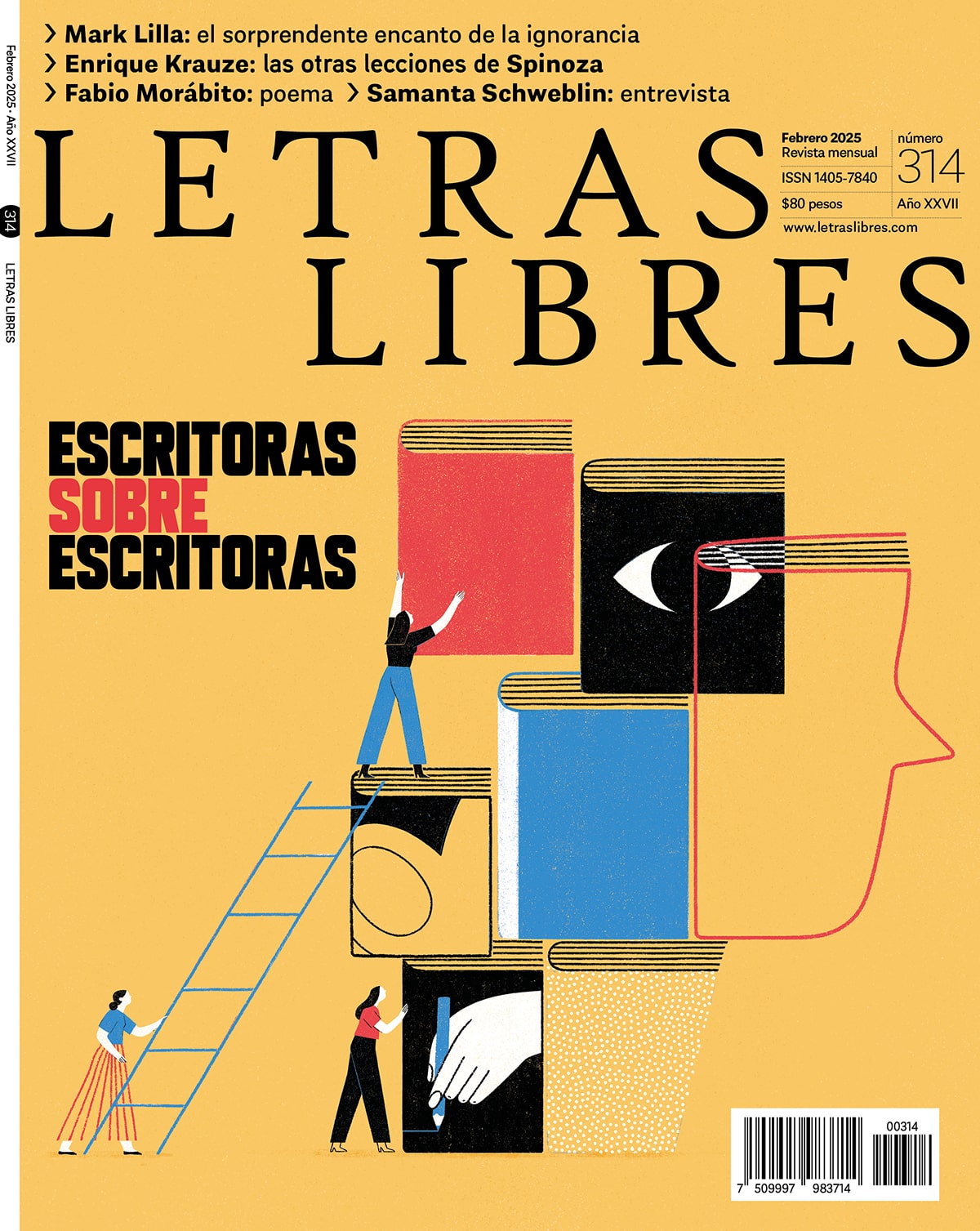En 2007 Jorge Volpi publicó Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción.1 Su tema: la ficción vista como elemento constitutivo del ser humano. Un análisis del mecanismo que impide al cerebro diferenciar entre la realidad y la ficción, en el que sostuvo la tesis de que todo, bien visto, es una ficción: el yo, la realidad, los discursos filosóficos, la literatura, la ciencia, el arte. “Reconocer el mundo e inventarlo son mecanismos paralelos que apenas se distinguen entre sí.” La idea de que la ficción “yace completa en el pedestre y desconcertante como si”. Un sobrio ensayo basado en una investigación consistente. Diecisiete años después Volpi publica una versión ampliada de ese libro: La invención de todas las cosas. Curiosamente en el prólogo a este último no menciona el trabajo precedente. ¿Qué pasó entre 2007 y 2024 que hizo que Volpi presentara una versión ampliada del mismo libro? Pasaron dos cosas, dos libros: Sapiens, del historiador Yuval Noah Harari (seguido de Homo Deus), y El infinito en un junco, de la filóloga Irene Vallejo.2 Dos historias de la cultura, dos grandes éxitos de ventas. Libros de investigación soportados en un relato ameno, de tono amable, encantador en el caso de Vallejo, atento este último a la sensibilidad feminista de nuestro tiempo. En estos dos libros, es mi hipótesis, encontró Volpi la clave: había que rehacer su libro, ampliarlo, pero sobre todo dotarlo de un tono pedagógico ligero, para el lector joven, atento a las modas culturales de nuestro tiempo. No se trata, pirandellianamente, de un libro en busca de su lector sino de un hábil ardid mercadotécnico para salir en busca del lector masivo (Harari, Vallejo). Un libro que convenientemente hace la denuncia del capitalismo utilizando las herramientas de la mercadotecnia neoliberal. Más un libro para ser vendido que para ser leído.
En términos generales, ambos libros (Leer la mente y La invención de todas las cosas) son el mismo libro, con algunas novedades significativas: introduce Volpi en su análisis de la ficción un enfoque histórico (cronológico, lineal) y evolutivo; un repaso a vuelo de pájaro por los grandes momentos de la imaginación que ocupa casi la totalidad de esta voluminosa obra –más de setecientas páginas–: del Big Bang hasta el posmodernismo; introducciones en forma de diálogo abren cada capítulo, quizá la parte más débil (con momentos de franco humorismo involuntario) del volumen; una decidida apuesta por empatizar con los discursos culturales en boga: el feminismo, la descolonización, el movimiento trans, el cambio climático, el posmodernismo, la posverdad. Dos elementos destacan: el primero, la voluntad de identificarse con el discurso feminista y la introducción con calzador del recurso de la autoficción. Sobre estos dos puntos volveré más adelante.
Sin duda se trata de un libro ambicioso. Esa ambición se ve sin embargo lastimosamente lastrada por un insufrible tono pedagógico y por las desafortunadas introducciones a cada uno de sus ocho capítulos. Cada capítulo abre con un diálogo entre Felice (la prometida de Kafka) y Bicho (el insecto en el que amanece transformado Gregorio Samsa). Esa introducción pretende comentar en tono humorístico el contenido de cada capítulo. El resultado es terrible. Dice, por ejemplo: “BICHO: ¿Y qué es una hipótesis? FELICE: ¡Demonio! BICHO: Una ficción que se comporta como si fuese verdad […] FELICE: Bueno, pues quizás cuando te duermas y tus ojitos se muevan como canicas […] me dé por averiguar qué pasa si dejo caer un bicho desde las alturas.” Diálogos que se pretenden chistosos: “FELICE: Quisiera dejar asentado aquí un principio fundamental para la convivencia: el respeto a las ficciones ajenas es la paz.” O este: “FELICE: Me vas a decir que no estoy enamorada de [Franz], sino de la ficción que yo misma me he construido de él. BICHO: Ejem…” Y así a lo largo de todo el volumen. Un libro ambicioso y fallido.
En su afán de conquistar el mayor número de lectores, Volpi se dirige a un público joven, lo que de algún modo devalúa el pretendido carácter de seriedad de su libro. Los seres humanos somos “unos animalillos sucios y medrosos, asentados en el último rincón de un sistema solar periférico”. Sobre el misterioso origen de la vida: “si fueras un alienígena capaz de degustar el caldo primordial…”. Sobre la dificultad de diferenciar la realidad de la imaginación: “¿Cómo saber si no estás flanqueada por seres que lucen y se comportan como humanos [pero en realidad son] zombis?” ¿Qué es el yo?, se pregunta Volpi: “un general dispuesto a tomar el mando de las tropas” del cerebro. A Volpi los dioses de la mitología clásica le “recuerdan a los incontables héroes de Marvel o DC Comics”. Para él, la Teogonía de Hesíodo “tiene algo de directorio telefónico, de quién es quién en el Olimpo para dummies”. En el capítulo dedicado a la Edad Media se refiere “al submundo gore de Dante”. Esa obsesión por acercarse a los más jóvenes lo lleva, en esta que se pretende una historia de la imaginación, a dedicarle unos cuantos renglones al surrealismo y media docena de páginas al elogio de los videojuegos, “los universos ficcionales más fascinantes que se construyen en nuestra época”, “cosmos ficcionales que deberán figurar entre las grandes creaciones de nuestra era”. Un espíritu adolescente recorre La invención de todas las cosas, que se explica con confesiones como la siguiente: “Desde mi infancia, cuando veía Perdidos en el espacio, inicié una colección de robots de juguete que conservo hasta hoy.”
La invención de todas las cosas es la versión mexicana y subdesarrollada del celebre libro de Dietrich Schwanitz: La cultura. Todo lo que hay que saber.3 Este deslizamiento hacia abajo en el nivel de su análisis lleva a Volpi a simplificaciones absurdas. Confronta, por ejemplo, a “Heráclito, el profeta del cambio, con Parménides, el adalid de la permanencia, como si fueran practicantes de lucha grecorromana”. Sócrates, para enfrentar a los sofistas, “se inventó una ficción rocambolesca”. Para Volpi, el cristianismo “presupone que cada uno se ama a sí mismo con locura”. Los trovadores inventaron el amor “cortés, el romántico, el hollywoodense y el telenovelero”. Tomás de Aquino “se saca de la manga toda suerte de malabarismos y piruetas mentales para tratar de apuntalar una fantasía sin sustento”. Reduce Elogio de la locura de Erasmo y la Utopía de Moro a “dos hilarantes chanzas entre amigos”. Martín Lutero “no desaprovecha su repentina condición de influencer y se precipita en un road show”. Para el autor de En busca de Klingsor, el programa racionalista de Descartes “suena como los pasos de Alcohólicos Anónimos”. Reduce la historia de la cultura a una historia de chismes: “Los hermanos August Wilhelm y Friedrich Schlegel detestaban a Friedrich Schiller”. Hegel “figura como uno de los grandes novelistas del siglo XIX, al lado de Hugo o Balzac”. Para usar la terminología de Volpi, La invención de todas las cosas es una “historia de la cultura para dummies”.
Atento al espíritu de los tiempos, Volpi –¿por qué no?– introduce la autoficción en esta que se planteaba como “una historia de la ficción”, como “una historia de la imaginación”. Primero nos dijo que aún conserva su colección de robots de niño, pero las confesiones no paran: “me proclamo ateo” aunque el catolicismo sigue definiendo “mi mapa mental y, mucho me temo, emocional”. Estudiar derecho “fue, para mí, un error histórico”. Su padre le “heredó su ansia de reconocimiento” (lo cual explica muchas cosas). Así habló Zaratustra “me hizo llorar durante días”. No falta la mención a su relación con el poder: “Yo dos veces he perdido mi trabajo a causa de mis críticas al poder” (aunque no menciona que consiguió esos trabajos gracias a sus previas alabanzas al poder). Abundan las referencias útiles para el lector: “Mientras vivía en París, inicié una novela satírica sobre Jacques Lacan”, o que “nací en el mismo día que Marcel Proust”, o que “escribo estas líneas en Zúrich”, etcétera, etcétera.
No solo busca Volpi acercarse a los jóvenes con su libro, es evidente su intento (impostado, falso) por aproximarse al mundo femenino. No me refiero solamente a sus constantes guiños contra el patriarcado y su dominio, va más allá. Aparte de los ridículos diálogos entre Felice y el Bicho, cada capítulo abre en segunda persona, dirigiéndose a una voz femenina. En una novela este recurso es algo usual, no así en un libro de ensayos. Es un recurso válido (sobre todo en estos tiempos posmodernos donde todo se vale) pero totalmente innecesario. En el capítulo que aborda el psicoanálisis, dice, por ejemplo: “Al despertar, te descubres recostada sobre un diván. Frente a ti, un hombre barbado…” (que desde luego es Freud). Más adelante, parafraseando La transformación, escribe: “Cuando despiertas, luego de un sueño intranquilo, no eres una mujer sino la palabra mujer. La mujer que habita en estas páginas.”
Volpi quiso escribir un libro sobre “el poder de la imaginación”, una historia de la evolución de las ficciones que han forjado el pensamiento humano. Empresa ambiciosísima. Luego de repasar las principales ficciones –literarias, filosóficas y científicas– de todos los tiempos, “me queda claro que, si para algo sirven las ficciones, es para que unos pocos se aprovechen de la mayoría”. Esta verdad lo impulsó a escribir su libro, ya que “volvernos conscientes de las ficciones que nos rodean, de las ficciones que encarnamos y de los mecanismos de dominación a que nos someten, aspira a convertirse en una empresa de liberación”. ¿Quién iba a sospechar que este era el propósito secreto de Volpi? Nada menos que “liberar” a sus lectores de los discursos y de las ficciones dominantes. Malas noticias: no lo consiguió. En su lugar nos obsequió un libro cursi, de divulgación light, servil a las modas intelectuales de nuestro tiempo. Un libro cuya mayor fuerza filosófica alcanza este nivel de Perogrullo: “la esperanza es lo único que nos mueve hacia adelante”. ~
- Jorge Volpi, Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción, Ciudad de México, Alfaguara, 168 pp.
↩︎ - Yuval Noah Harari, Sapiens. De animales a dioses, Barcelona, Debate, 2014, 622 pp.; Homo Deus. Breve historia del mañana, Barcelona, Debate, 2016, 496 pp.; Irene Vallejo, El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo, Madrid, Siruela, 2019, 472 pp.
↩︎ - Dietrich Schwanitz, La cultura. Todo lo que hay que saber, Madrid, Taurus, 2002, 558 pp. ↩︎