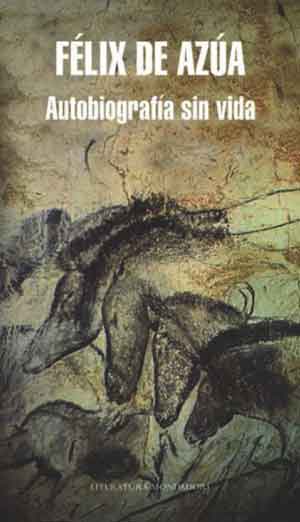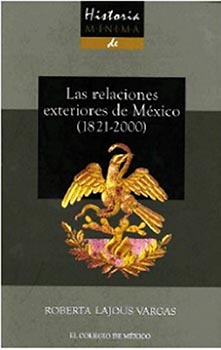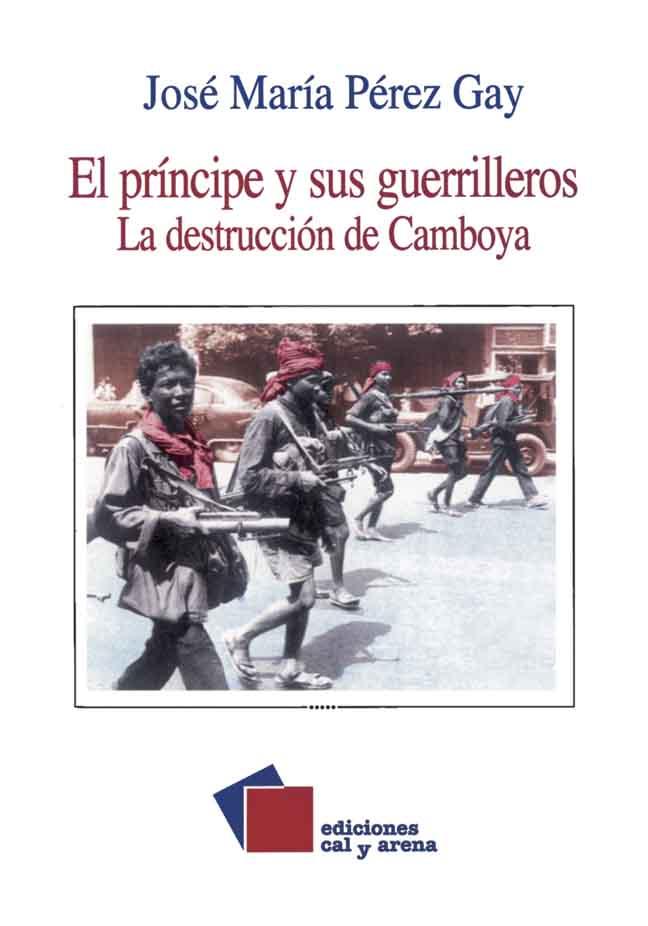Hay algo muy alarmante, para quien lleva muchos años leyendo a Félix de Azúa, en Autobiografía sin vida: uno lo termina y se da cuenta de que no se ha reído ni una sola vez. Es cierto que el tema del libro no es una juerga; pese a su título, Autobiografía sin vida es en buena medida un recorrido por la forma en que la vida se ha plasmado en imágenes a lo largo de la historia, y a estas alturas uno sabe ya con qué dramática y shakespeariana plasticidad explica Azúa la historia: como una sucesión de adolescentes cargados de semen y violencia, de sacerdotes alucinados por el poder, de políticos al mismo tiempo impulsados y aplastados por su ego, de artistas y filósofos escalando puestos en la corte o delirando en su pobreza, de melindrosos y elegantes burgueses con inmenso talento para la rapiña; de todo el paupérrimo resto, inexistente salvo en alguna ventana abierta por la ficción. Pese a tan poco simpático elenco, Azúa siempre había querido contar el argumento de esta obra con un sarcasmo coqueto y dándole codazos irónicos en el costado al lector. Pero no ha sido así en este caso. De hecho, el asunto central del libro y de toda la obra de Azúa, el acabamiento del Arte, que siempre había tratado como excelente ocasión para carcajearse de quienes no se han dado cuenta de tal suceso y siguen haciendo el bufón para entusiasmo de comisarios, directores de museo y fondos de inversión, es aquí motivo de un grave lamento. No sólo el tiempo del Arte ha terminado, parece decir Azúa, sino que el tiempo del Arte –que coincidiría en sus últimos y monumentales dos o tres siglos, entre aterradores paréntesis, con la Ilustración, la burguesía y la democracia– era su tiempo y también algo del autor acaba ahora.
El recorrido empieza en el momento en que alguien, llevado por alguna necesidad que nadie antes había sentido, decidió producir imágenes y dibujó cuatro cabezas de caballo en una pared de la cueva de Chauvet. La aparición de esos dibujos, dice Azúa, “inventa la visión […] como un instrumento ya propiamente técnico para ampliar nuestro cuerpo. La máquina de construir mundos posibles se había puesto en movimiento y gracias a ella el mundo obligatorio […] se convirtió en un dominio controlado”. Y de ahí surgió nuestra historia iconográfica, esa parte inmensa de la historia tout court: el embellecimiento y el intento de controlar la furia bélica masculina (y femenina) del friso del Partenón; la conversión del cuerpo de un hombre clavado a unos maderos en señal de redención y sumisión que tanto sirve a una humilde pastorcilla como a un emperador con buen instinto de poder; los templos modestos y húmedos del románico y las maravillosas muestras de lo que hacen la luz y el dinero en las catedrales del gótico; los interiores de los Países Bajos, con sus “pipas de barro, mondaduras de limón, platos de peltre, alfombras, sobres de cartas, abejas, un racimo de uvas polvorientas […] en fin, la vida corriente, vulgar, sencilla, los objetos, las situaciones comunes, todos transfigurados en obra de arte”; la estilización “sublime y abstract[a]” de la Revolución en el asesinato de Marat pintado por David; la muchacha goyesca que busca en la boca de un cadáver colgado de un árbol a ver si encuentra algo que cambiar por comida o diversión. Llegados aquí, el mundo ya es uno en el que los mayores terrores los cometerá el Estado moderno en nombre del bien común y la tecnología servirá igualmente para sanar o para matar. Son las puertas de nuestro tiempo, que en materia de arte Azúa cifra en el artista “de segunda fila” James Lee Byars, que en la Documenta de Kassel de 1972 realiza una performance vestido de espantajo para denunciar a los museos y el arte comercial: “James Lee Byars […] es el signo exacto del momento último del Arte, del mismo modo en que las cabezas de caballo de Chauvet son el signo exacto del primer momento. El Arte ha durado treinta mil años. No está mal.”
Se entiende que Azúa considere todo esto una Autobiografía sin vida. Ciertamente, la historia del Arte es algo a lo que Azúa ha dedicado buena parte de su vida y bien está que de esta última no aparezca lo privado, sino solamente lo público: lo que ha estudiado para conocer y dar a conocer, en este caso las imágenes a lo largo de la historia. Esa es la vida de un scholar. Pero llegados aquí –página 135 de 169– Azúa decide contar también la segunda pata de su vocación: la de escritor e intérprete de ficciones. Son 34 páginas oscuras y elegíacas, el equivalente de la Carta de Lord Chandos, que fundó la modernidad literaria, para un hombre que ha vivido toda su vida biológica de escritor en la posmodernidad, pero que tiene todos sus fundamentos en la modernidad de Hofmannsthal.
“Lo que llamamos ‘literatura’ es una abstracción que trata de controlar y dominar el miedo que producen las palabras vivientes, las que nunca serán nuestras, eso que no es el lenguaje tal y como se describe de Saussure en adelante. El simulacro de control, la ciencia lingüística, ya se produjo y es ahora inevitable. Ciertamente en eso consiste el pensamiento moderno, pero podemos imaginar otros tiempos, vidas troglodíticas, cuando las vivas palabras y los cantos que creaban por su cuenta no se escribían sino que se sostenían en el aire.” Y esto último, en oposición a la literatura, era la poesía: cuando no se trataba de mantener el control de las palabras, sino de establecer con ellas una “relación infantil, admirada y respetuosa”, previa a toda interpretación. Lamentablemente, eso ya no es posible ahora: escribir poesía después del siglo xx, como le confesara a Azúa Gil de Biedma tras dejar de escribir, es “como [hacer] los deberes del colegio”. “Deberes –añade Azúa– que pueden llegar a ser muy buenos y tener muy altas calificaciones por parte de los profesores. Puede llevarte muy lejos, saber componer y tener a los profesores contentos.” Pero no mucho más. Técnica y carrera.
La tercera pata de la vida pública de Azúa, la de intelectual, no aparece en Autobiografía sin vida, pero sí lo hizo, dolorosamente, en un artículo publicado en El Periódico de Catalunya casi al mismo tiempo que el libro. En él Azúa se despedía de los lectores del diario: “La ruina ha ido ensombreciendo la vida en común hasta el punto de que la próxima campaña electoral está derivando nada menos que en un simulacro de guerra civil. De un lado los insensatos que usurpan el nombre del socialismo, del otro los corruptos que dicen ser populares. Ambos puro monigote, títeres sin cabeza, una densa necedad que pagaremos muy caro […] En estas circunstancias, la verdad, es inútil tratar de influir en la vida pública, así que me voy a los cuarteles de invierno a ver si logro hacer algo de provecho.”
Leído así todo esto, Autobiografía sin vida y el artículo de El Periódico, bien puede creerse que Azúa se está despidiendo de sus tres vocaciones públicas. El arte ha terminado, la literatura es rutina técnica y el debate político civilizado, un adorno superfluo entre los guantazos que se arrean los partidos. Tengo para mí que Azúa acierta en lo primero y se equivoca en lo segundo, pero no logro saber si tiene razón en lo tercero. Y eso me da un poco de miedo. Pese a su diagnóstico, las artes y las letras siguen existiendo aunque sea, si es que es así, en forma de simulacro subvencionado. Pero ¿puede sobrevivir la democracia si, en este último punto, Azúa tiene razón? ¿Puede sobrevivir si es verdad que ya no existe un espacio intermedio entre el silencioso contribuyente y el verborreico funcionario de partido? Estamos llamando a las puertas de un tiempo sombrío, y sería bueno que en este punto Azúa –siempre caballeroso y brillante y ahora caballeroso y brillante y melancólico– se equivocara. Aunque no suele. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).